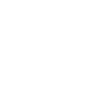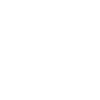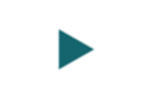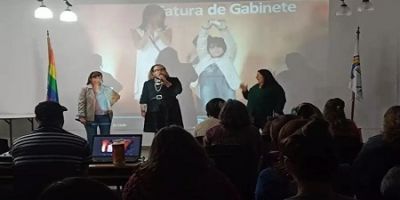Dispositivos estatales de protección de derechos de la niñez en el contexto de pandemia. Aproximaciones a partir de un estudio etnográfico en la ciudad de Olavarría
Natalia Larrea. Doctoranda en Antropología, FFyL-UBA. Licenciada en Antropología Social, FACSO-UNICEN. Becaria doctoral del CONICET. Auxiliar diplomada, FACSO-UNICEN. Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Resumen:
Palabras clave: niñez, derechos, pandemia
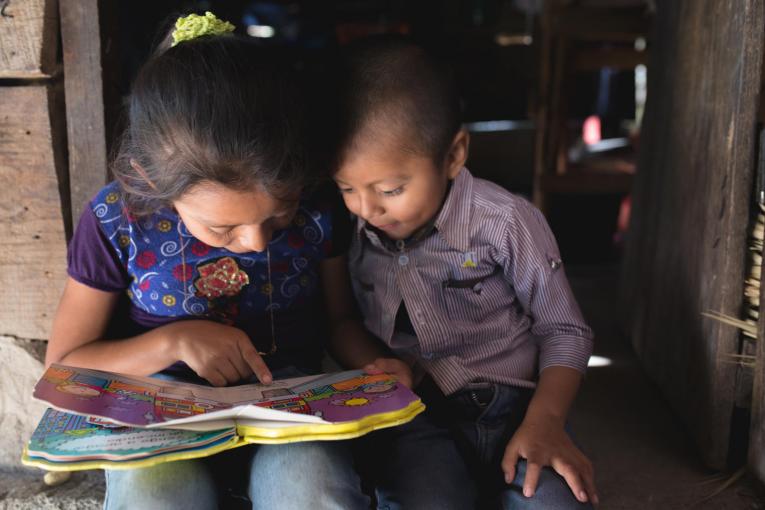 Adecuación de prácticas y estrategias de protección de derechos al contexto de pandemia.
Adecuación de prácticas y estrategias de protección de derechos al contexto de pandemia. La pandemia por Covid-19 desatada a inicios de 2020 fue un suceso inédito que modificó la cotidianidad de los más variados ámbitos de la vida, tanto privados como públicos. Así, para el caso que nos ocupa, quienes desarrollan su labor cotidiana en organismos estatales encargados de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes debieron orientar sus esfuerzos al diseño de estrategias que les permitieran continuar con su labor, aun con la dificultad del aislamiento (ASPO) (2) como contexto de sus intervenciones.
Esta tarea se vio necesariamente alterada en el contexto de aislamiento que la pandemia conllevó. Significó no solo adecuar el funcionamiento institucional a las medidas sanitarias decretadas a nivel nacional, sino también a las exigencias planteadas por el recrudecimiento de las desigualdades sociales producto de la crisis socioeconómica desatada. Por un lado, instituciones y programas del SPD, que cotidianamente territorializan sus prácticas en la gestión cotidiana de la política pública, se vieron constreñidos a un retraimiento, producto de las medidas sanitarias decretadas, que dificultó el alcance a las personas destinatarias de estas políticas e intervenciones. Por otro lado, estos mismos organismos se vieron enfrentados a la paradoja de tener que detectar y atender situaciones y problemáticas que el mismo contexto agravó.
Este constreñimiento a la oficina se vio enfatizado durante el ASPO y en tal sentido organizaciones sociales, referentes barriales y ciertas figuras institucionales, se convirtieron en valiosos nexos de la tarea desarrollada por agentes del órgano administrativo en cuanto a la “llegada al territorio”. Asimismo, las articulaciones institucionales se constituyeron en herramienta fundamental para la gestión de los casos y la dimensión de la corresponsabilidad, foco nodal en el diseño de las estrategias de intervención. Las novedosas modalidades de gestión de estas problemáticas, caracterizadas por la recurrencia al dialogo, el consenso y la negociación (Barna, 2014, Grinberg, 2008), habitualmente se valen de la construcción de vínculos de confianza que la cercanía con les niñes y sus familias facilita para efectivizar sus intervenciones (Larrea, 2021). En tal sentido, modificar la lógica de trabajo ante la imposibilidad de realizar entrevistas, visitas y seguimientos personalizados de las situaciones abordadas erosionó la posibilidad de cercanía con las familias y en tal sentido, la eficacia de las intervenciones parecía verse menguada.
Como mencioné anteriormente, los casos que ingresaban al Servicio Local durante el contexto de aislamiento se redujeron considerablemente durante las fases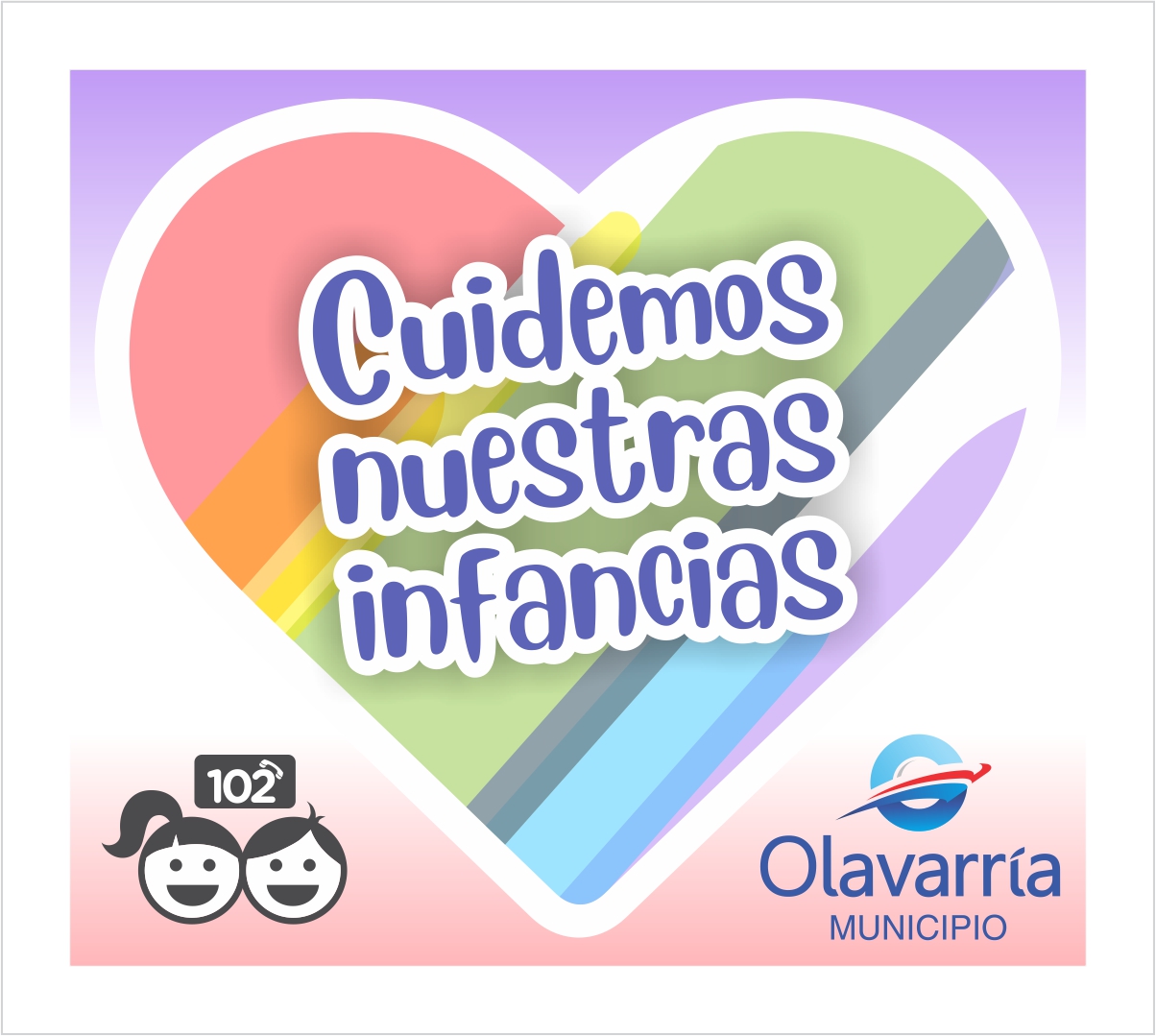 más restrictivas de la cuarentena. Y ello no solo debido al constreñimiento obligado del organismo, sino también porque instituciones como las escuelas y centros de salud, principales “derivadores” de casos al Servicio Local, se vieron impedidos de la posibilidad de contacto cotidiano con niñes y sus familias. Esto significaba, por un lado, no contar con la mirada de agentes en estos ámbitos en cuanto a la detección y monitoreo de casos. Y, por otro lado, había que prescindir de la escuela como espacio que, a través de actividades de carácter asistencialista, asume responsabilidades comúnmente asociadas a obligaciones propias del ámbito doméstico (Santillán, 2009), oficiando así de ámbito “centrifugador de problemáticas” (6) que acontecen al interior de las configuraciones domésticas. De modo que, sin la posibilidad de la presencia de niñes y familias en el espacio escolar, la responsabilización exclusiva de las figuras parentales hizo que ciertos problemas se exponenciaran al interior de los hogares sin alcanzar la órbita institucional.
más restrictivas de la cuarentena. Y ello no solo debido al constreñimiento obligado del organismo, sino también porque instituciones como las escuelas y centros de salud, principales “derivadores” de casos al Servicio Local, se vieron impedidos de la posibilidad de contacto cotidiano con niñes y sus familias. Esto significaba, por un lado, no contar con la mirada de agentes en estos ámbitos en cuanto a la detección y monitoreo de casos. Y, por otro lado, había que prescindir de la escuela como espacio que, a través de actividades de carácter asistencialista, asume responsabilidades comúnmente asociadas a obligaciones propias del ámbito doméstico (Santillán, 2009), oficiando así de ámbito “centrifugador de problemáticas” (6) que acontecen al interior de las configuraciones domésticas. De modo que, sin la posibilidad de la presencia de niñes y familias en el espacio escolar, la responsabilización exclusiva de las figuras parentales hizo que ciertos problemas se exponenciaran al interior de los hogares sin alcanzar la órbita institucional.
Se consideraba que el clima permeado de “ansiedades institucionales”, producto de no contar con la proximidad habitual para monitorear y detectar problemáticas, no debía “crear problemas” sobre los que intervenir por el mero hecho de no contar con información suficiente sobre ciertas situaciones familiares. Esta consideración permite interpretar que al dirigir la presencia estatal hacia una determinada situación, es la propia intervención la que define y moldea un problema que no existe a priori, al menos en la forma en que finalmente será encauzado a través de la regulación estatal. En tal sentido, la tarea se orientó a discernir responsabilidades y competencias institucionales, frente a un contexto de crisis y retraimiento institucional donde todo parecía ser objeto de intervención. Esto es, definir parámetros que, aunque flexibles, debían limitar las solicitudes provenientes de otros sectores del SPD y, a su vez, fortalecer articulaciones institucionales que permitieran aceitar la cooperación en el difícil contexto.
El campo institucional de la protección de la niñez se ha caracterizado históricamente por las tensiones que de allí emergen entre actores y grupos de actores que lo conforman (Villalta, 2010; Villalta y LLobet, 2015). Tensiones y disputas por la definición de competencias y responsabilidades institucionales que han moldeado las formas de regulación de la niñez y sus familias en articulación con los actuales discursos de derechos. El contexto signado por el aislamiento y la profundización de las desigualdades sociales producto de la crisis socioeconómica que la pandemia recrudeció, resulto un catalizador de nuevas resignificaciones sobre el accionar institucional.
En su carácter de intérpretes de problemas y necesidades (Fraser, 1997; Franco Patiño y García Cejudo, 2019) les agentes estatales redefinieron problemáticas a atender y las maneras en que estos son clasificados para su abordaje institucional. Así, la necesidad de construir nuevos abordajes más asociativos y de cooperación interinstitucional e interactoral fue forjando, a la vez, una resignificación de los marcos normativos e interpretativos a partir de los cuales los problemas son clasificados y categorizados como tal. Nociones que han cristalizado en actuaciones institucionales tales como “negligencia”, “violencia familiar” o “conflictiva vincular” constituyen categorías clasificatorias que construyen aquello que designan (Villalta, 2012) y que debieron ser tensionadas frente a un contexto que desamoldaba prácticas y modos de regulación estatal.
Así, iniciativas de organización colectiva se articularon con actuaciones institucionales que comenzaron a problematizar la posición de las familias como únicas responsables de resolver problemáticas que el contexto agudizaba. Es a través de estas resignificaciones, que se vislumbra una vía de fortalecimiento de prácticas corresponsables y actuación integral. El desafío, aunque pudiera parecer ambicioso, no puede ser otro que trascender el contexto de pandemia, para imbricar estas prácticas en la cotidianidad de una “nueva normalidad” refundadora de la garantía y protección de derechos.
(1) Este artículo parte de un trabajo de campo realizado en el marco de una investigación financiada por una beca doctoral del CONICET orientada al estudio de los procesos y modalidades de administración institucional de la niñez considerada “en riesgo” en la región centro de la provincia de Buenos Aires.
(3) Me refiero a la Ley Nacional 26.061 y Ley 13.298 para el caso de la provincia de Buenos Aires.
(5) Las situaciones y problemáticas que los organismos de protección de derechos administran son definidas como “casos” para su abordaje institucional.
(7) La entrega de bolsones de alimentos constituye la modalidad adoptada en la provincia de Buenos Aires en el marco del Sistema Alimentario Escolar (SAE), con el objetivo de continuar garantizando los módulos alimentarios habitualmente ofrecidos desde los comedores escolares. A partir de iniciado el ASPO, la mercadería que llegaba a todas las instituciones de educación pública de nivel primario y secundario era agrupada en bolsones por cantidad de matrícula y distribuida a todas las familias de cada institución.
Barna, Agustín. (2014). “Relaciones entre dispositivos administrativos y arreglos familiares en la gestión de la infancia ‘con derechos vulnerados’. Una aproximación etnográfica”. Revista de Estudios Sociales, (50), pp. 57-70.
Franco Patiño, Sandra y García Cejudo, Carolina. (2019). “Entre lo ideal y lo posible. Condiciones laborales e interpretaciones de derechos de los agentes estatales en el campo de la infancia”. En: LLobet, Valeria y Villalta, Carla. (Coord). De la desjudicialización a la refundación de los derechos. Transformaciones en las disputas por los derechos de los niños y las niñas (2005-2015). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo, pp. 213-252.
Larrea, Natalia. (2021). "Entre la confianza y la transformación: modalidades de intervención social sobre la niñez en riesgo en el marco de la protección integral de derechos en Argentina". Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, (42), pp.155-177.
Villalta, Carla (2020). “Claves interpretativas y tensiones en la construcción de los sistemas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes”. Miradas diversas sobre los derechos de las infancias. Análisis y reflexiones a 15 años de la ley 26.061. Compilado por Jefatura de Gabinete, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), 1a edición especial – En línea. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pp. 116-119. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/desarrollosocial/senafcampus/analisis-y-reflexiones-15-anos-de-la-ley-26061
Santillan, Laura (2009). « Antropología de la crianza: la producción social de ‘un padre responsable’ en barrios populares del Gran Buenos Aires ». Etnográfica, 13 (12), pp. 265-289.