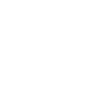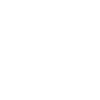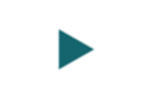Intersecciones en Comunicación
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS DISCIPLINAS EN LA EPISTEMOLOGIA GENETICA DE JEAN PIAGET Rodolfo Ramos
Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAS DISCIPLINAS EN LA EPISTEMOLOGIA GENETICA DE JEAN PIAGET
Rodolfo Ramos. • Lic. en Comunicación Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. E-Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 26/10/18 - Aceptado: 18/12/2018
Un amplio consenso identifica los estudios de comunicación como “transdisciplinarios”. Sin embargo, la problemática en cuestión (¿qué significa transdisciplina fuera del campo de comunicación?) ha sido escasamente debatida. El artículo aborda una revisión crítica de la propuesta piagetiana sobre las relaciones entre las disciplinas. Al menos desde la década del ’50 Piaget desarrolló su Epistemología Genética, intrínsecamente inter-disciplinaria. Y fue uno de los tres autores que introdujeron por primera vez el término transdisciplinariedad en el Seminario de Niza (CERI-OCDE, 1970). El artículo refiere asimismo las interpretaciones de Nicolescu y Follari sobre Piaget. Y finaliza indicando los desafíos epistemológicos en la convergencia entre Ciencias Sociales-Humanas, Naturales y Exactas.
Palabras claves: Transdisciplina-Epistemología-Ciencias Sociales-Piaget
ABSTRACT
ON RELATIONS BETWEEN DISCIPLINES IN THE GENETIC EPISTEMOLOGY OF JEAN PIAGET. Broad consensus identifies communication as “transdisciplinary” studies. However, the problem in question (what means transdisciplina outside the field of communication?) has been scarcely debated. The article discusses a critical review of the piagetiana proposal on relations between disciplines. At least since the ‘50s Piaget developed his genetic epistemology, which is inherently interdisciplinary. And was one of the three authors who first introduced the term transdisciplinarity in the Nice seminar (CERI-OECD, 1970). The article concerned also interpretations of Nicolescu and Follari about Piaget. And ends recalling the epistemological challenges in the convergence between social- human, natural and exact sciences.
Keywords: Trans-disciplinarity- Epistemology-Social Sciences-Piaget
INTRODUCCION. PERTINENCIA DEL ASUNTO
En los años ‘90 emergió con fuerza en las carreras de Comunicación de la Argentina y también de Latinoamérica una afirmación que rápidamente logró amplio consenso, casi sin discusión: los estudios de comunicación, recientemente institucionalizados en nuestro país, deberían reconocerse como no disciplinarios. “Transdisciplina” fue el significante mediante el cual se auto-identificó la cultura académica del campo; pronunciado y repetido por autores relevantes figuró como emblema de diversas jornadas curriculares y congresos. Sin embargo, la problemática misma, es decir ¿qué significa transdisciplina fuera del campo? ¿de cuáles tradiciones intelectuales y político-organizacionales afluye? ha sido escasamente debatida.
En distintos trabajos Roberto Follari realizó una crítica pionera, epistemológica y política, a la irrupción de la transdisciplinariedad en América Latina. Follari ha insistido en denunciar que la transdisciplina, -o interdisciplina en su terminología-1 no es necesariamente “de izquierda” como podría suponerse a partir de su utilización por autores “progresistas” y ha abordado una crítica de las inconsistencias de los discursos transdisciplinarios que impactaron en diversos campos del saber, entre ellos el comunicacional. Ver entre otros textos (Follari 1988, 1990, 2002, 2005, 2013). El autor también ha criticado las formulaciones piagetianas (Follari, 1988, 1990, 2007). Perla Aronson, por su parte, reivindicando las tradiciones sociológicas clásicas, ha dedicado diversos trabajos a revisar críticamente algunas propuestas de superación de las disciplinas, que la autora vincula con la globalización (Aronson, 2007, 2011); asimismo ha analizado el discurso transdisciplinario -proempresarial y antiuniversitario- que floreció en los ’90 promovido por Gibbons y la OCDE (Aronson, 2001, 2003).
No se ha prestado suficiente atención a la influencia de la cibernética y las teorías de sistemas en el devenir de la transdisciplina; tampoco a los desafíos involucrados en algunas de las formulaciones transdisciplinarias, que promueven la convergencia epistemológica con las ciencias Naturales y Exactas (Ramos, 2015).
En ese contexto, revisaremos una de las más sólidas perspectivas entre las que promovieron la confluencia disciplinaria en el siglo XX. Escasamente difundida en comparación con la obra de otros autores que tematizan la transdisciplina (como Wallerstein, Morin o Nicolescu), la pertinencia de Jean Piaget no se debe al impacto de sus ideas en las teorías comunicacionales: más bien por el contrario, en el campo de Comunicación prevalecen miradas “culturalistas”, opuestas al enfoque piagetiano, experimental y nomotético. Tampoco remiten a su obra, como fundamento epistemológico, las corrientes que, en Comunicación, abogan por la transdisciplina (prácticamente no se lo menciona). Sin embargo, el nombre de Piaget es reivindicado por el físico Basarab Nicolescu, quien cataloga al suizo, a partir de la intervención de éste en el Seminario Interdisciplinaridad. Problemas de la enseñanza y la investigación en las Universidades organizado por laOCDE (Piaget, 1970a), como precursor de su propia y más conocida versión de la transdisciplina (Nicolescu, 2005). La reivindicación es dudosa, ya que su ponencia en el Seminario de la OCDE es la única ocasión en la que Piaget, enfocado en discutir la interdisciplinariedad, menciona la transdisciplina; y no obstante, en esta exclusiva y escueta mención se apoya Nicolescu para justificar la ubicación de Piaget como mentor de la transdisciplinariedad.
Nos proponemos entonces una revisión crítica de la propuesta piagetiana sobre las relaciones entre las disciplinas, teniendo en cuenta que al menos desde la década del ’50 Piaget desarrolló su Epistemología Genética, intrínsecamente interdisciplinaria. En otros términos, el corpus que hemos delimitado muestra que las relaciones entre las disciplinas a nivel de sus referentes empíricos, sus conceptualizaciones, su epistemología interna y su epistemología comparada, son abordadas por Piaget al menos desde dos décadas antes del Seminario de la OCDE de 1970. Pero no bajo el rótulo “transdisciplina”, término que ni siquiera ocupa un lugar central en su ponencia ante el Seminario, y en cuyas páginas finales figura una tipología de relaciones entre las disciplinas y una caracterización de la transdisciplina como “un sueño” que tal vez pueda alcanzarse. Tampoco retoma Piaget la transdisciplinariedad en textos posteriores.
LO ORGANICO, LO MENTAL Y LO SOCIAL
EN LA EPISTEMOLOGIA GENETICA PIAGETIANA
Hacia 1950 Jean Piaget ya era una figura destacada en el campo científico de la posguerra, y sus investigaciones y reflexiones involucraban diferentes disciplinas. Desde su precoz interés en la malacología se había ocupado de temas biológicos; a partir de la década del ’20 había comenzado a investigar empíricamente cuestiones relativas al lenguaje, el pensamiento, las representaciones, los juicios morales, la inteligencia y otros aspectos de la psicología de los niños; en la explicación de varios de estos fenómenos había recurrido, críticamente, a la tradición sociológica francesa. En 1949 publicó un tratado de lógica y al año siguiente los tres tomos que constituyen la primera gran síntesis de su obra, una trilogía que incluye estudios sobre la explicación en física, matemáticas, biología y psicología: la Introducción a la Epistemología Genética editada en 1950 en francés (Piaget, 1978a).
En la Introducción al primero de los 3 volúmenes, que aborda el pensamiento matemático, Piaget se pregunta por las condiciones de posibilidad de una nueva disciplina, la Epistemología Genética “o teoría del conocimiento científico fundada en el análisis del desarrollo de este conocimiento” (Piaget, 1978a: Vol. I: 27). Se trata de investigar si es posible aislar el objeto de esta disciplina y constituir métodos específicos y adecuados para encontrar soluciones a sus problemas particulares. En tanto dominio científico la Epistemología Genética debe delimitarse en primer término de la filosofía, y en particular de su sector metafísico. Aunque el pensamiento filosófico siempre podrá ser fuente de ideas fértiles, como lo fue para Piaget la “evolución creadora” de Bergson, según refiere en su Autobiografía (Piaget, 1976a: 32), lo que separa radicalmente a las ciencias de la filosofía es que aquellas solamente se plantean problemas de facto, investigables mediante deducciones formales y métodos empíricos, ajenos a la mera especulación o la simple introspección. La ciencia se ocupa de los mismos asuntos que la filosofía (pues ambas conciernen al sujeto), pero los aborda de modo radicalmente distinto: por ejemplo, las valoraciones morales, psicológicas o sociológicas de determinados individuos o grupos son objetos de las ciencias, pero no corresponde a éstas formular juicios valorativos. En suma, si la filosofía es en el mejor de los casos una sabiduría necesaria en ciertos ámbitos de la existencia, y si sus preocupaciones cognoscitivas a veces muestran pistas para investigaciones científicas, la actitud filosófica es insuficiente e incluso perniciosa para promover el progreso del conocimiento.2 La interrogación metafísica que discurre sobre las esencias (¿qué es el conocimiento?) debe reconvertirse: la pregunta científica pertinente, colocada en el centro de la nueva epistemología genética, es ¿cómo se ha operado el tránsito desde un estado de menor conocimiento a otro de un conocimiento “que se estima superior”?
Para abordar una respuesta a ese interrogante la epistemología genética se constituye como inter-disciplinaria, y se nutre de los materiales elaborados por diversas disciplinas. En el estudio del comportamiento humano las explicaciones biológica, psicológica y sociológica se conectan, en la medida en que aquél está compuesto por vínculos indisociables entre lo orgánico, lo mental y lo social. Así, por ejemplo, la sociología debe tomar nota de los aspectos biológicos -demográficos- de las poblaciones, de la relación entre genotipos humanos y mentalidades colectivas o de la interacción entre evolución nerviosa y socialización.
Si bien la acción humana debe explicarse en su triple carácter biológico, psíquico y social, no se trata de tres dominios, sino de dos. Por un lado, el organismo con sus caracteres hereditarios y mecanismos ontogenéticos, incluida la maduración nerviosa (dominio biológico, que atiende a las “transmisiones internas” de los comportamientos, sus aspectos instintivos) y por el otro el dominio psico-social. Contra los esfuerzos de la sociología clásica para cortar los lazos entre lo psicológico y lo sociológico, Piaget enfatiza la interdependencia de estas disciplinas. El dominio psico-social se ocupa de las “transmisiones externas”, que afectan dos aspectos complementarios del comportamiento humano, el individual y el interindividual. Así, la Psicología y la Sociología no están en relación jerárquica, sino de coordinación e interpretación recíproca (como se verá enseguida, para Piaget no hay jerarquías disciplinarias en las Ciencias Sociales/Humanas, a diferencia de las Exactas/Naturales). Desde esta perspectiva, y por ejemplo, la psicología del niño es un sector de la Psicología General pero también de la Sociología, en la medida que atiende a la socialización de los individuos.
La psico-génesis de los procesos cognitivos involucra su triple carácter -biológico, psíquico y social- y su evolución desde una “lógica natural” derivada de la acción hasta las abstracciones de las ciencias formales y los procesos causales de las ciencias naturales. La epistemología genética pone el foco en la acción porque de su interiorización o mentalización progresivas proceden las operaciones lógicas y matemáticas (Piaget, 1978a, Vol. I: 37).3 La ley fundamental que rige esa creciente mentalización es el pasaje de la irreversibilidad a la reversibilidad y la marcha hacia un equilibrio progresivo definido por esta última.
Piaget perfecciona sus formulaciones a lo largo de más de veinte años, lleva a cabo trabajos experimentales en el marco del Centro Internacional de Epistemología Genética de Ginebra, fundado y dirigido por él, y difunde los resultados y sus reflexiones en su obra de madurez de los años ‘70. En La toma de conciencia, publicado en francés en 1974, el marco conceptual más general lo provee un par de conceptos de cuño biológico, fundamentales en la propuesta piagetiana: acomodación (de la acción del organismo al medio) y asimilación (del medio por parte del organismo). La “toma de conciencia” se problematiza mediante una pregunta abordable empíricamente ¿son los niños inmediatamente concientes de sus propias acciones, en particular de las regulaciones que operan sobre ellas? (Piaget, 1976b). La respuesta de Piaget es negativa: existe un “inconciente cognitivo” que no es producto de la represión sino del retraso funcional de la conceptualización respecto de la acción. La interiorización de la acción propia y de sus resultados es la fuente de las estructuras mentales, que se desarrollan por etapas o niveles. De allí que “toma de conciencia” es una formulación equívoca, porque puede sugerir un acto súbito de iluminación o la preexistencia de una forma que, sin modificarse, incorpora un contenido. Piaget construye un modelo general de los procesos de toma de conciencia para dar cuenta de las sucesivas adaptaciones (interjuego de asimilaciones y acomodaciones) en las que los iniciales esquemas de acción se transforman en conceptos. Y sobre esa base se sostiene el conocido postulado constructivista “(ateniéndonos a las reacciones del sujeto) el conocimiento parte no del sujeto ni del objeto sino de la interacción entre los dos” (Piaget, 1976b: 256). En La equilibración de las estructuras cognitivas se interroga por el pasaje de ciertos estados de equilibrio cognoscitivo a otros, cualitativamente diferentes, transitando por múltiples desequilibrios y reequilibraciones (Piaget, 1978b). Y en uno de sus últimos textos aborda empíricamente el estudio de la “dialéctica” (Piaget, ١٩٨٢). La dialéctica –sostiene Piaget- es un aspecto del pensar, y no una modalidad exclusiva, según malentiende “la dialéctica corriente”. Se la debe comprender en el marco de los procesos de equilibración. Así, en el desarrollo del pensamiento de todo individuo pueden distinguirse fases que no son dialécticas (“discursivas”) y fases propiamente dialécticas. El problema fundamental consiste en determinar cómo se dialectiza el pensamiento, cómo es el pasaje desde las elaboraciones progresivas, características de una fase discursiva, al momento posterior, que no puede ser directa y necesariamente deducido de aquél. El momento dialéctico aportaría instrumentos cognitivos más evolucionados mediante “la construcción de nuevas interdependencias entre significaciones…que constituyen el aspecto inferencial de la equilibración” (Piaget, ١٩٨٢: ١٢).4
En base a su postulado del triple carácter del comportamiento humano (orgánico, mental y social) y de su concepción de la lógica como interiorización progresiva de la acción y como axiomática de las operaciones del pensamiento, Piaget construirá su argumentación respecto de los vínculos epistemológicas entre las disciplinas científicas y las consecuentes relaciones interdisciplinarias; planteados incipientemente en la trilogía ya mencionada, los desplegará desde mediados de los ´50 en numerosas investigaciones empíricas del Centro Internacional de Epistemología Genética de Ginebra5 y los profundizará en una serie de intervenciones en foros internacionales en la década del ’60 y principios de los ’70. Aquí es oportuno recordar otro aspecto relevante de la trayectoria vital e intelectual de Piaget: su activa participación político-institucional en organismos internacionales dedicados a la Educación y en especial en la UNESCO, institución en la que desempeñará un papel rutilante como funcionario y como investigador.6
EL SISTEMA DE LAS CIENCIAS
La relación entre el sujeto y los objetos, en la que el sujeto se conoce al actuar y cuya acción hace cognoscibles los objetos, es el fundamento de lo que Piaget denominará a veces “círculo de las ciencias” (aclarando que no se trata de un círculo estrictamente, sino de una espiral) y otras veces “sistema de las ciencias”. En las Conclusiones de los tres volúmenes de la Introducción a la Epistemología Genética nuestro autor sostenía que los análisis de la explicación en matemáticas, física, biología, psicología y sociología previamente efectuados mostraban la imposibilidad de restringir el conocimiento científico a un esquema único, como postulaba el empirismo lógico por vía de la reducción de los datos a observables y la construcción de un lenguaje técnico. Asumidas las especificidades de los grandes campos del conocimiento, y la legitimidad intelectual de las disciplinas ¿cuáles son sus interrelaciones? No podrían ser -sostiene Piaget- de carácter absolutamente jerárquico ni formalizables en un esquema lineal como el de Comte, que ordena a todas las ciencias en “sucesión rectilínea”,7 ya que en ese caso ¿cuál podría ser el fundamento de la disciplina fundamental -matemáticas- que está en la base? ¿y dónde se situaría la lógica? La respuesta piagetiana deriva de su concepción de la lógica, a la que le asigna un doble lugar en el sistema científico: una disciplina formal cercana a las matemáticas y una lógica del sujeto bio-psico-social.
Las ciencias que se acostumbra contraponer a las Ciencias del Hombre (denominación que Piaget prefiere, antes que Sociales y/o Humanas) se denominan “exactas y naturales”. Pero toda ciencia experimental no es exacta en sentido estricto, sino aproximativa o probabilística. Por consiguiente, el término exactas es aplicable exclusivamente a las matemáticas y a la lógica. Esta última, disciplina axiomática, tiene sus aplicaciones propiamente matemáticas y es utilizada también en física y en biología, y desde este punto de vista no es más que una técnica operativa, y por consiguiente “constituye una ´lógica´ sin sujeto que a primera vista no tiene nada que ver con las ciencias del hombre”. Pero la lógica no puede separarse por completo del sujeto lógico, y “al lado de la lógica del lógico está la del sujeto en general” (Piaget et al., 1973: 101/102). Esta lógica del sujeto -como ya lo señalamos- refiere a las estructuras operatorias utilizadas por los individuos humanos en sus acciones y en sus razonamientos. En consecuencia, la lógica participa de las ciencias exactas y naturales y también de las sociales y humanas, y establece entre todas ellas una conexión que escapa a clasificaciones lineales como las de Comte. Las investigaciones de la psicología genética demuestran cómo se construyen las intuiciones y los conceptos matemáticos y lógicos. A su vez la psicología se apoya en los conocimientos de otras disciplinas y así se establece el sistema de las ciencias, puesto que las explicaciones de la psicología se refieren tarde o temprano a las de la biología; éstas se apoyan en las de la fisicoquímica, las cuales encuentran apoyo en la matemática. Y como la matemática y la lógica sólo pueden fundarse en las leyes del espíritu que son el objeto de la psicología “… puede observarse que el cierre del círculo implica la prolongación de la psicología o de la psicosociología en epistemología genética” (Piaget, 1978a, Vol. I: 55).
Ninguna de las ciencias puede ser situada en un solo plano, sino que cada una de ellas admite distintos niveles: a) el objeto b) las interpretaciones conceptuales c) su epistemología interna o el análisis de sus fundamentos y d) su epistemología derivada o análisis de las relaciones entre el sujeto y el objeto en conexión con las demás ciencias. Un orden lineal sería aceptable atendiendo solamente a los niveles b) y c), ya que los lógicos no necesitan recurrir a los psicólogos o a los lingüistas para construir sus axiomatizaciones; los matemáticos deben someterse a las exigencias de la lógica, pero no de la física ni de la biología, etc.
“En cambio, es evidente que, desde el momento en que consideremos el objeto de las disciplinas (a) y su epistemología derivada (d), el objeto de la lógica no puede ser separado por completo del sujeto, por lo mismo que la lógica formaliza estructuras operatorias construidas por este último; y el orden de las ciencias vuelve a ser de nuevo necesariamente circular” como expresión de la dialéctica cognoscitiva general del sujeto y del objeto (Piaget et al., 1973: 105).
Así, las ciencias del hombre, como ciencias del sujeto que construye las demás ciencias, hacen inteligible la coherencia interna del sistema científico; la espiral de las ciencias da cuenta de las relaciones interdisciplinarias mediante un modelo no lineal “sino giratorio sobre sí mismo en una espiral sin fin, para no decir nada de las numerosas interconexiones entre los términos” (Piaget, 1970a: 131). En el sistema de las ciencias la lógica ocupa un doble lugar y fundamenta epistemológicamente lasrelaciones entre las disciplinas científicas.
LAS RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS
El auge de la interdisciplina, afirma Piaget, no debe entenderse como una simple moda intelectual o una mera necesidad de política universitaria. Es la consecuencia de la evolución interna de las ciencias. Las modernas teorías físicas y químicas demuestran que los límites entre estas disciplinas son porosos y ponen en evidencia la crisis del positivismo, que al dividir la realidad en zonas más o menos separadas o en estratos superpuestos delimitaba los observables propios de cada disciplina, excluyendo de antemano la perspectiva interdisciplinaria (Piaget, 1970a: 123/127).8 Por su parte, el impacto del estructuralismo produjo “un profundo cambio en la concepción de la realidad” alterando los modelos explicativos al introducir conexiones necesarias que sobrepasan el ámbito de los observables y sólo son inteligibles por deducción; permite así inferir operadores y transformaciones por debajo de los fenómenos, superando “compartimientos impermeables” o “plataformas superpuestas” que se corresponderían con las fronteras aparentes de las disciplinas (Piaget, 1970a, 127/129).
Las Ciencias Sociales y Humanas suscitan una serie de problemas especiales en lo que a interdisciplinariedad se refiere. Aquí es preciso estipular que cuando Piaget se refiere a las relaciones interdisciplinarias en el dominio social/humano restringe el alcance de sus afirmaciones a un sector preciso y delimitado: las disciplinas nomotéticas, que aspiran a formular leyes(natural law-seeking, natural law sciences); en ellas incluye a la sociología, antropología cultural, psicología, economía y econometría, demografía, lingüística, cibernética, lógica simbólica y epistemología del pensamiento científico, y pedagogía experimental. Las disciplinas nomotéticas buscan establecer una legalidad no solo como relaciones cuantitativas relativamente constantes y expresables en funciones matemáticas, sino también leyes “en el sentido de hechos generales o de relaciones ordinales, de análisis estructurales” formuladas por medio del lenguaje ordinario o del lenguaje formalizado de la lógica. Utilizan métodos comunes y convergentes de experimentación (verificación en sentido amplio); tienden a adoptar modelos de las ciencias naturales, a comparar (una manera de evitar egocentrismos y sociocentrismos), a delimitar claramente los problemas, y a dirigir las investigaciones sobre pocas variables a la vez. Así, para Piaget las Ciencias Sociales/Humanas nomotéticas ocupan un lugar específico de acuerdo con sus propósitos, tipos de conceptos y métodos: son las verdaderas ciencias, dentro de ese conjunto vagamente denominado “ciencias sociales y humanas”. Además de las nomotéticas, Piaget distingue otros tres conjuntos de disciplinas científico-sociales y humanas: las ramas históricas, o ciencias históricas del hombre, las ramas legales o ciencias jurídicas y las ramas o disciplinas filosóficas (Piaget, 1970a: 46/53).9
¿Cuáles son entonces los problemas interdisciplinarios especiales suscitados por las disciplinas nomotéticas Sociales/Humanas? Cabe distinguir a) los relativos a la interdisciplina interna (esto es, dentro de las Ciencias del Hombre) y b) entre éstas y las Exactas y Naturales
a) a pesar de la continuidad epistemológica establecida por el círculo de las ciencias, persiste una diferencia fundamental entre las Exactas/Naturales y las Sociales/Humanas. Las primeras admiten procedimientos de reducción entre fenómenos de grado superior y de grado inferior y pueden ser ordenadas según los principios comtianos de generalidad decreciente y de complejidad creciente en cuanto a la filiación de sus conceptos. Los especialistas de estas ciencias necesitan una preparación bastante amplia en las disciplinas que preceden a la suya en este orden jerárquico (un físico necesita de las matemáticas más que un matemático de la física; un químico necesita más de la física que la inversa, etc.) y suelen colaborar con investigadores que pertenecen a esas ciencias precedentes, lo que lleva a éstos a interesarse por los problemas planteados por las ciencias siguientes. Por eso en todos estos dominios “la investigación interdisciplinaria se impone cada vez más por la naturaleza de las cosas, dada la jerarquía de escalas de fenómenos que corresponde al orden jerárquico de las disciplinas”; la biofísica o la bioquímica constituyen ejemplos de nuevos campos de investigación interdisciplinaria (Piaget et al., 1973: 201). En suma, cada especialista de las Ciencias Exactas/Naturales está obligado a explorar más allá de las fronteras de su disciplina. En cambio, en las Ciencias Sociales/Humanas no existe tal jerarquía, no hay posibilidad de reducción entre fenómenos de grado superior e inferior, ni filiaciones conceptuales. Ese contraste con las “dependencias parcialmente asimétricas” de las Naturales/Exactas debió, en principio, promover los intercambios. Pero la organización institucional de los sistemas científicos y universitarios, que compartimenta y reparte arbitrariamente a las Ciencias del Hombre en Facultades diferentes, conduce a que un psicólogo pueda no saber nada de economía o de sociología, y viceversa. Para colmo, cuando estos especialistas saltan las fronteras de sus propias disciplinas suelen hacerlo en busca de síntesis, y recurren a la filosofía como operador de esa síntesis, retrocediendo en la autonomía que penosamente conquistaron las ciencias frente al pensamiento filosófico. De allí que una genuina cooperación interdisciplinaria al interior de las ciencias nomotéticas del hombre -disciplinas no jerárquicas, institucionalmente compartimentadas y siempre propensas a la seducción de las síntesis filosóficas- no puede provenir de una mera exploración en común y azarosa de las regiones fronterizas, sino que “el verdadero objeto de la investigación interdisciplinaria es la reestructuración o reorganización de los dominios del saber, por medio de intercambios que consisten en realidad en recombinaciones constructivas” (Piaget et al. 1973: 280). Dicha cooperación reestructurante exige reconocer la convergencia de ciertos problemas generales y comunes a todas las disciplinas humanas/sociales, directamente relacionados con cuestiones centrales de las ciencias de la vida (evolución y producción de estructuras, equilibrios y regulaciones, intercambios materiales y de información), sin que esto signifique -pretende Piaget- la reducción al dominio biológico, asunto discutido por el autor en su Introducción a la Epistemología Genética de 1950.
b) la interdisciplina entre los grandes dominios (entre las Ciencias Naturales/Exactas y las Sociales/Humanas nomotéticas) se vería favorecida en principio por la naturaleza convergente de sus explicaciones. Pero encuentra un gran obstáculo en el retraso evolutivo de las Ciencias del Hombre, debido no solamente a la oposición entre ciencias del espíritu y de la naturaleza sino también a la mayor complejidad de los fenómenos, la escasa presencia de unidades de medida en muchos campos, los problemas para la experimentación y las mayores dificultades para lograr el descentramiento. El vínculo interdisciplinario más importante y desarrollado entre las Ciencias Sociales/Humanas y las Naturales lo establece la biología: se han producido, afirma Piaget, modelos explicativos comunes y analogías funcionales fecundas, y la relación entre estructuras y génesis impulsa también la interdisciplinariedad.
TIPOLOGIA DE RELACIONES ENTRE DISCIPLINAS Y EL SUEÑO TRANSDISCIPLINARIO
Cuando Piaget expuso en el Seminario organizado en Niza por la OCDE y el Ministerio de Educación de Francia, los Estados Nacionales y los organismos multilaterales debatían la necesidad de reformular la organización de las Universidades, y de impulsar “cambios creativos” en la enseñanza de las disciplinas y en la investigación. En el informe final del Seminario predomina un tono burocrático general, plagado de referencias a organigramas institucionales, planificaciones, revisión de planes curriculares e interés por las aplicaciones prácticas del conocimiento. En contraste, la ponencia de Piaget se sitúa en el punto de vista de la ciencia, su epistemología y las tendencias evolutivas que cree vislumbrar. Y retomando los planteos de sus textos de los ´60 en el marco de la UNESCO reivindica el carácter interdisciplinario de la ciencia. Hacia el final de su ponencia esboza una clasificación de los tipos de relaciones posibles entre las disciplinas, y allí aparece por primera vez -y entendemos que por única vez en su obra- el término transdisciplina.
Según Piaget, hay 3 niveles lógicos en los vínculos entre disciplinas. El más elemental es la multidisciplinariedad, y ocurre cuando la solución a un problema requiere obtener información de una o dos ciencias, sin que las disciplinas que contribuyen sean modificadas o enriquecidas. Por ejemplo, cuando se forman grupos de investigación que se mantienen en un nivel de información acumulativa mutua, pero sin tener ninguna interacción verdadera.
Interdisciplinariedad designa el segundo nivel, donde la cooperación entre varias disciplinas -o sectores dispersos de una misma ciencia- lleva a interacciones reales, es decir, hacia una cierta reciprocidad de intercambios que dan como resultado un enriquecimiento mutuo en la búsqueda de estructuras más profundas que los fenómenos. La forma más simple de interdisciplinariedad es el isomorfismo (análisis que dan lugar a estructuras similares, lo cual hace posible que los datos obtenidos en un campo ayuden a esclarecer el otro). Pueden distinguirse dos sub-tipos de isomorfismo: entre dos ciencias experimentales (los etnógrafos utilizan el estructuralismo lingüístico para descifrar mitos y aportan así a la constitución de una semiología general) y entre una ciencia formal y una serie de hechos experimentales (cuando la física elabora modelos explicativos que no son formalizables con las matemáticas disponibles).
Finalmente, podría esperarse que la etapa de relaciones interdisciplinarias sea sucedida por una etapa superior, la transdisciplinariedad, entendida como “teoría general de sistemas o de estructuras que incluyera estructuras operativas, estructuras operatorias y sistemas probabilísticos”; uniría estos aspectos por medio de “transformaciones reguladas y definidas” que requerirán formalización matemática. La transdisciplina situaría las reciprocidades entre las disciplinas “dentro de un sistema total sin fronteras sólidas”. Esto, que “parece un sueño”, no por eso es irrealizable, sostiene Piaget. El fracaso de los reduccionismos epistemológicos y el éxito de los procesos de “asimilación recíproca”, como ocurre entre la lógica y las matemáticas, pero que también se avizora “en las áreas todavía poco claras de las relaciones entre el organismo viviente y las estructuras fisicoquímicas” lo augura. La superación de las fronteras meramente fenomenalistas entre las disciplinas permitiría trascender una Física limitada a los fenómenos inanimados, y que por eso desconoce los procesos de los organismos vivos o de los sistemas nerviosos de los individuos humanos que piensan. “Naturalmente, si esto fuera posible, estaríamos plenamente en la transdisciplinariedad” (Piaget, 1970a: 136/139), que incumbe exclusivamente, ya sabemos, a las disciplinas nomotéticas.
ALGUNAS CONCLUSIONES Y APERTURAS
Nuestro interés por la concepción piagetiana de las relaciones entre las disciplinas surgió cuando buscábamos pistas para reconstruir una historia de la transdisciplina rastreable a partir de mediados del siglo XX, como paso previo a la identificación de sus usos en comunicación. Nicolescu, co-redactor de la Carta de la Transdisciplinariedad junto con Edgar Morin y el artista portugués Lima de Freitas, indujo nuestra curiosidad por Piaget. Dice Nicolescu que el término nació “debido al genio del filósofo y psicólogo suizo, Jean Piaget” (Nicolescu, 2005: sin paginación). Anotemos que Piaget jamás se autoidentificó como filósofo, que en su Autobiografía se congratula de haberse librado del “demonio de la filosofía” luego de sus incursiones adolescentes en la metafísica (Piaget, 1976a: 31) y que asigna un lugar digno e indispensable, pero apartado de los dominios científicos, a la filosofía. Nicolescu lamenta que la ascendencia piagetiana en relación con la transdisciplina sea casi desconocida: “de las 220.000 entradas de ´Jean Piaget´ en Google, sólo 69 contienen la palabra ´transdisciplinariedad´, y la mitad de ellas son, de hecho, citas de mi propio trabajo”, afirma Nicolescu. Si repetimos el ejercicio hoy comprobaremos que las entradas totales ascienden a más más de 16.000.000, que son cerca de 10.000 las que asocian a Piaget con la transdisciplinariedad, y de ellas casi dos tercios remiten también a Nicolescu. Piaget habría incurrido en una contradicción: pretender un sistema total y sostener que ese sistema no tendría fronteras estables entre las disciplinas. La contradicción se debería según Nicolescu a que Piaget “retuvo sólo los significados ´a través´ y ´entre´ del prefijo latín trans, eliminando el significado de ´más allá’” (Nicolescu, 2005). Toda la epistemología piagetiana es omitida, y la cuestión se reduce a criterios lingüísticos mal utilizados. En otras palabras, la ubicación de Piaget como mentor de la transdisciplina parece más bien una endeble construcción de Nicolescu. Por lo demás, se trataría de un singular pionero que abandona su huella sin volver a recorrerla: no hemos encontrado otros textos de Piaget posteriores al Seminario de la OCDE de 1970 que aludan a la transdisciplinariedad, a pesar de que en la década siguiente publicó sus obras de madurez más importantes.10 Y, de hecho, no fue solamente Piaget quien utilizó el término en Niza. El propio Nicolescu menciona en breves líneas que las ponencias de otros dos participantes (Erich Jantsch y André Lichnerowicz) se dedicaron expresamente a la transdisciplina, aunque olvida mencionar que también se alude repetidamente a la transdisciplinariedad en el capítulo principal del informe -Parte III- redactado por Guy Michaud y Asa Briggs sobre la crisis de las Universidades y las respuestas que propone la OCDE (OECD-CERI, 1970: 185-252).
Unas páginas atrás mencionamos que también Roberto Follari refiere a Piaget cuando escribe sobre la transdisciplina. Indiquemos apretadamente algunos puntos cruciales. Follari afirma que la transdisciplina -o interdisciplina como prefiere denominarla- consistió en la respuesta estatal a las críticas culturales de los estudiantes durante la agitación universitaria de fines de los ’60. La rebelión estudiantil, que reclamaba un uso práctico de los estudios y proclamaba su malestar respecto de la fragmentación del saber, reivindicando una “totalidad dialéctica”, habría sido reapropiada y escamoteada; dos años después de mayo del ’68, apunta Follari, un documento de la OCDE -el mismo que hemos citado en este trabajo- vincula explícitamente la (inter) transdisciplina y los intereses del gran capital (Follari 1988: 19; 2013: 111). Follari alerta además sobre la inconsistencia epistemológica de la (inter) transdisciplina e identifica a Piaget como su principal vocero en el documento de la OCDE. Piaget trabajaría con una concepción de la dialéctica muy discutible e inapropiada para fundamentar la interrelación orgánica entre las disciplinas. Pero además, y acaso fundamentalmente, no distinguiría como Bachelard entre objeto real y objeto científico, postulando un “continuum” en lo real que no se compadece con el proceso de conocimiento, el cual exige puntos de vista diferenciales para estipular los objetos de las diversas ciencias (Follari, 1990: 114/115). La tendencia interna en el progreso de la ciencia hacia las relaciones interdisciplinarias que propone Piaget estaría basada en una premisa epistemológica errónea: la afinidad entre las estructuras de los diferentes dominios empíricos, correlativa de las estructuras cognitivas del sujeto de conocimiento (Follari, 2007: 3). Existirían en cambio formas legítimas de interdisciplinariedad, a nivel teórico y tecnológico (Follari, 2007: 6) y en la docencia (Follari, 2007: 8). Entendemos que los aportes de Follari son fundamentales e indispensables a la hora de revisar críticamente el devenir de la transdisciplinariedad; no obstante, algunas de sus afirmaciones pueden ser matizadas. Sin duda el movimiento estudiantil tuvo incidencia en la decisión de convocar el Seminario de la OCDE en 1970. El documento final –que intenta diagnosticar el “archipiélago interdisciplinario”, los “islotes” existentes en las Universidades en los que podría basarse un nuevo modelo de funcionamiento universitario- menciona la agitación estudiantil por la reforma de una institución anquilosada y deplora no haber podido incluir “la palabra de los estudiantes” en el informe. La afirmación de Follari, entonces, no es desacertada; sin embargo el impulso a las relaciones entre las disciplinas viene de unas décadas antes. Lamentablemente no tenemos espacio aquí para desplegar el asunto, nos limitaremos a mencionar el informe de la Comisión Gulbenkian, presidida por Wallerstein, donde se indica que el interés por reunir las disciplinas se remonta al despliegue, en los años ’40, de los Area Studies, precursores de la mundialización del modelo académico norteamericano (Wallerstein, 1996). Por su parte, desde la década del ’50 la UNESCO propició la cooperación interdisciplinaria para resolver, desde una perspectiva desarrollista y con declarados propósitos humanistas, problemas tales como la miseria, el atraso, la falta de acceso a la educación, etc. Y en los ‘50 y ’60 esa organización convocó encuentros de trabajo y llevó a cabo investigaciones sobre el estado de las relaciones entre las disciplinas; en esas actividades tuvo un papel descollante Piaget, y participaron figuras rutilantes (entre los provenientes de las Ciencias Sociales y Humanas se destacan Levi-Strauss, Jakobson, Von Mieses, Kelsen, Lazarsfeld y otros); la UNESCO publicó numerosos textos sobre la interdisciplina, alguno mencionado en este trabajo. También por supuesto cabe incluir los desarrollos de la cibernética y las teorías de sistemas desde la década del ’40 (Ramos, 2015). Y tal vez algunas de las posturas que Follari imputa a Piaget (por ejemplo la indistinción entre objeto real y objeto científico) merecerían reflexiones o consideraciones adicionales. Por fin, entendemos que la interpretación del declive de las propuestas epistemológicas piagetianas, que Follari atribuye al impacto de la postmodernidad, seenriquecería incorporando al análisis la crisis del estructuralismo. Aunque no compartimos el proyecto científico nomotético de Piaget para las Ciencias Sociales, ni siquiera muchas de las posturas de su Epistemología Genética, hay que reconocer los méritos intelectuales de una posición coherente a lo largo de varias décadas. Entiéndanse bien estos señalamientos, que solo aspiran a desbrozar el camino para una pequeña genealogía de la inter/transdisciplina en el siglo XX, reconociendo todo el valor de los trabajos precursores de Follari, y también de sus críticas a las debilidades teóricas y epistemológicas de ciertos usos de la transdisciplina en los estudios de comunicación en Latinoamérica (Follari, 2002).
Queda como apertura final una de las cuestiones más relevantes en términos teóricos y epistemológicos en lo que respecta al discurso transdisciplinario en Comunicación, que las perspectivas culturalistas impulsoras de la transdisciplina curiosamente no han discutido, ni siquiera señalado. Las relaciones entre las disciplinas pueden plantearse al interior de los grandes dominios de las Ciencias Sociales y Humanas, y entonces nos enfrentamos al problema de los vínculos entre sociología, antropología, crítica literaria, lingüística, filosofía, etc., y la consecuente especificidad comunicológica. Pero también ciertas discursividades transdisciplinarias postulan relaciones entre los grandes dominios (esto es, involucrando a las Ciencias Exactas y Naturales), y entonces nos enfrentaríamos a un desafío epistemológico mayor: a los vínculos anteriores se sumarían ciertas psicologías, neurociencias, ciencias del comportamiento, teorías de sistemas, cibernéticas -entre otras disciplinas marcadas por las ciencias de la vida- y por supuesto biología, matemáticas, lógica, etc. ¿Suscribiríamos, si no la unidad, al menos la confluencia epistemológica con los dominios de las ciencias Exactas y Naturales? ¿En caso afirmativo, en cuáles términos? Recordemos que Wallerstein nos propone aventurarnos por ese camino, en el informe de la Comisión Gulbenkian elaborado junto con el premio Nobel de Química Ilya Prigogine; también, a su modo, enarbolan la convergencia Morin y el físico Nicolescu, y por supuesto Piaget. Incluso Martin Barbero muestra inusitados acercamientos con el pensamiento de la complejidad, sobre el trasfondo epocal (“mutaciones de hominescencia”) de la transdisciplinariedad (Martin Barbero, 2005). ¿Y qué quedaría entonces de la especificidad de las Ciencias Sociales y las Humanas, sea bajo la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu o en otros términos? Preguntas todas estas que aquí apenas podemos colocar, y que consideramos cruciales para el futuro del campo de estudios.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ARONSON, P.
2001 “El ´saber´ y las ´destrezas´, en Villavicencio, S. Naishtat, F. y García Raggio, A. (comps.) Filosofías de la Universidad y conflicto de racionalidades. Colihue. Buenos Aires.
2003 “La emergencia de la ciencia transdisciplinar”, en Cinta de Moebio Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, Nº 18, Universidad de Chile. http://www2.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/18/aronson.htm Consultado 12/5/15
2007 “Globalización y los cambios en los marcos del conocimiento ¿Qué debe hacer la Universidad?” en Notas para el estudio de la globalización: un abordaje multidimensional de las transformaciones sociales contemporáneas, Aronson (coord.) Biblos. Buenos Aires.
2011 “Introducción” en Aronson, P. (coord.) La sociología interrogada: de las certezas clásicas a las ambivalencias contemporáneas, Biblos. Buenos Aires.
COMTE, A.
1980 Discurso sobre el espíritu positivo, Alianza. Madrid.
FOLLARI, R.
1988 “Interdisciplinariedad: la necesidad de una aproximación teórica y el origen histórico de la cuestión”, en Ander Egg, E. y Follari, R. Trabajo social e Interdisciplinariedad, Humanitas. Buenos Aires.
1990 Modernidad y postmodernidad en América Latina, AIQUE. Buenos Aires.
2002 Teorías débiles (Para una crítica de la deconstrucción y de los estudios culturales). Homo Sapiens. Rosario.
2005 “La interdisciplina revisitada” en Revista Andamios, Año 1 Nº 2, junio, México: UACM, https://andamios.uacm.edu.mx/index.php/andamios/article/view/490. Consultado 20/5/2015
2007 ”La interdisciplina en la docencia”, en Revista Polis 16 http://polis.revues.org/4586- Consultado 15/4/2015
2013 “Acerca de la interdisciplina: posibilidades y límites”, en Interdisciplina I, núm. 1. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UAM. México.
INHELDER, B., R. GARCÍA y J. VONÉCHEL (eds.)
1978 Epistemología genética y equilibración. Homenaje a Jean Piaget. Huemul. Buenos Aires [1977].
MARTIN BARBERO, J.
2005 “Transdisciplinariedad: notas para un mapa de sus encrucijadas cognitivas y sus conflictos culturales”, en Cultura, identidades y saberes fronterizos, Bogotá: CES/UN de Colombia. http://www.debatecultural.org/Observatorio/JesusMartinBarbero2.htm Consultado 23/5/2015
NICOLESCU, B.
2005 “Transdisciplinariedad: presente, pasado y futuro”, conferencia en el Segundo Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, Vitoria, Brasil. Publicada en dos partes, la primera en http://www.ceuarkos.com/Vision_docente/revista31/t3.htm y la segunda en http://www.ceuarkos.com/Vision_docente/revista32/t4.htm Consultado 10/9/2014
OECD-CERI
Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities. (Document Resume). OECD Publications Center. Washington https://eric.ed.gov/?id=ED061895Consultado 14/9/2014
PIAGET, J.
1970a “The epistemology of interdisciplinary relationships”, en OECD-CERI Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research in Universities. (Document Resume). OECD Publications Center. Washington https://eric.ed.gov/?id=ED061895
1970b Sabiduría e ilusiones de la filosofía, Edicions62. Barcelona [1965]
1976a Autobiografía. Ediciones Caldén. Buenos Aires [1952 y 1966 1º y 2º parte respectivamente].
1976b La toma de conciencia, Morata. Madrid [1974].
1978a Introducción a la Epistemología Genética, 3 Vol., Paidós. Buenos Aires [1950].
1978b La equilibración de las estructuras cognitivas. Problema Central del Desarrollo, Siglo XXI. Madrid [1975]
1982 Las formas elementales de la dialéctica, Barcelona: Gedisa [1980] (posfacio de R. García).
PIAGET, J. y R. GARCÍA
1989 Psicogénesis e historia de las ciencias, Siglo XXI. México [1982].
PIAGET, J., P. LAZARSFELD, W. J. M. MACKENZIE et al.
1973 Tendencias de la investigación en Ciencias Sociales, Madrid. Alianza. [1970].
RAMOS, R.
2015 “Disciplinas, transdisciplinas y formación en Comunicación”, en 30 años de itinerarios intelectuales. Preguntas, abordajes y desafíos del campo comunicacional. Buenos Aires. Carrera de Cs de la Comunicación UBA, 2015. pp. 176-187. ISBN 978-987-3810-21-3
WALLERSTEIN, I.
1996 Abrir las Ciencias Sociales, México: Siglo XXI, pp. 37-53.
NOTAS
1.- Desde sus primeros trabajos dedicados al tema Follari utiliza el término interdisciplina para referirse a lo que la mayoría de los autores denomina transdisciplina, lo que puede mover a confusión, ya que muchos de esos autores distinguen ambos conceptos. En Follari (2013), consigna que el uso invertido es cuestión de denominaciones convencionales y arbitrarias.
2.- Al interior de la Psicología, Piaget confrontará con la “psicología filosófica”, desarrollada en el caldo de cultivo de la fenomenología y el existencialismo franceses de los ’50 y previamente encumbrada por la filosofía del espíritu del nazismo (Piaget, 1970: 23/24 y 32 [1965]).
3.- Los mecanismos descubiertos en el estudio del pensamiento de niños y preadolescentes serían los mismos que se encuentran en la historia de las ciencias. Por razones de espacio, no abordaremos aquí este controvertido asunto. Ver el trabajo de co-autoría con Rolando García editado y publicado por éste en 1982 -o sea, dos años después de la muerte de Piaget. (Piaget y García, 1989 [1982]) La cuarta edición de 1989 incluye una advertencia sobre erratas en las ediciones previas en castellano. Es el único texto de Piaget publicado en otro idioma antes que en francés (1983), Psychogénèse et histoire des sciences, París, Flammarion.
4.- Es preciso decir que, en el posfacio, Rolando García realiza consideraciones controvertidas, subrayando las relaciones entre la Epistemología Genética y los “clásicos” de la dialéctica. A pesar de las escasas e indirectas referencias de Piaget, podría situarse a este autor -afirma García- en un linaje que incluye a Hegel, Marx y Lenin.
5.- “...esta aventura tan excitante que consiste en hacer cooperar en investigaciones comunes a especialistas de disciplinas muy distintas (lógicos, matemáticos, físicos, biólogos, psicólogos y lingüistas)”. (Piaget, 1976a: 48).
6.- El repositorio de la UNESCO reporta 82 trabajos de Piaget, en diversas lenguas. De ellos, 18 fueron publicados por la UNESCO o con su auspicio. http://www.unesco.org/ulis/es/ Consultado el 14 de julio de 2017.
7.- El sistema comtiano, basado en las matemáticas y coronado por la sociología, se ordena según principios de complejidad creciente y generalidad decreciente; una jerarquía, a la vez histórica y dogmática, de las seis ciencias fundamentales: matemática, astronomía, física, química, biología y sociología “la primera de las cuales constituye necesariamente el punto de partida exclusivo, y la última, el único fin esencial de toda la filosofía positiva” (Comte, 1980: 66/67).
8 Además, la concepción positivista de la objetividad impedía entender el papel del sujeto en la construcción del conocimiento y en la propia delimitación histórica de los objetos de cada ciencia. Su crisis evidenció la necesidad de elaborar las epistemologías específicas (internas) de cada ciencia, y luego su epistemología comparada o genética, que es de suyo interdisciplinaria.
9.- Nuestro autor se opone en consecuencia a la clásica división entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu (Piaget et al., 1973: 96/97). Por supuesto, todo esto es discutible.
10.- Es cierto que en algunos trabajos aparece la categoría “trans”, como instancia de la evolución de los procesos lógicos. Por ejemplo, en su intervención en el Coloquio celebrado en su homenaje. Sin embargo, dicha mención de lo “trans”, no referida expresamente a las relaciones entre las disciplinas, es relativizada por Piaget en otra parte de ese mismo texto (Inhelder et al., eds., 1978: 22/23[1977]). También en Piaget y García (1989 [1982]) editado y publicado por Rolando García dos años después de la muerte de Piaget, se utiliza la categoría “trans” para dar cuenta de la evolución en tríadas de las concepciones científicas. Asimismo figura en el Posfacio de Rolando García a Piaget (1982). Aquí apenas podemos indicar, sin espacio para demostrarlo, que la categoría en cuestión y su extensión a la transdisciplinariedad pareciera ser de uso preferido por García más que por Piaget.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
INCORPORAR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA “Una aproximación a los casos de Argentina, Ecuador, El salvador y Nicaragua” Rocío Elizabeth Huamancondor Paz
Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
INCORPORAR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA “Una aproximación a los casos de Argentina, Ecuador, El salvador y Nicaragua”
Rocío Elizabeth Huamancondor Paz • Maestranda en análisis de Políticas Públicas en FLACSO-Ecuador. Artículo basado en la Tesis de maestría titulada: “La puesta en agenda del Derecho a la Comunicación y la formulación de la ley. Estudio comparado en 4 países”. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 23/10/18 - Aceptado: 06/02/2019
RESUMEN
La puesta en agenda de política pública es un proceso complejo, más aún si se trata de hacer efectivo un nuevo derecho o uno históricamente relegado, como lo es el Derecho a la Comunicación. Esta disertación hace un breve recorrido por los procesos de puesta en agenda de este derecho en Argentina, Ecuador, El Salvador y Nicaragua centrándose en dos elementos: el momento político en el que el tema entró en la agenda y el rol de las comunidades de políticas en dichos procesos. Esto permitirá esbozar las razones por las cuales en Argentina y Ecuador sí fue posible que el tema entrara en la agenda y aquellas por las cuales en El Salvador y Nicaragua esta iniciativa fue frustrada, a pesar de que los cuatro casos tuvieron momentos políticos progresistas y contaron con comunidades de políticas que impulsaban el tema.
Palabras clave: Comunicación, Agenda, política pública, comunidades, democratización
ABSTRACT
INCORPORATE THE RIGHT TO COMMUNICATION IN THE PUBLIC POLICY AGENDA “An approximation to the cases of Argentina, Ecuador, El Salvador and Nicaragua”. The process of putting the public policy agenda into place is a complex process, even more so if it is a matter of placing a new right or a historically relegated one on the agenda, such as the Right to Communication. This dissertation makes a brief tour of the processes of placing on the agenda in Argentina, Ecuador, El Salvador and Nicaragua; and it focuses on two elements: the political moment in which the issue entered the agenda and the role of the political communities in this process. To then give some sketches of the reasons why in Argentina and Ecuador were possible for the issue to enter the agenda and why in El Salvador and Nicaragua were not possible, even though the four cases had progressive political moments and They had political communities that drove the issue.
Keywords: Comunication, agenda, policy, communities, democratization
INTRODUCCIÓN: NUEVAS AGENDAS DE POLÍTICA PÚBLICA EN AMÉRICA LATINA
Desde fines de los años 90 del siglo XX y en la primera década del nuevo siglo en América Latina se configuraron cambios políticos significativos. En palabras de López, a partir de 1998 “se produjo un proceso de emergencia y consolidación de proyectos pos-neoliberales en un importante número de países de la región” (López 2016: 19).
Estos procesos, no obstante su heterogeneidad, pusieron en la esfera pública debates respecto al avance de los derechos sociales y a la ejecución de políticas públicas; a pesar de que dichos procesos fueron criticados, “en algunos casos, por su ambivalencia entre adaptarse al sistema capitalista imperante con meras políticas asistencialistas y los intentos de construir un modelo posneoliberal” (López 2016: 71).
También trajeron consigo un “tipo de intervención estatal en el campo social, en los procesos de distribución y redistribución de recursos y en la provisión de cuidados y bienestares a la ciudadanía” y, en algunos casos, ha involucrado un cambio constitucional, como ocurrió en Bolivia, Ecuador y Venezuela (Minteguiaga y Ubasart-González 2015: 693).
Si se asume que, efectivamente, estos procesos recientes en la región han buscado la “ampliación de la intervención social y la preocupación por desarrollar políticas públicas que beneficien a las amplias mayorías sociales en la provisión de su bienestar” esto implicaría además la transformación -al menos potencial- en las agendas sociales (Minteguiaga y Ubasart-González 2015: 710). Las configuraciones de la política en los gobiernos de izquierda habrían creado condiciones para repensar la intervención del Estado frente a los problemas sociales a través de políticas públicas, incluso abriendo oportunidades para incluir temas nuevos o antes relegados en la agenda política.
En este sentido, resulta desafiante analizar los procesos de puesta en agenda de problemas sociales que se dieron entre 2005 y 2015 en los gobiernos llamados progresistas o de giro a la izquierda, ya que la asunción de estas formas de gobierno implicó cambios en la corriente de la política, produciendo así la apertura de ventanas de oportunidad que, en algunos casos, fueron aprovechadas por distintos actores para dar respuesta a problemas sociales nuevos o relegados históricamente.
Uno de esos problemas sociales, acogidos en las agendas políticas en estos gobiernos, es el reconocimiento del Derecho a la Comunicación y la redistribución del espectro radioeléctrico. Dicho reconocimiento ocurre en el periodo llamado post-neoliberal o progresista, aunque esta necesidad o su problematización entró en el debate internacional desde 1980 con el llamado Informe MacBride.
La presente disertación se realiza desde la disciplina de análisis de políticas públicas y utiliza el marco denominado “corrientes múltiples y ventanas de oportunidad” de Jhon Kingdon, que explica el proceso de puesta en agenda indicando la existencia de tres corrientes -de los problemas, de las soluciones y de la política- que se unen en un momento específico para formar una ventana de oportunidad, aprovechada por los empresarios de política para ingresar un tema en la agenda (Kingdon 2003). A pesar de que Kingdon considera que las corrientes son independientes, estudios empíricos en América Latina advierten que en algunos casos éstas son interdependientes; incluso proponen la preponderancia de la corriente de la política. Este artículo se centra en la corriente de la política y el rol de las comunidades de políticas, dos elementos claves de este marco analítico, que resultan explicativos para la llegada del derecho a la comunicación a la agenda. Luego de la selección de casos acorde con el método comparado, se eligió a Argentina, Ecuador, El Salvador y Nicaragua para comprender por qué en los dos primeros se logró ese objetivo y en los otros dos no.
¿UN MOMENTO POLÍTICO OPORTUNO?
Argentina
Que se vayan todos era el lema que surgió de manera espontánea en las masivas protestas populares tras la crisis del 2001; esta frase hacía eco del descontento popular con la clase política del país ante la realidad de un alto índice de pobreza y desempleo que dejaron las políticas neoliberales en la década del 90. Este fue el escenario en el que la propuesta de un cambio en el modelo de país caló en el electorado y permitió la elección, en 2003, de Néstor Kirchner.
Kirchner llegó al poder con una propuesta de cambio en las políticas públicas en el país. Entre los direccionamientos políticos que enrumbó, uno atraía la atención del movimiento social que impulsaba el Derecho a la Comunicación: lo que él llamaba un “cambio cultural” (Busso y Jaimes 2011: 43). Sin embargo, acciones como la suspensión “por diez años del vencimiento de las licencias a los propietarios de los medios masivos de comunicación” (Segura 2011: 99) hacían ver que el planteamiento de reformar el sistema mediático del país no estaba entre las prioridades del gobierno, pues significó una prórroga por diez años a las empresas mediáticas más importantes para seguir haciendo uso de las frecuencias (Busso y Jaimes 2011: 52).
Este panorama cambió cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia en diciembre de 2007, ya que inició un proceso de “alta conflictividad socio-política, el Poder Ejecutivo Nacional puso en debate la estructura y funcionamiento del sistema de medios en el país” (Segura 2011: 100). En este período, la política acompañó sustancialmente la demanda de democratizar la comunicación; tanto así, que el 16 de abril de 2008 la presidente Fernández se reunió con la Coalición por una Radiodifusión Democrática (Busso y Jaimes 2011: 63).
Sin embrago, el momento político iniciado en marzo de 2008 con el paro agropecuario fue la puerta de entrada para que el tema de la democratización de los medios de comunicación ingresara al debate público. Se abrió así una ventana de oportunidad, que sería aprovechada por la comunidad de políticas para hacer frente a la concentración mediática. Desde abril de 2008 hasta la aprobación de la Ley, en octubre de 2009, se llevó a cabo un proceso político de construcción de una propuesta legislativa; así mismo, los enfrentamientos entre la presidente y los grupos mediáticos -especialmente El Clarín- se hicieron cada vez más fuertes.
El Frente para la Victoria, coalición política que había llevado a Fernández a la Presidencia de la República, luego de las elecciones legislativas de 2009, contaba con 87 de los 257 escaños en la Cámara de Diputados, y con 36 de los 72 puestos en la Cámara de Senadores (Legislatina 2017). Sin embargo, el Congreso argentino tenía una composición bastante plural en donde existían diferentes sectores del peronismo, el partido socialista de Santa Fe y otros sectores del campo progresista o de centro izquierda que apoyaron la aprobación de la Ley. Así, el 16 de setiembre de 2009, el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es aprobado en la Cámara de Diputados con 147 votos a favor, y el 10 de octubre se aprobó en la Cámara de Senadores con 44 votos positivos contra 24 negativos (Busso y Jaimes 2011, 81-82).
Ecuador
En el país andino también la frase que se vayan todos fue la consigna en las calles tras el malestar causado por los resultados de la gestión de Lucio Gutiérrez en los primeros meses de 2005. Este malestar se personificó en la figura de los forajidos, cuya imagen se fortalecía y en torno a la cual “crecía la exigencia de un cambio radical”. Fue este el contexto en el que se gestó País, el movimiento que más tarde se convertiría en Alianza País y llevaría a Rafael Correa a la presidencia de Ecuador en 2006 y a la Asamblea Constituyente en 2008, en la que se expresó la “necesidad de cambio del modelo país”, de “refundar el país” (Larrea 2009: 24-29).
El Plan de gobierno de Alianza País giró alrededor de “5 ejes programáticos para la transformación radical del Ecuador”: la revolución constitucional y democrática; la revolución ética: combate frontal a la corrupción; la revolución económica y productiva; la revolución educativa y de salud; y la revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana. Dentro del eje programático de revolución económica y productiva, se estableció el sector de telecomunicaciones como prioridad nacional (Alianza País 2006: 56).
La promesa de una constituyente y de volver a tener patria había llevado a la victoria a Correa, tras una segunda vuelta. El mismo día de su asunción -15 de enero de 2007- convocó a una Consulta Popular, que aprobó la Asamblea Constituyente con 81.72% de votos. Los 11 meses de duración de la constituyente - del 30 de noviembre del 2007 al 25 de octubre de 2008 - (Larrea 2009: 86-88) fueron un hecho histórico, pues por “primera vez” la redacción de “una Constitución” era “el resultado de la construcción colectiva de amplios sectores, que expresaron sus posiciones e intereses (…), para que el articulado constitucional recoja los intereses nacionales mayoritarios” (Paz y Miño y Pazmiño 2008: 41).
El proceso constituyente se atrevió a reclasificar, editar y hasta aumentar derechos (Trujillo y Ávila 2008: 69), entre ellos el derecho de “crear propios medios de comunicación” y “acceso a los demás medios sin discriminación” (Trujillo y Ávila 2008: 80).
También se abrió el camino para seguir construyendo una política pública de comunicación, pues la Constitución de Montecristi sanciona en su artículo 384 que el “Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”. Así mismo, en su primera disposición transitoria, ordena aprobar una “ley de comunicación” en un plazo máximo de trescientos sesenta días (Asamblea Nacional Constituyente 2008). El proceso constituyente en Ecuador abrió no sólo la ventana, sino también la puerta para que las reinvindicaciones por la democratización de la comunicación ingresaran a la agenda pública.
Después de las elecciones de febrero de 2013, Alianza País contaba con 100 de los 137 escaños en la Asamblea Nacional: tenía una aplastante mayoría absoluta en el legislativo; por lo que, en junio de 2013, al presentarse el proyecto de ley en la Asamblea, éste fue aprobado con el voto del partido oficialista.
El Salvador
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional - FMLN en El Salvador, tras largos años de lucha revolucionaria y complejos procesos, se integró a la vida política formal en 1992. Pero no fue hasta 2009 cuando el partido logró alcanzar la victoria en las elecciones presidenciales con Mauricio Funes. Por primera vez en el país “una fuerza político-militar transformada en partido político llegaba al gobierno por la vía electoral”; para los electores y las electoras significaba que se iban a “realizar las transformaciones históricas por las que el FMLN luchó toda su vida”. Este hecho también “estimuló en el movimiento popular y las fuerzas sociales progresistas las esperanzas de que el nuevo gobierno resolvería la grave problemática económica y social que les agobiaba y que los cambios serían inmediatos” (Sánchez y Regalado 2012: 5-6).
Funes asumió la presidencia de la República. En su Programa de gobierno, titulado “Cambio en El Salvador para vivir mejor”, esbozó las grandes líneas del proyecto político del FMLN, cuya columna vertebral apuntó a cuatro reformas: social, económica, ambiental y política. Dentro de la primera reforma se preveía una política cultural en la que se encontraba el lineamiento de “democratizar, reencauzar y fortalecer los medios de comunicación del Estado”, así como “estimular y fortalecer los medios de comunicación comunitarios a nivel nacional” (FMLN 2009: 29).
Posteriormente, en el Programa de gobierno 2014-2019 del período de Salvador Sánchez Cerén, en el compromiso 76, correspondiente al eje de fuerza cultural, se señalaba el interés del gobierno por “promover y defender el derecho de la población a estar oportuna y debidamente informada, a la comunicación, la libertad de pensamiento y de expresión, que conduzcan a un ejercicio pleno de ciudadanía integral y efectiva”; así mismo, se señalaba expresamente su apuesta por “democratizar las comunicaciones” y “promover la conversión del espectro radioeléctrico de análogo a digital, con el propósito de ampliar la cantidad de frecuencias disponibles, mejorar su mecanismo de concesión y estimular la creación de nuevos medios”, y estipulaba la necesidad de “favorecer el desarrollo de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios” (FMLN 2014: 100).
A pesar de que los gobiernos del FMLN han manifestado, a través de sus programas de gobierno, su intención de democratizar los medios de comunicación en el país y, más aún, si se tiene en cuenta la importancia que el Frente dio a la comunicación en la época de la revolución con la apuesta por las radios de la guerrilla -Radio Venceremos y Radio Farabundo Martí- no ha sido posible materializar el reconocimiento del Derecho a la Comunicación a través de una política pública que garantice la democratización de los medios.
En los dos períodos quinquenales de gobierno del FMLN, la asamblea legislativa -que es elegida cada tres años- ha estado compuesta de la siguiente manera: Del 2009 al 2012, de los 84 escaños, 35 fueron del partido de gobierno; del 2012 al 2015, el FMLN obtuvo 31 escaños; del 2015 al 2018 el Frente mantuvo sus 31 escaños en la Asamblea; lo que implica que no ha contado con mayoría en el Congreso salvadoreño. Este podría ser uno de los elementos explicativos de la no existencia de una política pública de comunicación democratizadora, a pesar de los intentos que han existido: el proyecto de Ley que pretendía regular la radiodifusión comunitaria, presentado por la Red por el Derecho a la Comunicación - RedCo el 24 de julio de 2013 a la Asamblea Legislativa, que fue trasladado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero nunca se discutió; lo mismo ocurrió con el proyecto de Ley de medios públicos presentado por el Ejecutivo el 16 de setiembre de 2013.
Nicaragua
En noviembre de 2006, Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional - FSLN vuelve a ser electo presidente. Para ese momento, en Nicaragua, la mayoría del país vivía los estragos del incremento en el precio del petróleo; esta crisis “llevó a enfrentamientos de los consumidores con el gobierno y la transnacional española Unión FENOSA, empresa distribuidora de energía”. Las protestas contra la trasnacional, e incluso la toma de las instalaciones del ente regulador de energía, no se hicieron esperar; el desenlace fue la anulación del contrato con la empresa (Ortega 2007: 207). Para Salvador Martí i Puig dos temas calaron en el sentir nacional y permitieron a Ortega regresar al poder: el sentimiento “anti-intervencionista” y la necesidad de integración a un “movimiento latinoamericano progresista” que tenía a Hugo Chávez a la cabeza, lo que se consolidó más cuando Venezuela donó grandes cantidades de petróleo a Nicaragua (Martí i Puig 2008: 96-97).
El 28 de mayo de 2006, en el Acto de Clausura del III Congreso FSLN, el candidato Daniel Ortega presentó el denominado “Programa del gobierno de reconciliación y unidad nacional 2006-2011” que, en el apartado “Inversiones Energéticas, de Comunicaciones, y en otras áreas”, señalaba que el Estado garantizaría el acceso a servicios claves como la energía y las comunicaciones (FSLN 2006: 42). Estas son las únicas referencias encontradas en los documentos institucionales del FSLN respecto a la comunicación.
Según los sectores que impulsan el derecho a la comunicación en Nicaragua, el gobierno del FSLN no ha mostrado interés alguno en modificar el panorama mediático del país. Si bien en el discurso enarbola “ideas progresistas respecto a las reformas sociales del Estado, éstas no se han hecho efectivas en la práctica” (Juan Carlos Duarte y Alfonso Malespín, comunicación personal, marzo 2018). Una muestra de ello es que, en febrero de 2014, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias - AMARC Nicaragua redactó una propuesta de articulado para una Ley de medios comunitarios, pero no fue posible tener acceso a instancias del poder Ejecutivo o del Congreso para canalizar la iniciativa.
Respecto a la representación del FSLN en el Parlamento, en el período 2007-2011 el partido tuvo 38 de los 92 escaños, no teniendo mayoría; sin embargo, en el período 2012-2017 obtuvo 62 escaños, lo que implicó mayoría simple. Esta situación ha dado al Frente Sandinista cierto margen político al momento de implementar políticas públicas; sin embargo, al parecer, los intereses que tiene la familia presidencial -uno de los oligopolios mediáticos del país- no permiten el cambio del modelo mediático en Nicaragua.
LAS COMUNIDADES DE POLÍTICAS:
DONDE SE GESTAN LAS PROPUESTAS
El Derecho a la Comunicación es una reivindicación principal dentro de los movimientos “por la democratización de la comunicación” en América Latina y el Caribe, cuyos actores principales “son organizaciones y redes de la sociedad civil” que, a “inicios de los años noventa, acuñaron proclamas” como “sin democratización de la comunicación, no hay democracia”, “la peor opinión es el silencio” o “si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia” (Busso y Jaimes 2011: 8). Este movimiento heterogéneo ha sabido aprovechar las oportunidades políticas que se han dado en América Latina en los últimos años, teniendo reacciones organizadas en cada país para impulsar reformas en las políticas públicas de comunicación. En esta disertación, a estas coaliciones nacionales se les denomina “comunidades de políticas”, tal como lo sugiere Jhon Kingdon (Kingdon 2003).
Las comunidades de políticas en los casos estudiados fueron constituidas por funcionarios públicos -en algunos casos-, integrantes de la academia, gremios y miembros de organizaciones sociales, estrechamente relacionadas con el sector comunicación y otros sectores sociales (Segura 2014: 72).
Argentina
La Coalición por una Radiodifusión Democrática enarbola la bandera de la democratización de los medios. Los primeros pasos de la Coalición se remontan a mayo de 2004 cuando inician sus reuniones en las instalaciones del Foro Argentino de Radios Comunitarias – FARCO (Busso y Jaimes 2011: 44), aunque las organizaciones que la integran hayan venido con anterioridad realizando acciones en pro de la democratización de la comunicación. Para el 27 de agosto de 2004 la Coalición se presentó públicamente como un colectivo de “más de trescientas organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, trabajadores de la comunicación, centrales sindicales -CGT y CTA-, universidades nacionales, organizaciones sociales, movimiento cooperativo y pymes de la comunicación”; así mismo, presentaron los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación” (Busso y Jaimes 2011: 46) que integran las ideas-propuestas que identifican a la Coalición.
Es de destacar la capacidad de movilización en las calles que tuvo la Coalición. Esto se puede evidenciar, por ejemplo el 09 de octubre de 2009, cuando “a las 10 de la mañana el Senado de la Nación comienza a tratar el proyecto de Ley en el marco de una gran movilización social” y “varias decenas de miles de personas” se ubicaban en la plaza frente al congreso; allí, “una radio abierta y un escenario con música en vivo acompañaron la transmisión minuto a minuto de la sesión” (Busso y Jaimes 2011: 82). Dicha transmisión se realizaba a nivel nacional, ya que FARCO contaba con más de 100 emisoras socias distribuidas por el territorio nacional.
Pero la estrategia de movilización social no ocurrió sólo hacia el final del proceso de la aprobación de la Ley; existen hitos de movilización, como el ocurrido el 27 de agosto de 2009, día en el que la presidente Fernández presenta el proyecto de ley ante el Congreso: ese día se realizó una “caravana de carrozas con consignas” en medio de “una multitudinaria marcha que unió las diez cuadras entre la sede del Poder Ejecutivo y la del Congreso de la Nación”. Otro de esos hitos que evidencian el poder de movilización que tuvo la comunidad de políticas sucedió el 16 de setiembre de 2009, día de la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en el que la marcha llevada a cabo fue acompañada por una radio itinerante (Busso y Jaimes 2011: 78-80).
Por otro lado, la comunidad de políticas argentina tuvo llegada y relacionamiento con los tomadores de decisión. En este aspecto también es posible mencionar hitos: el 16 de abril de 2008 “unos 60 representantes” de la Coalición se reúnen con la presidente Fernández y presentan los “21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación”, obteniendo de la mandataria el compromiso de iniciar consultas ciudadanas con las entidades relacionadas con la comunicación audiovisual, y que “en 60 o 90 días enviaría una propuesta al Congreso”. Luego se realizaron encuentros con diferentes actores políticos, como los diputados pertenecientes a la “Comisión de Comunicación” de la cámara, a quienes se entregó los 21 puntos; además, la Coalición realizó una exposición en el Senado antes del debate del proyecto de la Ley (Busso y Jaimes 2011: 63-64). Según las conversaciones efectuadas por la autora con quienes integraron la Coalición, se puede evidenciar que fueron muchos los nexos y oportunidades de encuentro, debate y diálogo entre la Coalición e integrantes del ejecutivo y del parlamento.
Otro de los recursos movilizados por la comunidad fue el consenso al interior de ella, plasmado en los “21 Puntos básicos por el Derecho a la Comunicación”, que estaban presentes en las movilizaciones de calle, en los diálogos políticos con los tomadores de decisión y en todas las acciones encaminadas para poner el tema en la agenda.
Ecuador
El “Foro Ecuatoriano Permanente de la Comunicación” fue constituido formalmente, mediante acta de acuerdo, el 13 de marzo de 2008, con el propósito de reivindicar a la comunicación como “un derecho humano fundamental y patrimonio social”, además de “velar por su vigencia para la construcción de un nuevo ordenamiento social, político, cultural y económico” (Dávila 2011: 37-39).
El Foro participó en el proceso constituyente de 2008, logrando el inicio del camino de la política pública de comunicación, y continuó reuniéndose con la vista puesta en la construcción de la Ley Orgánica de Comunicación que se aprobó en junio de 2013. Sin embargo, en este periodo y tras muchas discusiones -referidas principalmente a la propuesta de “profesionalización” de las y los comunicadores- se produjo un sisma que dividió a la comunidad de políticas, apareciendo posteriormente el movimiento “autoconvocado por la ley de comunicación” que reunía a organizaciones, principalmente de comunicación popular, que continuaron con la discusión e incidencia para la aprobación de la Ley. A pesar del sisma en la comunidad de políticas ecuatoriana, las ideas e identidad respecto al Derecho a la Comunicación y la democratización de los medios de comunicación siguió vigente.
Una de las estrategias más interesantes dentro de la comunidad de políticas fue la realizada por la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos de Ecuador – CORAPE: la “Caravana de la Comunicación”, llevada a cabo desde el 24 de agosto hasta el 04 de septiembre del 2009, y que recorrió 06 provincias del país: Carchi, Chimborazo, Guayas, Azuay, Pastaza y Pichincha. La caravana se instalaba en plazas, parques y colegios, y contaba con la participación de los equipos de las radios comunitarias, grupos juveniles, universidades, agrupaciones artísticas, comparsas escolares, ciudadanos y ciudadanas. Como resultado de esta movilización se recogieron propuestas ciudadanas, que se hicieron públicas en un acto en la Plaza del Teatro en Quito y fueron enviadas a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional (Dávila 2011: 19-21). Sin embargo, no se logró aglutinar una presencia masiva en manifestaciones a favor del Derecho a la Comunicación.
Respecto a las relaciones de la comunidad de políticas con los tomadores de decisión, desde la Constituyente hasta la aprobación de la Ley de Comunicación se sostuvo una relación cercana con los funcionarios del Ejecutivo y del Congreso. Al momento de la constituyente, por ejemplo, José Ignacio López Vigil, comunicador popular y director de Radialistas Apasionados y Apasionadas fue asesor ad honorem de la asambleísta constituyente Pilar Núñez; por otro lado, la entonces directora de CORAPE, Gissela Dávila, tuvo reuniones, conversaciones y participación en los debates en la Asamblea Constituyente en Montecristi.
Después de la constituyente, el 07 de diciembre de 2009, el Foro se reunió con Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador, para tomar acuerdos sobre los puntos básicos a ser incluidos en el proyecto de ley; así mismo, sostuvieron reuniones constantes con la Comisión de comunicación de la Asamblea Nacional, la primera de ellas fue en el 5 de mayo 2010 (Dávila 2011: 20-27). Por otra parte, el abogado Romel Jurado, que venía apoyando a las organizaciones que hacían parte del Foro de la Comunicación, pasó a ser parte del equipo asesor de Mauro Andino, cuando éste presidía la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional. La redacción del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación tuvo muchos elementos propuestos e incluso redactados por esta comunidad de políticas, tales como la distribución equitativa del espectro, el impulso a la producción nacional, la regulación de contenidos sexistas y discriminantes, la comunicación intercultural, la protección a niñas, niños y adolescentes, entre otros. Sin embargo, justo antes de su aprobación fueron introducidas otras disposiciones legales -por parte de actores políticos del gobierno- tales como el linchamiento mediático, la composición del ente regulador y las medidas sancionatorias.
El Salvador
La Red por el Derecho a la Comunicación – RedCo se constituye como “un espacio plural y participativo que aglutina a más de 50 organizaciones sociales, académicas y medios comunitarios que promueven la democratización de las telecomunicaciones a través de la construcción de un modelo mediático plural que garantice diversidad de voces” (Hernández 2017: 13).
Desde el año 2012 la RedCo inició su trabajo de incidencia, principalmente orientado a lograr la reforma de la Ley de Telecomunicación en el país centroamericano, dado que había advertido que el “principal obstáculo para una mayor pluralidad, diversidad democrática y competencia económica en el ámbito mediático eran diferentes disposiciones” plasmadas en el cuerpo legislativo. La conformación de esta comunidad de políticas fue impulsada principalmente por la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador – ARPAS, que reúne a radios comunitarias del país, cuyas frecuencias fueron asignadas como fruto de los acuerdos de paz en 1992 (Hernández 2017: 13). ARPAS buscó la integración de diversos movimientos sociales -no necesariamente aquellos referidos a la comunicación- en una red que trabaje por la democratización de los medios de comunicación, como uno de los elementos de la democratización del país.
A diferencia de Argentina y Ecuador, la RedCo ha hecho uso de mecanismos jurídicos como parte de su estrategia para poner el tema de la democratización de la comunicación en la agenda pública: A través de dos demandas de inconstitucionalidad y un recurso aclaratorio logró que se proveyeran procesos “alternos a la subasta para asignar frecuencias radioeléctricas” y que se anularan las renovaciones automáticas de las concesiones (Hernández 2017:16), lo que abrió paso para la posterior reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Si bien no se ha logrado el reconocimiento del Derecho a la Comunicación ni la redistribución del espectro radioeléctrico, estas acciones judiciales aportan a este camino. Además, la “RedCo tenía una estrategia legal definida con anterioridad y de no haber logrado lo que logró en la vía constitucional, lo iba a hacer a través de instancias supranacionales” (Roberto Rugamas, comunicación personal marzo 2018).
Con respecto a la relación con los tomadores de decisión, aunque las organizaciones que integran la RedCo manifiestan tener un nivel de cercanía con funcionarios del Ejecutivo, éste no ha sido suficiente. Ello se evidenció en el proceso de reforma de la Ley de Telecomunicaciones, ya que una vez iniciado el debate en el Congreso, la RedCo impulsó un pliego de reformas más amplio que las sugeridas por la sentencia de inconstitucionalidad, encontrando el apoyo del partido FMLN y del Gobierno. Sin embrago, las resistencias de los grupos parlamentarios conservadores a lo propuesto “por el sector comunitario no lucrativo bloquearon un acuerdo para su aprobación”; por esta razón, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones – SIGET impulsó la creación de “una comisión en la que participaron todos los sectores involucrados” donde “se logró gestar un acuerdo de apoyo unánime” (Hernández 2017: 14).
El consenso al interior de la comunidad de políticas en El Salvador se encuentra plasmado en el documento “Propuesta de una política Pública de Comunicaciones”, efectuado en el taller de consulta del día 21 de octubre de 2016 y que contó con la participación de representantes de las organizaciones sociales pertenecientes a la RedCo (Hernández 2017, 20). En este documento se estipulan los puntos irrenunciables que han acompañado el actuar de esta comunidad de políticas.
Nicaragua
En este país centroamericano existe una comunidad de políticas con menor cohesión que las anteriores. La organización AMARC-Nicaragua es la que explicita su lucha por la democratización de la comunicación; sin embargo, dadas las condiciones políticas ya mencionadas, se ha articulado con otras organizaciones que luchan por la libertad de expresión, la investigación periodística, entre otras, con quienes realiza acciones puntuales de incidencia y formación.
Uno de los mayores recursos de esta comunidad es la articulación que logra AMARC-Nicaragua, que agrupa a 17 radios comunitarias a nivel nacional, lo que le permitió presentar públicamente una propuesta de articulado para el reconocimiento de las radios comunitarias en el país. La relación con el gobierno del Frente Sandinista es lejana e incluso de crítica, pues éste ha llevado a cabo acciones como el cierre de radios comunitarias.
Es de resaltar la acción de incidencia que realizó esta comunidad en 2007 en articulación con el Colegio de Periodistas, que permitió la suspensión del cobro de 40 mil córdobas por renovación de licencias a las radios comunitarias que exigía el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos - TELCOR (Orosco y López 2014: 167).
CONCLUSIONES: ¿POR QUÉ EN UNOS SÍ
Y EN OTROS NO?
Los procesos de puesta en agenda del Derecho a la Comunicación en los casos estudiados presentan complejas interacciones entre factores políticos y sociales. En términos generales, los factores diferenciales que explican la adopción de la Ley en Argentina y Ecuador fueron el interés de los gobiernos de turno -con mayoría en el Parlamento- por cambiar la configuración mediática nacional; así mismo, resultó decisivo el rol de las comunidades de políticas que emprendieron estrategias para que sus propuestas pudieran entrar en la agenda; sin embargo, a pesar del resultado positivo en estos dos países, cada proceso tuvo sus características distintivas. Por otro lado, en los casos negativos -El Salvador y Nicaragua- se identifican otros elementos explicativos que llevaron a tal resultado. En este sentido, los casos analizados presentan una confluencia de causalidades, que requiere un análisis detallado.
El cambio en la ideología del gobierno o que una nueva fuerza política con otras prioridades asumiera el poder no es el único factor explicativo para que el Derecho a la Comunicación sea reconocido. Si bien este tema entró en la agenda pública de los países que tenían gobiernos denominados progresistas, no en todos los países con esta característica se logró el mismo resultado.
El clima nacional que precedió y acompañó estos procesos se caracterizó por discursos e imaginarios de cambio del modelo político, económico y social, e incluso por ideas en torno a refundar el país. Esto hacía propicio que el cambio en el modelo mediático pudiera ser reinterpretado dentro de este clima nacional. Este elemento está presente -en diferentes niveles- en los cuatro casos analizados; sin embargo, sólo en dos casos el tema entró en la agenda, lo que evidencia que el ánimo nacional es una condición necesaria pero no suficiente para explicar el ingreso del Derecho a la Comunicación en la agenda de política pública.
En lo que concierne a la configuración de las fuerzas políticas, es necesario precisar que -con algunas diferencias- en tres de los cuatro casos el Poder Ejecutivo explicitó su interés de reconocer el Derecho a la Comunicación y cambiar el esquema mediático en sus respectivos países; esto ocurrió en Argentina, Ecuador y El Salvador, y no en Nicaragua, ya que en este último caso el gobierno tenía la intención de mantener el status quo en el sector comunicaciones. Por lo tanto, los intereses del actor central del Ejecutivo, en un régimen presidencialista, para evitar el ingreso del tema en la agenda, sería una primera explicación causal en el caso de resultado negativo, como lo es Nicaragua.
Por su parte, el interés manifiesto por parte del Ejecutivo para cambiar el modelo mediático estuvo imbricado con su capacidad o fuerza política, traducida en la configuración del Parlamento. Así, en los casos en los que el tema entró en la agenda, el Ejecutivo contaba con mayoría en el Parlamento -como sucedió en el caso ecuatoriano- o tenía apoyo de grupos parlamentarios ideológicamente cercanos -como ocurrió en Argentina-. Este elemento resultó determinante en el caso salvadoreño, ya que el escaso margen de maniobra que tenía el gobierno -sin mayoría en el Congreso- no le permitió conseguir el reconocimiento del Derecho a la Comunicación. En este sentido, la configuración de fuerzas políticas jugó un rol determinante en los procesos analizados, y resulta un factor explicativo de por qué en El Salvador no se produjo la puesta en agenda del Derecho a la Comunicación.
Los datos empíricos también evidencian la contribución que las comunidades de políticas hicieron al proceso. Su composición, recursos y estrategias aportan elementos explicativos para que el tema haya llegado a la agenda en Argentina y Ecuador; en ambos casos se destacan las estrategias de influencia en los tomadores de decisión, y en Argentina, la capacidad de movilización social que lograron. En Nicaragua, las debilidades de la comunidad de políticas contribuyeron a que el tema del Derecho a la Comunicación no ingresara en la agenda. En El Salvador, si bien no se logró el objetivo, la comunidad de políticas consiguió articularse para emprender estrategias jurídicas y mediáticas hacia el logro de algunos cambios en la política pública de comunicación. En este sentido, los casos de Nicaragua y El Salvador evidencian la importancia explicativa que tiene el desempeño de las comunidades de políticas para obtener el resultado.
Las ventanas de oportunidad abiertas en Argentina y Ecuador fueron impulsadas por acontecimientos políticos, al nacer en momentos políticos específicos: el enfrentamiento de la presidente Fernández con los grupos mediáticos argentinos a raíz del paro agropecuario de 2008, y la constituyente ecuatoriana de 2007 -además del interés que tenía el presidente Correa, dado su enfrentamiento con los grupos mediáticos-. Así mismo, se atribuyen razones políticas para explicar la ausencia de ventana de oportunidad en El Salvador y Nicaragua: en el primero, por la falta de interés real y de correlación de fuerza política de los gobiernos del FMLN; y en el segundo, por la existencia de intereses personales del presidente Ortega en mantener la concentración mediática, es decir, de intereses contrapuestos a la política de redistribución de frecuencias.
Teniendo en cuenta los elementos analizados anteriormente, es posible afirmar que la explicación del resultado -puesta en agenda del Derecho a la Comunicación- necesita la confluencia de una serie de variables -unas más determinantes que otras-; es decir, se está frente a relaciones multicausales, característica de procesos sociales y políticos como los estudiados.
Analizar estos procesos puede resultar relevante para las comunidades de políticas que están luchando por poner un tema en la agenda o incidir en el cambio de una política pública, y aportar elementos de reflexión y análisis, conscientes de que no hay recetas dadas, sólo caminos recorridos que pueden brindar aprendizajes para recorrer otros.
BIBLIOGRAFÍA
Alianza País
2006. Plan de Gobierno de Alianza País 2007 – 2011
Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador
2008. Constitución Política de la República del Ecuador.
Busso, N. y D. Jaimes
2010. La cocina de la Ley, el proceso de incidencia en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. FARCO. Buenos Aires.
Dávila, G.
2011. Sistematización Ley de Comunicación en Ecuador. Manuscrito inédito, última modificación mayo 2011. Quito.
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional - FMLN
2009. Programa de gobierno 2009-2014 Cambio en El Salvador para vivir mejor. San Salvador.
2014. Programa de gobierno 2014-2019 Para profundizar los cambios. San Salvador.
2006. Programa del gobierno de reconciliación y unidad nacional 2006-2011. Managua.
Hernández, S.
2017. Propuesta de una política pública en comunicaciones, un aporte desde el sector comunitario no lucrativo. Fundación Friedrich Ebert. San Salvador.
Kingdon, J.
2003. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Second Edition. Edicational Publishers Inc. United States.
Larrea, G.
2009. Revolución Ciudadana. Editorial planeta de Ecuador. Quito.
Legislatina
2017. Base de datos de parlamentos de dieciocho países de América Latina. http://americo.usal.es/oir/legislatina/
López, F.
2016. América Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha. CLACSO. Buenos Aires.
MacBride S.
1980. Un solo mundo, múltiples voces. Comunicación e información en nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica. México.
Martí i Puig, S.
2008. El regreso del FSLN al poder: ¿Es posible hablar de realineamiento electoral en Nicaragua? Revista Política y Gobierno.
Minteguiaga, A. y G. Ubasart-González
2015. Regímenes de Bienestar y gobiernos progresistas en América Latina: los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia”. Revista Política y Sociedad.
Orosco, P. y J. López
2014. “Nicaragua. La relativa Calma”. En Entre la Censura y la discriminación. Centroamérica amenazada. Fundación Comunicándonos. San Salvador
Ortega, M.
2007. Nicaragua 2006: el regreso del FSLN al poder. Revista de Ciencia Política.
Paz y Miño, J. y D. Pazmiño
2008. El proceso constituyente desde una perspectiva histórica”. En Análisis Nueva Constitución. Editado por Raúl Borja. ILDIS. Quito.
Sánchez, S. y R. Regalado
2012. FMLN en el gobierno. Ocean Sur. México
Segura. M.
2011. La sociedad civil y la democratización de las comunicaciones en la Argentina. La experiencia de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Argumentos Revista de crítica social.
Segura. M.
2014. La sociedad civil y la democratización de las comunicaciones en Latinoamérica. Íconos.
Trujillo, J. y R. Ávila
2008. Los derechos en el proyecto de constitución. Análisis Nueva Constitución. Editado por Raúl Borja. ILDIS. Quito.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
AGENDA SETTING: CINCUENTA AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN Esteban Zunino
Intersecciones en Comunicación 12 (1) 2018 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
AGENDA SETTING: CINCUENTA AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
Esteban Zunino • CONICET / Universidad Nacional de Quilmes / Universidad Nacional de Cuyo / Universidad Juan Agustín Maza. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 02/07/18 - Aceptado: 12/07/18
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2177
La teoría de la Agenda Setting acaba de cumplir cincuenta años de desarrollo desde su primera investigación. A partir de sus conceptos y formulaciones, se desarrollaron a lo largo y ancho del mundo más de 500 estudios que intentaron analizar la relación entre medios y audiencias. El objetivo de este trabajo es repasar su historia desde sus inicios, reponer sus principales hipótesis y conceptos, analizar su aplicación a los nuevos entornos mediáticos y formular una serie de interrogantes que orienten el futuro de la investigación dentro de esta perspectiva.
PALABRAS CLAVE: Agenda – Medios – Público – Comunicación - Política.
ABSTRACT
AGENDA SETTING: FIFTY YEARS OF RESEARCH IN COMMUNICATION. The Agenda Setting theory has just celebrated fifty years since its first investigation. Guided by their concepts and formulations, more than 500 studies tried to analyze the relationship between media and audiences. This paper aims to review its history from its beginnings, to replenish its main hypotheses and concepts, to analyze its application to new media environments and to formulate new questions for the future of research.
KEYWORDS: Agenda - Media - Public - Communication - Politics.
INTRODUCCIÓN
La teoría de la Agenda Setting constituye en la actualidad uno de los enfoques teóricos más utilizados y discutidos de la investigación en Comunicación. Su nacimiento, hace cincuenta años, implicó una ruptura en las afirmaciones de la época de la Mass Communication Research. En efecto, sus principales hipótesis contradicen las tesis de los efectos mínimos de los medios de comunicación, hegemónicas en esa época. La idea de que los media son capaces de influir a la opinión pública estableciendo un listado jerarquizado de asuntos importantes y una serie de atributos asociados a ellos recuperaba para la tradición estadounidense la noción de los efectos de los medios de comunicación.
Sin embargo, el retorno a los efectos no supuso una vuelta acrítica al pasado. Si las explicaciones de las primeras teorías de los años ´20 y 30´ estipulaban la existencia de efectos conductuales que se daban en el corto plazo, la Agenda Setting fue pionera en demostrar empíricamente que la influencia de los medios sobre la opinión pública, de existir, sería cognitiva y se desarrollaba de manera acumulativa en plazos de tiempo extendidos.
Los conceptos aportados por la Agenda Setting fueron puestos a prueba en más de 500 trabajos empíricos desarrollados en todo el mundo, sobre diversos temas, dispositivos y plataformas, incluyendo a los medios digitales y a las redes sociales. En esta trayectoria, los aportes originales fueron discutidos a partir de la evidencia empírica que los corroboró en algunos casos y los refutó en otros. En la actualidad el concepto de agenda continúa siendo influyente y potente en la investigación. Las próximas páginas proponen un recorrido por los principales hallazgos, discusiones y aportes de esta teoría en sus primeros cincuenta años de vida.
AGENDA SETTING, UN CAMBIO DE PARADIGMA
La multiplicidad de acontecimientos que suceden en la realidad es inabarcable para los seres humanos. Los medios de comunicación, en la modernidad, se han convertido en esas “ventanas al inmenso mundo que queda más allá de nuestra experiencia directa” (Lippmann 1922: 3). Así, los ciudadanos, devenidos en consumidores de bienes culturales y simbólicos producidos por los medios de comunicación masiva, acceden a una realidad de segunda mano que viene estructurada por las informaciones que reciben de estas usinas (McCombs 2006).
La discusión acerca de si los medios reflejan la realidad o, en cambio, participan en la construcción de un “pseudo ambiente” (Lippmann 1922) ha guiado la investigación científica del campo de la comunicación a lo largo de casi cien años. La teoría de la Agenda Setting, enrolada en la segunda posición, conforma un marco teórico suficientemente abarcador de múltiples aspectos del fenómeno de los efectos de los medios en los públicos (Casermeiro de Pereson 2004).
La hipótesis fundacional de esta línea de investigación indica que los medios de comunicación tienen la capacidad de seleccionar y destacar ciertos temas y omitir otros. Mediante ese mecanismo, enfatizan los asuntos que luego se convierten en importantes para la opinión pública (McCombs & Shaw 1972). De este modo, los mass media no funcionan como simples transmisores de acontecimientos que les son externos, sino que tienen la capacidad de influir sobre las cogniciones de las audiencias en sus formas de percibir y organizar el mundo. Por intermedio de operaciones de inclusión y exclusión de temas, actores y aspectos, las coberturas noticiosas condicionan la experiencia que la gente tiene del entorno que queda más allá de su experiencia directa.
Este desarrollo teórico surgió en un contexto específico dentro de la Mass Comunication Research en el que recobró importancia la premisa de la existencia de “efectos” de los medios de comunicación. Sin embargo, estos fueron analizados desde una nueva perspectiva que consideró que “las comunicaciones no median directamente el comportamiento explícito; más bien tienden a influenciar la forma con la que el destinatario forma su propia imagen del ambiente” (Roberts, 1972: 361). Así, en pleno auge de la hipótesis de los “efectos mínimos” de los medios de comunicación (Klapper 1960), la perspectiva de la Agenda Setting se propuso rever críticamente la relación entre los mass media y la opinión pública.
Maxwell McCombs señala a Walter Lippmann como el padre intelectual de la idea que inspiró su investigación. La tesis central que Lippmann expresó en la introducción del libro Public Opinión (1922) postula que los medios de comunicación son verdaderas ventanas al mundo que queda más allá de la experiencia directa. Según la hipótesis formulada en ese trabajo, la opinión pública no responde a su entorno real, sino a uno construido por los mass media. Lo novedoso es “la inserción entre el hombre y su ambiente de un pseudo-entorno; del cual su comportamiento es una respuesta” (Lippmann 1922: 15).
En otras palabras, los medios de comunicación son conectores entre los hechos del mundo y las imágenes mentales de estos en los sujetos. Lippmann (1922) trabajó sobre el rol de los media en dos sentidos: su influencia sobre la gente y su relación con los hechos reales y llegó a la conclusión de que los medios definen el mapa cognitivo de la sociedad sobre su experiencia con el mundo en el que viven, inabarcable, fuera de su alcance, de su experiencia y de su mente. Es decir, lo que la prensa expresa acerca del mundo, aquello que la gente vive como real, no es más que el pseudo-ambiente creado por las noticias.
Esta premisa fue señalada como un hito central para el desarrollo de la Teoría de la Agenda Setting. Así lo afirman McCombs y Evatt (1995): “sostenía Lippmann que los medios de difusión moldean estas imágenes al seleccionar y organizar símbolos de un mundo real que es demasiado amplio y complejo para un conocimiento directo” (2). Según la explicación, los medios constituyen el recurso principal de las imágenes mentales de la audiencia acerca del vasto mundo exterior (McCombs, Llamas, López Escobar, & Rey Lennon 1997)
En ese camino, a partir de la década de 1950, varios trabajos de diferentes autores comenzaron a revisar críticamente las tesis de los “efectos mínimos”. Entre los investigadores que aportaron a este movimiento intelectual se encuentran Gladys Lang y Kurt Lang, quienes plantearon el concepto de “efectos acumulativos” de mediano y largo plazo, generados por los mass media (Lang & Lang 1966). Según su perspectiva, los contenidos mediáticos son susceptibles de filtrarse en la mente de las personas a partir de una sedimentación que se da aun cuando estas no presten atención conscientemente.
Otro de los antecedentes fundamentales para la teoría del Establecimiento de Agenda fue el trabajo de Bernard Cohen The press and the foreing policy (1963). Su tesis central postula que “los medios frecuentemente no tienen éxito al decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar, pero tienen un éxito asombroso al decirle a la gente sobre qué tiene que pensar” (Cohen 1963: 13). Y ese éxito está basado en un proceso de “tematización” (Luhmann 1973), mediante el cual seleccionan ciertos temas y, por ende, omiten otros.
Así, en los años ‘60, la indagación sobre los efectos mediáticos retornó al centro de la escena. Las investigaciones de la época atribuyeron a los media una importancia fundamental a la hora de seleccionar y enfatizar ciertos temas, y omitir o restar importancia a otros.
Con estos postulados y la necesidad de dar una base empírica a las afirmaciones de los estudios citados, Maxwell McCombs y Donald Shaw partieron hacia Chapel Hill, Carolina del Norte, con el fin de realizar una investigación en el contexto de las elecciones presidenciales de 1968. Ese sería el trabajo seminal de la perspectiva teórica de la Agenda Setting.
CHAPEL HILL: LA PRIMERA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
La motivación del primer estudio surgió de la observación casual sobre la presentación las noticias en la primera plana de Los Ángeles Times en los primeros días de 1967. La disposición diferencial de tres temas en la portada del diario llevó a los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte a formular una pregunta: “el impacto de un hecho ¿queda disminuido cuando la noticia recibe una presentación menos destacada?” (McCombs, 2006: 14).
Justamente esa indagación es la que procuraron responder McCombs y Shaw en Chapel Hill, durante las elecciones presidenciales en las que se enfrentaban Richard Nixon y Hubert Humphrey. La investigación procuró corroborar si existía algún grado de correlación entre las agendas mediática y pública en el contexto electoral. Es decir, establecer en qué medida los temas resaltados como relevantes por los principales medios de comunicación de Chapel Hill coincidían con la importancia otorgada a tales cuestiones por parte de los votantes. Con este fin realizaron cien entrevistas entre personas que no tenían decidido su voto. La aplicación de la encuesta sobre una muestra de votantes indecisos de debía a que “estos tendrían la mente más abierta o susceptible a la información de campaña” (McCombs & Shaw 1972: 178).
En la encuesta se les pedía a las personas que definieran, según su criterio, cuáles eran los temas más importantes del día. Para ello se formuló una pregunta abierta usada por el sondeo Gallup desde los años ‘30: ¿Cuál es el problema más importante al que se enfrenta hoy la Nación? Este método permitiría a los analistas hacer inferencias sobre el estado de la agenda pública.
Para el estudio de los medios, se realizó un análisis de contenido sobre los programas de radio, televisión, periódicos y revistas de noticias más consumidas por el público. Esta técnica permitió establecer la importancia de los diferentes temas en la agenda de los medios. La relevancia de los issues se midió a través de distintos indicadores, como la ubicación de la noticia en tapa o páginas interiores, el tamaño de la información y de los titulares, su aparición en páginas pares o impares y la apertura de sección (McCombs & Shaw 1972). Para el análisis en medios televisivos y radiales, la importancia de los temas se determinó en función del orden de aparición de las noticias y el tiempo dedicado a cada una de ellas.
Aquel trabajo de campo dio nacimiento al texto fundacional de la teoría de la Agenda Setting, publicado por la revista especializada Public Opinion Quaterly en 1972, titulado The Agenda-Setting function of mass media (McCombs & Shaw: 1972). En dicho trabajo se constató la existencia de una correspondencia casi perfecta entre los temas que dominaron las agendas mediática y pública durante la campaña electoral. Estos fueron:1) la política exterior, 2) la ley y orden, 3) la política fiscal, 4) la política de bienestar y 5) los derechos civiles.
La conclusión del estudio fue que “los medios fuerzan la atención hacia ciertos asuntos, refuerzan la imagen pública de figuras políticas y presentan objetos sugiriendo a los individuos sobre qué deben pensar, saber y sentir” (McCombms & Shaw, 1972: 177).
En síntesis, esta perspectiva, a diferencia de la hipótesis de los efectos mínimos, sostiene la existencia de un fuerte efecto causal de carácter cognitivo de mediano y largo plazo de los medios sobre la audiencia y reconoce la existencia de un público permeable a los mensajes mediáticos.
Los hallazgos de Chapel Hill comprobaron que la opinión pública se ve afectada por la agenda mediática. “Dentro de la Mass Comunication Research se había planteado en términos generales el poder de fijación de temas de debate público por parte de los medios; pero había quedado pendiente comprobarlo empíricamente” (Casermeiro de Pereson, 2004: 53). El estudio constituyó, entonces, la primera prueba empírica rigurosa que dio cuenta de los efectos que se dan a nivel cognitivo en las audiencias a partir de su exposición a los contenidos de los medios.
La idea de que el público aprende de los medios de comunicación la importancia de los temas de acuerdo con el énfasis que estos les atribuyen en sus coberturas estaba presente antes de 1968. Sin embargo, Chapel Hill marcó un hito insoslayable puesto que se destacó por “conceptualizar un nuevo acercamiento teórico en los estudios sobre comunicación y sistematizar, además, una metodología apropiada para el análisis de los efectos mediáticos a nivel cognitivo” (Aruguete, 2011: 86).
EL PRIMER NIVEL DE AGENDA SETTING
La primera fase en los estudios de Agenda Setting procuró responder la incógnita acerca de quién fija la agenda. Los hallazgos empíricos de Chapel Hill confirmaron la existencia de una fuerte correspondencia entre los temas a los cuales los medios les daban más relevancia y aquellos que los individuos señalaban como más importantes.
La relevancia de los temas (salience of issues), definida como la “visibilidad de la información a partir de su ubicación, su tamaño, su disposición con respecto a otro tipo de información o su mayor frecuencia de cobertura” (Amadeo, 2008: 8), es el aspecto central considerado en este nivel de análisis. La frecuencia con la que los temas son incluidos en la agenda mediática y la jerarquía que estos obtienen son los indicadores centrales con los que McCombs y Shaw (1972) operacionalizaron el concepto de relevancia en la investigación de 1968.
A partir de la selección de ciertos asuntos, los medios de comunicación completan su “hueco informativo” (news hole), definido como la cantidad del espacio disponible para el material no publicitario (McCombs 2006). Dada su espacialidad acotada, los diferentes issues compiten por obtener un lugar en él (Budd, 1964). En el mismo sentido, la agenda pública también es restringida, puesto que el umbral de atención de las personas (Zhu 1992) les permite recordar no más de cuatro o cinco temas (Brosius & Kepplinger 1992). Por lo tanto, el proceso de Agenda Setting constituye un juego de suma cero. Es decir, los temas compiten por ocupar un lugar en la agenda en una dinámica en la que necesariamente el ingreso de un nuevo issue se da siempre a expensas de la disminución o, incluso, la desaparición de otros temas de la superficie mediática.
Segunda fase de investigación: las condiciones contingentes
Pocos años después del primer trabajo de campo, los investigadores desarrollaron un nuevo estudio en Charlotte, Carolina del Norte, en el que pudieron ratificar y profundizar los primeros descubrimientos. La inclusión de la variable temporal en la investigación permitió corroborar que la agenda mediática condicionaba a la agenda pública y no al revés. Es decir, a partir de estudios longitudinales en el tiempo se llegó a la conclusión de que los issues tendían a aparecer primero en los medios y luego en la opinión pública, lo que posibilitaba inferir el sentido de la influencia y su causalidad.
Para ello Shaw y McCombs (1977) realizaron tres oleadas de entrevistas y análisis de contenido en junio y octubre, durante las elecciones presidenciales de 1972 y una tercera oleada inmediatamente después de los comicios. Los resultados de esa investigación mostraron que siete temas de la agenda pública -la economía, las drogas, el transporte, el escándalo Watergate, la política exterior, el medio ambiente y Vietnam- fueron fuertemente instalados por los medios de comunicación en la opinión pública.
Lo mismo ocurrió con otro trabajo empírico que utilizó la técnica de panel en diez rondas de entrevistas. En él, Weaver, Graber, McCombs y Eyal (1977) corroboraron que la agenda mediática influía fuertemente en la agenda pública y descubrieron que la correlación era mayor en la época de elecciones que durante la campaña previa. Así, abrieron una nueva fase de investigación que indagó principalmente sobre las variables que eran susceptibles de modificar el proceso de Agenda Setting.
El avance en la investigación incorporó nuevas dimensiones de análisis. En esta etapa, los investigadores centraron su atención en el funcionamiento de ciertas condiciones contingentes que afectan el proceso de establecimiento de agenda. Estas son concebidas como un conjunto de factores que intermedian entre los mass media y los efectos sobre el público.
En esta etapa se partió de la hipótesis de que los individuos siempre se hallan ante un vacío cognitivo, situación que les provoca una sensación incómoda que los lleva a trazar un mapa del escenario en el cual se mueven (Shoemaker 1996). Debido a ello, los sujetos se sentirán motivados por entrar en contacto con el mundo que los rodea, para lo que recurren a los medios.
Para dar cuenta de este proceso, la Teoría de la Agenda Setting tomó de la psicología conductista de Edward Tolman (1932) el concepto de “necesidad de orientación”, resultando la relevancia de un tema la condición inicial que lo define. En aquellos casos en los que la preminencia de un issue es baja para los sujetos, la necesidad de orientación no es importante. En cambio, si esta es alta, entra en juego el nivel de incertidumbre que los individuos tienen sobre ese asunto. Por ejemplo, si un issue adquiere gran importancia para los individuos, pero la incertidumbre es baja, la necesidad de orientación sobre dicho tópico será moderada. Pero si la importancia es alta y el nivel de incertidumbre también lo es, la necesidad de orientación será sustancial (McCombs & Weaver 1973).
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental al aportar aquellos mapas conceptuales sobre la realidad cuando los hechos son relevantes y adquieren un alto grado de incertidumbre para la opinión pública. Así, “cuanto mayor es la necesidad de orientación de los individuos en el ámbito de los asuntos públicos, más probable es que presten atención a la agenda de los medios de comunicación” (McCombs 2006: 116).
Ahora bien, la necesidad de orientación del público crece cuando los temas relevantes tienen menos relación con la experiencia directa de la audiencia. Al respecto, Zucker (1978) definió dos tipos de temas. Los “temas obstrusivos” o experienciales (obstrusive issues) son aquellos que afectan al individuo personalmente. En ellos, la experiencia previa obstruye la influencia de los medios. En cambio, los temas “no obstrusivos” o no experienciales (unobstrusive issues) poseen la característica de estar más alejados de la vida cotidiana y, por lo tanto, viven solo en los medios. El efecto de establecimiento de agenda se daría en mayor proporción en aquellos asuntos más alejados de la experiencia directa de la audiencia, es decir, cuando la necesidad de orientación es mayor.
No obstante, existen otras condiciones contingentes que intervienen en la eficacia de los medios de comunicación a la hora de marcar la agenda. Entre ellas, factores demográficos como la edad, los ingresos o el nivel educativo serán decisivos en la consumación de los efectos mediáticos (Wanta 1997).
Asimismo, la Agenda Setting refuta la tesis de la comunicación en dos etapas (Lazarsfeld, Berelson & Gaudet 1944), que sostenía la existencia un mayor poder de los líderes de opinión que de los medios a la hora de influir sobre las personas, y analiza detalladamente las relaciones interpersonales como otra condición contingente. Si bien la teoría de la fijación de agenda plantea un mayor poder de los medios en la formación de la opinión pública, se han hallado diferencias en los efectos mediáticos asociados a esta variable (Wanta, 1992). Es decir, las relaciones interpersonales constituyen una mediación que puede interferir en el efecto mediático de diferentes maneras y debe ser analizada en cada caso.
Otra de las condiciones contingentes más estudiadas por la Agenda Setting refiere al interrogante acerca de qué tipo de medio es más potente a la hora de transmitir el orden del día a la opinión pública. Si bien no hay una única respuesta a esta pregunta, existe cierto consenso acerca de que los diarios son “usinas informativas” (Amado 2007) que construyen las noticias que luego serán recogidas por la radio y la TV. Es decir, marcan el menú informativo de otros soportes mediáticos y son, además, el principal canal para llegar a los líderes de opinión. Según Amado (2007) “los diarios mantienen relaciones más estables con los actores que participan activamente en la producción de la información en la medida en que estos necesitan del canal de difusión que conforman los diarios” (63). Sin embargo, existen estudios que demuestran lo contrario (Iyengar & Kinder 1987; Schoenbach 1991).
En resumen, las dos fases de investigación que integran el primer nivel de Agenda Setting produjeron un cambio de paradigma en los estudios del campo de la comunicación. La incorporación en el análisis de las condiciones contingentes permitió romper definitivamente con el esquema lineal de la Teoría de la Aguja Hipodérmica. Ya no se habla de efectos conductuales a corto plazo, sino de efectos cognitivos, acumulativos, de mediano y largo plazo. Y, además, estos no son directos, sino que están condicionados por múltiples factores en el marco de un proceso social complejo y dinámico.
EL SEGUNDO NIVEL DE AGENDA SETTING
En el desarrollo teórico del primer nivel de la Agenda Setting, McCombs y Shaw (1972) tomaron la hipótesis de Bernard Cohen (1963), según la cual los medios serían extremadamente influyentes a la hora de decirle a la audiencia sobre qué temas pensar, aunque no obtendrían mayor éxito al decirles cómo pensar sobre esos temas. Sin embargo, los propios hallazgos empíricos ampliaron, poco a poco, los alcances de esta primera premisa. Si en el primer nivel de estudio se hacía foco en la transmisión de la relevancia de los issues, el segundo nivel se refiere a la transmisión de la relevancia de los “atributos” (McCombs et al., 1997) asociados a los temas.
Estos son conceptualizados como “características y rasgos que definen a un objeto” (McCombs & Valenzuela 2007: 47) y comprenden “el juego de perspectivas o puntos de vista que los periodistas y el público dedican a su contemplación” (Ghanem 1997: 2). Su importancia radica en que el modo en el que un tema es cubierto por los medios afecta la forma en que el público piensa acerca del mismo. El análisis de los atributos dio comienzo a lo que se denominó la tercera fase de investigación de la perspectiva de la Agenda Setting.
McCombs (2006) ubica el comienzo de esta etapa en un estudio desarrollado en el marco de las elecciones presidenciales estadounidenses de 1976. Dicho trabajo halló una fuerte correlación entre los atributos de los candidatos presentados por la revista Newsweek y las imágenes de estos en la opinión pública (Becker & McCombs 1978). Lo mismo sucedió entre la agenda de atributos presentada por el Chicago Tribune y las opiniones del público de Illinois sobre los candidatos Carter y Ford (Weaver et al.1981).
Sin embargo, hicieron falta dos décadas de investigación para que en el artículo La imagen de los candidatos: el segundo nivel de la Agenda Setting (López Escobar, McCombs, & Rey Lennon 1996) se desplegara la hipótesis central del segundo nivel de Agenda Setting. Esta estipula que los medios seleccionan ciertos aspectos de los objetos con los que construyen una representación de la realidad que influye en la percepción de la audiencia. De esta forma, la opinión pública pondera una perspectiva por encima de otras, encuentra ciertos factores como causantes de un asunto, desestima otros y se inclina hacia una solución de preferencia respecto de una cuestión o problema (López Escobar et al. 1996). En síntesis, los autores advirtieron, en el segundo nivel análisis, que los massmedia también pueden decirle al público cómo pensar sobre los temas, objetos o actores.
El segundo nivel de Establecimiento de la Agenda incluye dos dimensiones diferentes. La dimensión afectiva refiere al “tono valorativo” con el que es realizada la cobertura de los medios sobre un tema, al tiempo que analiza las respuestas emocionales de la opinión pública. La dimensión sustantiva remite a los aspectos sobresalientes de personas, temas u objetos mencionados entre el público o destacados en las coberturas de los medios de comunicación. La agenda de atributos sustantivos de los candidatos incluye la descripción de sus personalidades y sus posiciones sobre los temas. Así, el segundo nivel de la Agenda Setting estipula que los medios de comunicación influyen en la agenda pública definiendo imágenes de los candidatos entre los votantes (McCombs et al 1997).
Esta formulación teórica fue probada empíricamente en numerosas investigaciones que demostraron la pertinencia conceptual de los postulados de la teoría del Establecimiento de la Agenda en su primer y segundo nivel. En tales experimentos se concluyó que los medios de comunicación son capaces de transferir a la opinión pública la agenda de los temas que conforman el orden del día y una manera específica de interpretarlos, a partir de la transmisión de ciertos atributos asociados a los mismos.
Ahora bien, no todos los atributos son iguales ni tienen el mismo peso en el marco de una cobertura informativa. En efecto, “algunos tienen más probabilidades que otros de ser regularmente incluidos en los mensajes. Y algunos tienen más probabilidades que otros de ser percibidos y recordados por la audiencia” (McCombs 2006: 179).
Estos atributos que se destacan del resto fueron considerados por la teoría como “argumentos convincentes”
Los argumentos convincentes son graficados como una “línea oblicua” que va desde los atributos (segundo nivel de agenda) y afecta a los objetos (primer nivel). Tienen la capacidad de trascender la compresión del objeto inmediato al que se refiere la información para afectar la percepción de temas más generales. Por ejemplo, las noticias sobre el desempleo (como un sub-tópico) no solo modelan la relevancia percibida sobre el desempleo en sí, sino la importancia dada al tema más general: la economía.
Un ejemplo del funcionamiento de los argumentos convincentes fue aportado por Salma Ghanem (1996) en un estudio sobre el tratamiento informativo de la delincuencia. Las noticias que enfatizaban aspectos del delito que guardaban una distancia psicológica pequeña entre una persona corriente y la actividad delictual descripta fueron determinantes en la percepción de la inseguridad por parte de la opinión pública. Los artículos periodísticos que reforzaban la idea de que cualquier persona corriente podría ser víctima, o aquellos que remarcaban los delitos que sucedían cerca (en Texas), obtuvieron correlaciones muy superiores que el resto. Estos dos atributos funcionaron como argumentos convincentes del tratamiento de la delincuencia y tuvieron un fuerte impacto en las percepciones de la opinión pública.
En suma, la idea de que determinados atributos de un objeto se convierten en argumentos convincentes determinantes de su relevancia global añade un nuevo componente al mapa teórico del segundo nivel de la Agenda Setting que, de este modo, amplía su alcance.
cuarta fase de investigación: Agenda Building
En los años ‘90, la teoría de la Agenda Setting entró en su cuarta fase al incluir en el análisis el interrogante sobre ¿Quién fija la agenda de los medios? Si bien esta etapa se encuentra en pleno desarrollo, es de una complejidad mayor que las anteriores, puesto que se propone analizar las complejas relaciones que se dan entre los diferentes actores y normas de la comunicación; y que se influyen mutuamente en la conformación de la agenda mediática.
La idea central es que hay una competencia entre las fuentes informativas por fijar la agenda de los medios masivos. Tanto entre las tradicionales (agencias, organismos oficiales, gobierno, partidos políticos), como entre los propios medios de comunicación. A su vez, esta competencia es filtrada por normas informativas e imposiciones específicas de cada formato.
Para graficar los diferentes factores que entran en juego en el proceso de construcción de la agenda mediática se utiliza la metáfora de las “capas de cebolla” (McCombs 2006).
Las diferentes capas de esta cebolla representan los distintos niveles de influencias que se ponen en juego en la configuración de la agenda. Si en el centro se ubica la “agenda mediática”, esta es el resultado de diversas presiones que operan sobre ella.
Las fuentes informativas constituyen la materia prima de las noticias. Son actores que suministran datos en su calidad de integrantes de grupos o sectores con algún grado de interés en los asuntos, aun cuando parezcan remotamente alejados de este. Pero el real acceso de las fuentes a las agendas mediáticas depende del tipo de actores de que se trate, de su nivel político, sociocultural y económico, y de su cercanía al poder oficial (McQuail 1992).
Las relaciones internas al sistema de medios de comunicación también son determinantes en la construcción de la agenda mediática. De su análisis surgió el concepto de “Intermedia Agenda Setting”. Este supone una retroalimentación entre los propios medios en la conformación del orden del día (McCombs 2006). En este contexto, las nuevas formas de interactividad propuestas por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) darían a la opinión pública una nueva posibilidad de intervención e interacción que se vería reflejada en la relación entre las agendas mediática y pública.
Por último, las normas informativas son otro factor condicionante de la agenda. Las diferencias individuales entre los periodistas, las rutinas productivas inherentes a los diferentes medios de comunicación, los géneros y los estilos orientan las definiciones profesionales sobre lo que es noticiable y el enfoque que recibe la información (Shoemaker & Reese 1991).
Ahora bien, en este punto resulta pertinente hacer una aclaración. Si bien existe una clara y marcada correlación histórica en la aparición de las cuatro fases de investigación dentro de la perspectiva de la Agenda Setting, es importante destacar que el inicio de cada una no anula a la anterior. Lo que se da es un enriquecimiento en el análisis, como producto de una comprensión más acabada de la complejidad del proceso de la comunicación mediática. En términos de McComnbs (2006) “las cuatro fases siguen siendo yacimientos de investigación en activo. ¡Y aún quedan muchos yacimientos más por explorar!” (225).
AGENDA SETTING Y NUEVOS MEDIOS
Ya bien entrado el siglo XXI un interrogante se torna central. ¿pueden los medios digitales disputar la agenda mediática a los tradicionales? La respuesta a esta pregunta adquiere gran relevancia, puesto que lo que está en riesgo, en última instancia, son las premisas básicas de la Teoría de la Agenda Setting. Si los públicos, a través de redes sociales, blogs, o medios digitales, pudieran dialogar entre sí, compartiendo temarios y atributos por fuera del circuito periodístico, las hipótesis de la Agenda Setting perderían parte de su potencia.
Las nuevas formas de interactividad propuestas por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación darían a la opinión pública una nueva posibilidad de intervención e interacción que se vería reflejada en la relación entre las agendas mediática y pública. La discusión acerca de si la proliferación de medios digitales pone en crisis o no el modelo de una única agenda mediática llevó a los investigadores a desarrollar nuevos estudios.
Al respecto, McCombs (2005) sostiene que mientras que los cinco principales periódicos de Estados Unidos –Wall Street Journal, USA Today, New York Times, Los Angeles Times, y Washington Post– concentran el 21,5% de la circulación, los links de los cinco principales diarios on-line –que incluyen a tres de estos: USA Today, New York Times y Washington Post; a los que se suman Detroit News y Seattle Times– alcanzan el 41,1% de la circulación en internet, por lo cual el consumo digital estaría más concentrado aún que el de la prensa gráfica.
La concentración de las lecturas en el mundo digital, lejos de contradecir la hipótesis de la Agenda Setting, pareciera reforzarla. No solo porque el mercado digital está más concentrado que el de los medios tradicionales, sino, y más importante aún, porque los medios más visitados en la web suelen ser parte de importantes conglomerados que, a pesar de que vieron modificado su modelo de negocios producto de la digitalidad (pierden lectores en el papel, aunque los recuperan en la web), no ven afectada su masa de consumidores ni su capacidad de instalación de temas a través de una distribución de contenidos multiplataforma.
Es decir, el hallazgo permite establecer dos conclusiones que reforzarían la vigencia de las premisas de la Agenda Setting. En primer lugar, que las lecturas en la web, lejos de diversificarse, se concentran aún más que en los formatos tradicionales. En segundo lugar, que las empresas mediáticas más poderosas, lejos de perder potencia en la instalación de temas y atributos, la podrían incrementar al llegar a los públicos por plataformas diversas y con diferentes productos que refuerzan y retroalimentan sus agendas.
Ahora bien, la digitalización trajo consigo una profunda transformación de los procesos de consumo de las noticias. Los periodistas de medios on-line aseguran que más del 60% del tráfico que reciben sus homes son derivados de redes sociales. Esta nueva realidad genera que las noticias –y las empresas mediáticas– deban desarrollar estrategias para hallar al lector allí por donde este esté navegando. En esa búsqueda, el desafío del periodismo es que el consumidor actual puede satisfacer su necesidad de información de manera desintermediada, en diálogo directo con las fuentes vía Twitter o Facebook, por ejemplo, por lo que la labor periodística se ve seriamente amenazada.
Esta nueva realidad llevó a algunos académicos a preguntarse si, frente a estos nuevos modos de producción, circulación y consumo de contenidos segmentados y “a la carta”, los medios seguirían manteniendo la capacidad de instalación de temas en la opinión pública.
Una investigación desarrollada en España tuvo como objetivo analizar si los temas más discutidos en la red social Twitter tenían relación con la agenda propuesta por los medios más importantes del país. El estudio halló una fuerte correlación entre los asuntos destacados por los portales de noticias de los diarios El País y El Mundo y los comentarios de los twitteros españoles (Rubio García 2014), por lo cual los medios tradicionales, aún en su versión digital, conservarían la capacidad de instalar ciertos temas que luego son discutidos en la esfera pública digital.
Otra investigación halló que en la Argentina, de los diez twits que más circularon sobre la muerte del Fiscal Alberto Nisman en 2015, tres fueron originados por el diario La Nación. Además, en el podio de los más influyentes se destacaron las cuentas de los medios tradicionales, las que reprodujeron un estado de polarización presente en el entramado social. “En el caso #Nisman, el diario La Nación y el programa periodístico Periodismo Para Todos [canal 13] se constituyeron en los pesos pesados del lado de la oposición. Página/12 y Tiempo Argentino, por otro lado, hicieron lo propio desde el gobierno” (Calvo 2015: 61). Este estudio demuestra que, si bien los usuarios interactúan de manera individual con las fuentes de la información en Twitter, esta es una red jerárquica en la que solo algunos posteos suelen ser exitosos. Y de este selecto grupo, muchos corresponden a cuentas –y contenidos– de medios consolidados.
DISCUSIÓN
La pregunta acerca de si los medios tradicionales conservan la capacidad de instalar temas y aspectos en la opinión pública continúa siendo central para la investigación. Si bien los hallazgos dan cuenta de que las redes sociales se nutren de tópicos y atributos provistos por diferentes fuentes, por lo cual los medios tienden a perder el monopolio del manejo de la información (Artwick 2012; Kushin 2010), esta premisa no debe llevar a la conclusión de que los primeros se hayan tornado completamente impotentes.
En este contexto, la utilidad del concepto de “agenda” debería ser problematizada. La existencia de prácticas de consumo segmentadas, a las cuales los medios proponen contenidos a la carta, invitan a repensar si es útil sostener que existe una única agenda mediática o, más bien, nos encontramos en un presente de múltiples agendas que discurren y se negocian por diferentes plataformas interactivas.
Los públicos en la actualidad se relacionan en red. Por lo tanto, las agendas y los procesos de fijación de temas y aspectos suelen darse del mismo modo, a partir de nodos o comunidades (Agenda-Melding) que constituyen “formas singulares de mirar, de hacer y de relacionarse con el mundo” (Aruguete 2015: 144).
Los grupos sociales se organizan alrededor de diferentes agendas que dialogan entre ellas. Estas nuevas prácticas, condicionadas por el entorno, generan que hacia adentro de las comunidades predominen ciertos valores, los cuales promueven que se eviten ciertos temas o aspectos disonantes (Shaw, McCombs, Weaver, & Hamm 1999). Estos procesos se vuelven fundamentales para la estructuración social, ya que los diferentes grupos que se organizan en comunidades virtuales evitan vincularse con otros grupos y refuerzan sus convicciones previas hacia dentro de su propia comunidad.
Los procesos de exposición, percepción y memorización selectiva, conceptualizados en la década de 1940 (Hovland, Lumsdaine, & Sheffield 1954; Lazarsfeld et al. 1944) se revitalizan en el contexto actual. En el presente, queda claro que los consumidores suelen exponerse en mayor medida a los mensajes con los que acuerdan, y esto se ve reforzado por algoritmos de redes sociales que son especulares, es decir, que le devuelven al consumidor una experiencia de navegación placentera, usualmente concordante con sus ideas previas (Calvo 2015).
Sin embargo, indagar sobre las eficacias específicas que esas agendas fragmentadas mantienen con sus consumidores –o comunidades– debiera formar parte de los objetivos de los próximos trabajos de investigación de la Agenda Setting. En cada comunidad predominan cierto tipo de medios, actores, líderes de opinión y líneas argumentales. ¿Quién o quiénes poseen la capacidad de condicionarlas? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la fijación de los temas y aspectos sobresalientes en cada comunidad?
La constatación de la inexistencia de una única agenda mediática capaz de generar consensos sobre los temas y los aspectos más importantes de la vida social parece una afirmación difícil de ser discutida. El hecho, lejos de atentar contra la teoría que aquí se presenta, la potencia, puesto que el estudio de “las agendas” encuentra en este paraguas conceptual no solo una vasta trayectoria de trabajos empíricos sino también una andamiaje conceptual y metodológico para nuevos –y complejos– abordajes.
¿Cuáles son las características de las nuevas agendas? ¿Cómo se negocian y refuerzan los contenidos y puntos de vista a partir de las múltiples plataformas en las que se desenvuelven los medios y las personas? El nuevo ecosistema mediático ¿le resta o le suma poder a las empresas tradicionales? ¿quiénes son los jugadores mejor posicionados para hacer exitosos sus contenidos en escenarios convergentes? Estas preguntas no tienen respuestas concluyentes aún. Sin embargo, no deberían ser soslayadas en la búsqueda de una explicación estructural de los procesos actuales de fijación de agenda entre medios, políticos y públicos. Y para ello, la Agenda Setting, tras sus primeros cincuenta años de vida, invita a seguir explorando.
BIBLIOGRAFÍA
Amadeo, B.
2008. Framing: Modelo para armar. En M. T. Baquerín de Riccitelli (Ed.), Los medios ¿aliados o enemigos del público? (pp. 183–281). Buenos Aires: EDUCA.
Amado, A.
2007. Noticias de los medios. La producción de información y los diarios argentinos en el cambio de siglo. FLACSO. Buenos Aires, Argentina.
Artwick, C.
2012. Body found on Twitter : The role of alternative sources in social media agenda setting. En International Communication Association Conference (pp. 1–29). Sheraton Phoenix Downtown, Phoenix, AZ: International Communication Association.
Aruguete, N.
2011. Los medios y la privatización de ENTel. Berlin: Editorial Académica Española.
2015. El poder de la agenda. Política, medios y público. Buenos Aires: Biblos.
Becker, L., & McCombs, M.
1978. The Role of the Press in Determining Voter Reactions to Presidential Primaries. Human Communication Research, 4(4), 301–307.
Brosius, H., & Kepplinger, M.
1992. Beyond Agenda-Setting: The Influence of Partisanship and Television Reporting on the Electorate’s Voting Intentions. Journalism Quarterly, 69(4), 893–901.
Budd, R. W.
1964. U.S. News in the Press Down Under. The Public Opinion Quarterly, 28(1), 39–56.
Calvo, E.
2015. Anatomía política de Twitter en Argentina. Tuiteando #Nisman. Buenos Aires: Capital Intelectual.
Casermeiro de Pereson, A.
2004. Los medios en las elecciones: la agenda setting en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: EDUCA.
Cohen, B.
1993. The Press and Foreign Policy. Berkeley: Institute of Governamental Studies / University of California.
Ghanem, S.
1996. Media coverage of crime and public opinion: an exploration of the second level of agenda setting. University of Texas, Austin, Estados Unidos.
1997. El segundo nivel de composición de la agenda: la opinión pública y la cobertura del crimen. Comunicación y Sociedad, 10(1), 151–167.
Hovland, C., Lumsdaine, A., & Sheffield, F.
1954. El efecto de presentar “una parte” o “ambas partes” en el cambio de opiniones sobre un asunto controvertible. En W. Schramm (Ed.), Proceso y efectos de la comunicación colectiva (pp. 214–226). Quito: CIESPAL.
Klapper, J.
1960. The effects of mass communication. New York: Free Press.
Kushin, M. J.
2010. Tweeting the Issues in the Age of Social Media? Intermedia Agenda Setting Between The New York Times and Twitter. Washington State University.
Lang, G., & Lang, K.
1966. The Mass Media and Voting. En B. Berelson & M. Janowitz (Eds.), Reader in Public Opinion and Communication (pp. 455–472). New York: Free Press.
Lasswell, H. D.
1927. Propaganda Tecniche in the World War. Londres: Knopf Press.
Lazarsfeld, P., Berelson, B., & Gaudet, H.
1944. The People’s Choice. How de Voter Makes Up His Mind in the Presidential Campaign. New York: Columbia University Press.
Lippmann, W.
1922. Public Opinion. New York: Harcour, Brace and Company Inc.
López Escobar, E., McCombs, M., & Rey Lennon, F.
1996. La imagen de los candidatos: el segundo nivel de la agenda setting. Comunicación y Sociedad, 9(1), 39–65.
Luhmann, N.
1973. Ilustración sociológica y otros ensayos (1st ed.). Buenos Aires: Sur.
McCombs, M.
2005. A Look at Agenda-setting: past, present and future. Journalism Studies, 6(4), 543–557.
2006. Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y el conocimiento. Barcelona: Paidós Ibérica.
McCombs, M., & Evatt, D.
1995. Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda setting. Comunicación y Sociedad, 8(1), 7–32.
McCombs, M., Llamas, J. P., López Escobar, E., & Rey Lennon, F.
1997. Candidate Images in Spanish Elections: Second-level Agenda-Setting Effect. Journalism and Mass Communication Quaterly, 74(4), 703–717.
McCombs, M., & Shaw, D.
1972. The Agenda-Setting Function of the Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36, 176–187.
McCombs, M., & Weaver, D.
1973. Voter`s Need for Orientation and Use of Mass Communication. En 1973 anual meeting of the International Communication Assn (pp. 1–17). Montreal, anual meeting of the International Communication Assn.
Roberts, D.
1972. The Nature of Communication Effects. En W. Schramm & D. Roberts (Eds.), The Process and Effects of Mass-Communications (p. 997). Chicago: University of Illinois Press.
Rubio García, R.
2014. Twitter y la teoría de la Agenda Setting : mensajes de la opinión pública digital. Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, 20, 249–264.
Shaw, D., & McCombs, M.
1977. The Emergence of American Political Issues. The Agenda Setting Function of the Press. St. Paul, MN: West Publishing Company.
Shaw, D., McCombs, M., Weaver, D., & Hamm, B.
1999. Individuals, Groups, and Agenda Melding: A Theory of Social Dissonance. International Journal of Public Opinion Research, 11(1), 2–24.
Shoemaker, P.
1996. Hardwired for News: Using Biological and Cultural Evolution to Explain the Surveillance Function. Journal of Communication, 46(3), 32–47.
Shoemaker, P., & Reese, S.
1996. Mediating the Message. Theories of Influences on Mass Media Content. New York: Longman USA.
Tolman, E. C.
1932. Purposive Behavior in Animals and Men. New York: University of California Press.
Wanta, W.
1992. Interpersonal Communication and the Agenda-Setting Process. Journalism Quarterly, 89(4), 847–855.
Wanta, W.
1997. The Public and National Agenda: How People Learn About Important Issues. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Weaver, D., Graber, D., McCombs, M., & Eyal, C.
1981. Media Agenda Setting in a Presidential Election: Issues, Images and Interest. New York: Praeger.
Wolf, M.
1987. La investigación en la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. Buenos Aires: Paidós.
Zhu, J.
1992. Issue Competition and Attention Distraction: A Zero-Sum Theory of Agenda-Setting. Journalism & Mass Communication Quarterly, 69(4), 825–836.
Zucker, H. G.
1978. The Variable Nature of News Media Influence. En B. D. Rubin (Ed.), Communication Yearbook 2 (pp. 225–245). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL SECUNDARIO. CUANDO EL CELULAR SE CONVIERTE EN ESTRATEGIA DIDÁCTICA. María Vanesa Giacomasso, María Eugenia Conforti, Mercedes Mariano y Maximiliano Peret
Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL SECUNDARIO. CUANDO EL CELULAR SE CONVIERTE EN ESTRATEGIA DIDÁCTICA
María Vanesa Giacomasso • Instituto INCUAPA (UE-CONICET). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (FACSO-UNICEN). (7400). Olavarría, Buenos Aires, Argentina. Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
María Eugenia Conforti • Instituto INCUAPA (UE-CONICET). FACSO-UNICEN. (7400). Buenos Aires, Argentina. Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Mercedes Mariano • Instituto INCUAPA (UE-CONICET). FACSO-UNICEN. (7400). Buenos Aires, Argentina. Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Maximiliano Peret • FACSO-UNICEN. (7400). Olavarría, Buenos Aires, Argentina. Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 09/08/18 - Aceptado: 28/09/18
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2318
RESUMEN
Se presenta aquí el proceso de creación de una herramienta tecnológica con contenidos científicos de la arqueología y la antropología, destinada a facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje del Nivel Secundario. El recorte de las temáticas se corresponde con necesidades planteadas por docentes de primer año del Secundario, de una escuela pública de la ciudad de Olavarría, que demandan innovar en recursos didácticos. Se realizó un diagnóstico para identificar y delimitar los temas y los soportes a través de los cuales pensar la herramienta, en función de sus propias inquietudes y dificultades. El proceso de hominización se identificó como el de mayor complejidad para su abordaje, y el uso de los celulares se reconoció como preferente frente a otros dispositivos. En este sentido, se destaca la contribución que esta experiencia realiza al campo de la comunicación pública de la ciencia, generando articulaciones concretas entre la universidad y el ámbito escolar.
Palabras clave: Comunicación de la Ciencia, Hominización; Aplicación para Celulares; Educación Secundaria; Interdisciplinariedad.
ABSTRACT
PUBLIC COMMUNICATION OF SOCIAL SCIENCES IN THE SECONDARY LEVEL. WHEN THE CELLULAR BECOMES A DIDACTIC STRATEGY. We present here the process of creating a technological tool with scientific contents of archeology and anthropology, aimed at facilitating the teaching-learning processes of the Secondary Level. The cut of the themes corresponds to needs raised by teachers of the first year of Secondary, of a public school in the city of Olavarría, who demand to innovate in didactic resources. A diagnosis was made to identify and define the themes and supports through which to think the tool, according to their own concerns and difficulties. The process of hominization was identified as the most complex for its approach, and the use of cell phones was recognized as preferred over other devices. In this sense, the contribution that this experience makes to the field of public communication of science is highlighted, generating concrete articulations between the university and the school environment.
Keywords: Communication of Science; Hominization; Application for Cell phones; Secondary Education; Interdisciplinarity.
INTRODUCCIÓN
La comunicación de la ciencia es entendida, en una de sus definiciones más expandidas, como “el uso apropiado de diferentes herramientas, medios, actividades y mecanismos de diálogo para producir consciencia, entretenimiento, formación de opinión o comprensión del público en torno a conocimientos producidos desde las ciencias” (Burns et al. 2003: 183). Es así que para que esta actividad cobre sentido resulta clave reflexionar respecto tanto del proceso que la motivó, así como de los contenidos que la sustentan y de los resultados que se esperan (potenciales o reales, según la instancia en la que ella se encuentre).
En este sentido, esta presentación tiene por objetivo dar a conocer un proyecto de comunicación científica que consiste en la creación de una aplicación para celulares (en adelante APP) con contenidos curriculares de Ciencias Sociales para ser implementada en los procesos de enseñanza aprendizaje de Nivel Secundario.
Este proyecto surge del interés de un equipo de científicos (arqueólogos, antropólogos y comunicadores), pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales de la ciudad de Olavarría1, por generar nuevas estrategias de comunicación de conocimientos académicos en el ámbito escolar, vinculados principalmente con el área de la arqueología y la antropología. Al mismo tiempo, el recorte de estas temáticas se corresponde con demandas e intereses planteados por docentes de una escuela particular de la ciudad, que buscan profundizar, ampliar y complementar tales contenidos con novedosos recursos didácticos.
En este sentido, fue necesario para su diseño e implementación atender a diferentes cuestiones consideradas centrales en un proyecto de comunicación pública de la ciencia, tales como la conformación de un equipo interdisciplinario con profesionales especialistas en diferentes temáticas afines, la interacción con el público destinatario y la articulación interinstitucional. Este proceso será detallado con el objetivo de reflexionar respecto de un proyecto comunicacional que se constituye en articulador entre la Universidad y la Escuela Secundaria, analizando sus alcances, limitaciones y potencialidades.
ORIGEN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
Esta propuesta surge a partir de una convocatoria a financiamiento de proyectos de extensión universitaria que brindó la oportunidad de sistematizar ideas e inquietudes de un grupo de investigación que se radica en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA-CONICET), con sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y se denomina PATRIMONIA, Programa Interdisciplinario de Estudios del Patrimonio.
PATRIMONIA investiga diferentes líneas temáticas sobre las múltiples dimensiones del patrimonio, pero también entre sus objetivos se destacan aquellos que refieren a “la definición de acciones de revalorización social del patrimonio y al diseño de estrategias efectivas de comunicación pública que puedan ser sostenidas a través del tiempo, a fin de superar la falta de acceso físico e intelectual de las comunidades a los conocimientos producidos en el ámbito académico” (Endere et al. 2014). Así, desde 2009 se ha abocado a realizar diversos proyectos de este tipo, plasmados en diferentes soportes comunicacionales tales como un libro de divulgación sobre el patrimonio del centro bonaerense2 (Endere y Prado 2009); una exhibición museográfica en versión itinerante3 y permanente4 sobre el patrimonio de Olavarría que se complementa con un documental audiovisual sobre la temática5 (Conforti et al. 2015); Una miniserie de ficción para televisión con contenido científico6 (Chaparro et al. 2017) y un producto radial basado en una microficción sonora documental, también sobre el pasado local (Baier 2017).
A estos antecedentes, sobre comunicación de contenidos científicos (arqueológicos, paleontológicos e históricos), se suma el interés del equipo por estudiar experiencias comunicativas en las que se pone en valor el pasado prehistórico tanto a nivel internacional, como por ejemplo en museos especializados en evolución humana (Conforti et al. 2018), como a nivel nacional a partir de experiencias de exhibición en una Feria de Ciencias, de características masivas, como es TECNOPOLIS (Conforti et al. 2017). También a nivel local, se han llevado a cabo acciones, por un lado, en una exhibición propia sobre el patrimonio (Chaparro et al. 2013) y por otro, en un museo con una muestra permanente central sobre arqueología local (Conforti 2012). En todos estos casos de estudio el interés se centró en la exposición de temáticas vinculadas a la evolución humana y a la comprensión del pasado más lejano en el tiempo, atendiendo a la complejidad que estos temas revisten para el público que interactúa con dicho conocimiento.
En este contexto, el equipo inició un nuevo proyecto7 en el que se interesó en explorar respecto de los contenidos que sobre el pasado se imparten en el ámbito de la Educación Secundaria en la provincia de Buenos Aires, incursionando en las “TICx” para desafiar las tradicionales estrategias didácticas de Ciencias Sociales. La propuesta original se denominó “Arqueología, TICx y Educación Secundaria. Aplicación de una herramienta informática-virtual para Ciencias Sociales en la Educación Secundaria”. La misma hizo hincapié en generar espacios de intercambio entre la Universidad y el ámbito escolar, en este caso a partir de la utilización de las TICx como mediadoras en el proceso de enseñanza/aprendizaje y de la promoción de prácticas pedagógicas en las que los/as estudiantes adopten roles activos, siendo los/as principales protagonistas. Por ello, el objetivo principal de esta propuesta consistió en el diseño de una herramienta informática-virtual para el tratamiento de los contenidos curriculares del área de Ciencias Sociales del primer año (Educación Secundaria), principalmente aquellos referidos a la arqueología y la antropología, de acuerdo con los intereses y demandas planteadas por la escuela en la que se aplicará inicialmente la propuesta: la Secundaria Nº 10, Ex Colegio Normal Olavarría (institución contraparte del proyecto). Con esta propuesta se espera que los/as estudiantes puedan utilizar la herramienta en el aula, incluso excederla y así dar cuenta de las múltiples dimensiones temporales propuestas en el diseño curricular, elaborando relaciones complejas entre el pasado, el presente y el futuro (Mariano 2016).
Cabe destacar que para su diseño fue necesaria la conformación de un equipo interdisciplinario que excedió al grupo PATRIMONIA, por la complejidad que planteaba la propuesta según la amplitud temática. De esta manera, además de las áreas que ya integran el Programa (Arqueología, Antropología y Comunicación Social) se sumó a otros profesionales (tanto de la UNICEN como externos): especialistas en TICx aplicadas a la arqueología y a la educación, programadores informáticos, profesores de antropología, diseñadores gráficos, docentes de Ciencias Sociales y encargados de Medios de Apoyo Técnico Pedagógico del secundario. También se incluyó a estudiantes de las Licenciaturas en Arqueología y Antropología Social. Este dato es importante, ya que el trabajo se realizó en una interacción permanente.
De esta manera la fundamentación del proyecto surge de problematizar la presencia de la universidad dentro del ámbito escolar como un facilitador del paso de los/as estudiantes secundarios a los estudios superiores. Para ello, se recurre a analizar el Plan Nacional de Formación Permanente, cuyo eje principal es la articulación entre los diferentes niveles educativos (Primario, Secundario y Superior). En este sentido, este proyecto hace hincapié en generar instancias de acercamiento entre dichas instituciones, en las cuales las tecnologías de información y comunicación adquieren una relevancia central. Cabe destacar que en este contexto, vinculado a la sociedad de la información, el rol del docente ya no es más el de enseñar contenidos, sino que debe ser un guía en un proceso de construcción colaborativa del conocimiento que pueda ayudar a los estudiantes a comprenderlos y aprenderlos mediante procedimientos activos de información. La utilización de estos instrumentos implica una innovación didáctica, metodológica y organizativa, pero a menudo se limita a facilitar la realización de los procesos tradicionales de las instituciones educativas (Jiménez, 2008).
La incorporación de las TICx en el desarrollo curricular tiene como propósito que tanto los/as alumnos/as como los/as profesores/as se apropien de estas herramientas y las utilicen en “un marco situado del aprender”. A esto se lo denomina Integración Curricular de TICx, un proceso en el que estas herramientas se hacen parte del desarrollo curricular como integrantes de un todo, permeándolas con los propósitos educativos y la didáctica que conforman el aprender específico en una materia determinada (Dirección General de Cultura y Educación, pcia. de Buenos Aires). De este modo, se reformulan las formas de trasmisión de los saberes en el aula y proporciona una oportunidad de inclusión que responda a las realidades, intereses, saberes y expectativas de los/as estudiantes. El uso de las TICx ofrece muchas posibilidades didácticas como la motivación del alumno ya que este convive constantemente con las nuevas tecnologías en su vida cotidiana. Pero es importante tener presente que este contexto debe ser creado por los/as profesores/as ya que las tecnologías son un medio, con sus propias limitaciones y posibilidades (García Molina y Cámara Estrella 2012). Por lo tanto, en la educación actual se hace imprescindible generar espacios pedagógicos en los que los/as estudiantes sean los/as principales protagonistas, con roles muy activos y en los que puedan aplicar todos los conocimientos que han adquirido en los espacios destinados a formarlos integralmente y sobre todo en aquellos acordes con la adquisición de las tecnologías de la información y la comunicación (Mariano 2016).
A través de esta modalidad de trabajo se intenta alcanzar la interdisciplinariedad eficiente y eficazmente. La vinculación estratégica de las TICx y la educación ofrece infinitas posibilidades (Novomisky y Américo 2016) y constituye un eje central sobre el que el equipo PATRIMONIA presenta un interés genuino. Por otro lado, como ya se ha mencionado, desde el año 2009 el programa PATRIMONIA busca articular acciones entre la Universidad y las instituciones escolares, por lo que este proyecto sería otra de las formas de profundización de dicho trabajo. Sobre estas dos necesidades, propias y externas, es que se funda la propuesta de trabajar los contenidos curriculares de Ciencias Sociales del primer año en una escuela local.
En este nuevo escenario, es necesario repensar los contenidos curriculares, en principio, atendiendo a su rigurosidad académica, pero proponiéndolos de una manera entretenida y reflexiva, de forma que el/la estudiante pueda generar reflexión sin intermediación directa de un adulto, es decir, a partir de su propia experiencia interactiva que podrá compartir con pares y docentes, tanto dentro como fuera del aula. Además, esto permitiría incluir los contenidos propuestos en un formato innovador utilizando los recursos informáticos disponibles en las aulas con fines meramente pedagógicos (Collebechi y Gobato 2017).
La Escuela elegida cuenta con la figura de un Encargado de Medios y Apoyo Técnico Pedagógico (EMATP), la cual se ocupa de proponer -en las instituciones secundarias- iniciativas que tiendan a mejorar, optimizar y facilitar el uso del equipamiento institucional, como también promover proyectos y programas que involucren medios tecnológicos y laboratorios, entre otras áreas. Esta situación hace posible la aplicación de las tecnologías, potenciando y apoyando el trabajo en conjunto entre Secundaria y Universidad. Es por ello que, para este proyecto, se propuso trabajar puntualmente con dos de esos EMATP: los correspondientes a las áreas de Informática y de las Ciencias Sociales.
Finalmente, y en estrecha relación con los contenidos curriculares, es necesario reconocer que, en la actualidad, la construcción de las Ciencias Sociales como una materia disciplinar escolar procura recuperar, metodológica y didácticamente, tradiciones disciplinares y pedagógicas de la Historia y la Geografía en virtud del diálogo que, a lo largo de sus trayectorias disciplinares, mantuvieron con otras ciencias como las Ciencias Políticas, la Antropología, la Arqueología y la Sociología.
La enseñanza de la materia, en los términos del Diseño Curricular de Ciencias Sociales de Primer año, está orientada por determinados marcos de referencia que han sido seleccionados con el fin de garantizar un enfoque que considere: a) las relaciones de producción y poder como organizadoras de la vida social; b) la realidad social como un complejo de espacio/tiempo y naturaleza/cultura; c) la interdependencia entre los diversos fenómenos sociales y d) la realidad social como multívoca (superando determinismos y reduccionismos) y dinámica (transformaciones, cambios, continuidades). En este sentido, el abordaje de las Ciencias Sociales debe proporcionarle a los/as estudiantes las herramientas necesarias que les permitan interpretar las prácticas sociales y sus significados promoviendo, a su vez, un conjunto de conocimientos que les posibiliten comprender su propia experiencia de vida inscribiéndola en un espacio temporal más amplio.
A nivel de las implicancias educativas se destaca que la enseñanza, si bien tradicionalmente buscaba definir “lo que se debe aprender”, ahora está orientada a desencadenar en el aula un proceso que posibilite la vinculación dialéctica de los/as estudiantes con los conocimientos de la disciplina desde una actitud participativa, problematizadora y constructiva (Mariano 2016).
En este contexto, la historia se convierte entonces en una experiencia de aprendizaje, en un espacio de creación para pensar, de una manera más compleja la realidad. Junto con la arqueología, la paleontología y la antropología, la historia configura un amplio horizonte de posibilidades de estudio en el campo de la enseñanza. Este conocimiento se constituye en un capital social que nutre y da sustento a nuevas acciones. En este sentido el pasado vuelve para ser una parte activa de los modos de pensar y resolver el presente (sentido dialéctico). Por su lado, la temporalidad es un elemento socializador en el que las sucesivas generaciones se ven envueltas desde que nacen. Son los grupos los que generan cultura, imágenes y representaciones de los diferentes escenarios sociales en los que participan. En este sentido, un aspecto relevante en la enseñanza de la Ciencias Sociales es la introducción de herramientas para pensar, comprender e interpretar los cambios sociales que se leen en la misma temporalidad, sobre todo, cuando las escalas temporales se prolongan muy atrás en el tiempo, como en el caso de la “pre- historia”. El pasaje de una temporalidad concreta (vivida) a una temporalidad abstracta (tiempo social-histórico) es específico del escenario de la enseñanza. El tiempo histórico es presentado en el diseño como uno de los conceptos estructurantes del área de las Ciencias Sociales en tanto que permite hacer entendible las diversas transformaciones que se producen en el interior de una sociedad. Es a partir de allí que nace la idea de diseñar una herramienta informática-virtual para el tratamiento de estos contenidos, específicamente para que los/as estudiantes puedan dar cuenta de las múltiples dimensiones temporales propuestas en el diseño curricular, elaborando relaciones complejas entre el pasado, el presente y el futuro (Mariano 2016).
Sin embargo, resulta necesario aclarar que esta herramienta diseñada pretende complementar y/o complejizar aquellos conocimientos aprendidos en el aula, que ya vienen planteados en los contenidos mínimos del Diseño Curricular y debieran ser implementados por el/la docente, previo a la utilización de esta herramienta. Por ello, se espera que su aplicación se convierta en un recurso para ampliar el tema y poner en práctica- de manera interactiva- lo aprendido, y no que se la aplique de manera autosuficiente.
DEL PROYECTO A LA MATERIALIZACIÓN
Para llevar adelante esta propuesta se establecieron lineamientos generales para un proceso de intervención que incluye la planificación, gestión y evaluación de la comunicación pública de la ciencia aplicada a un proyecto de extensión universitaria. Planificar implica organizar los pasos y los medios, partiendo de un diagnóstico de la realidad y de las situaciones que la conforman, para buscar respuestas a los problemas y generar alternativas de cambio (Uranga y Bruno 2001). Una buena comunicación se basa en la gestión, es decir, en definir los criterios generales de comunicación pública de la ciencia, a largo plazo y, los específicos, a corto plazo (Hernández Rodríguez 2002). Así, a la conformación de un grupo interdisciplinario se sumó una metodología de trabajo participativa para el intercambio permanente entre profesionales de diversas especialidades. Esta modalidad de trabajo nos permitió discutir el proyecto y sus ideas en profundidad, intercambiar opiniones y reflexionar a partir de las propias prácticas, así como generar información suficiente para difundir datos y resultados de la experiencia. Trabajar bajo esta metodología es la modalidad que ha aplicado PATRIMONIA en sus anteriores proyectos y que facilita a futuro, el diseño de nuevas y diversas estrategias, destinadas a ampliar la audiencia y dirigirlas hacia nuevos sectores de la población. Por su parte, la metodología de trabajo en el aula, una vez finalizada la herramienta será objeto de trabajo futuro y conjunto con el personal idóneo de la escuela. Por su parte, las secuencias didácticas que permitan el uso de la aplicación en el aula serán diagramadas por los integrantes del proyecto junto a los/as docentes de la escuela a cargo de las áreas involucradas.
Para dar inicio al proyecto, la primera acción del equipo fue realizar un diagnóstico del grupo destinatario (estudiantes del primer año de Secundaria) cuyos resultados guiaron la consecución del proyecto y el proceso de realización del producto comunicacional. El diagnóstico buscó identificar y delimitar: 1) los temas o contenidos sobre los que se haría hincapié en la propuesta; 2) los soportes a través de los cuales pensar la propuesta, en función de las propias inquietudes y dificultades de los/as estudiantes y 3) la modalidad que adquiriría el producto, también según sus propias inquietudes e intereses. El diagnóstico fue implementado en el aula, previo acuerdo con el docente, bajo la modalidad digital, a través de una encuesta online, aplicada sobre dos cursos que sumaron un total de 66 encuestas.
Para el caso del tema, se les consultó respecto de aquellos contenidos curriculares del área relacionados a la arqueología y la antropología, por un lado sobre cuál/es eran los que más les interesaban y, por otro, respecto de cuál/es les presentaban mayores dificultades a la hora de su aprendizaje. El “proceso de hominización” se identificó como uno de los que presentaba mayor complejidad para su abordaje (Gráfico 1). Para el caso del soporte tecnológico sobre el que se dispondría el material, se reconoció que el uso de los celulares era ampliamente preferido frente a otros dispositivos, como las computadoras (Gráfico 2). Sobre el tercer ítem del diagnóstico surgió un marcado interés en la forma de aprender ese contenido de una manera lúdica y a través de aplicaciones para celular (Gráfico 3).
Estos ejes resultaron centrales a la hora de definir el tipo de producto que realizaríamos. Así se decidió que sería una aplicación para celulares (en adelante APP), basada en un juego de preguntas y respuestas, donde los usuarios deberán superar niveles a través del aprendizaje de los distintos períodos del proceso de hominización.
En este sentido, esta APP es claramente abordada desde la perspectiva de la comunicación pública de la ciencia porque, a pesar de que sus contenidos no son producidos por el equipo que los pone en valor y los difunde, la evolución humana corresponde a temas centrales de las ciencias (tanto de la antropología, como de la arqueología) y sobre los que ya ha incursionado el equipo PATRIMONIA, investigando su complejidad y centrándose en su comunicación, destinada a diversos tipos de público (Conforti et al. 2017, Conforti et al. 2018).
Por otra parte, la construcción de la marca de identidad de la aplicación, central en el proceso de comunicación del producto, es una tarea que el equipo inició durante el diseño del juego. Se decidió utilizar el nombre “Hominizad@s” aludiendo directamente a sus contenidos. Mientras que para el diseño de la imagen (logotipo, colores de identidad, etc.) se decidió una estética joven, con colores fuertes y un gesto que se plantea como central en el proceso de hominización que es el “dedo prensil” o “pulgar oponible” y que hoy se usa popularmente para indicar un “ok”.
Los contenidos a desarrollar están guionados científicamente y directamente vinculados con la modalidad del juego. Se dividen en 5 etapas cronológicas, correspondientes con la evolución de las diferentes especies de homínidos (que funcionan en el juego en forma de niveles), las cuales incluyen material tanto de los aspectos biológicos como culturales de esa evolución y las características del ambiente que influyeron en su desarrollo en cada zona geográfica. Abarcan desde los primeros homínidos (ubicados entre los 4 y 2 millones AP), hasta el surgimiento del Homo Sapiens (hace unos 150.000 años).
La APP incluye una introducción donde se detalla la dinámica de juego mediante un breve video explicativo. Para cada etapa también se han incluido videos cortos que brindan pistas para que el jugador pueda reconocer y seleccionar las afirmaciones adecuadas que correspondan al nivel en que se encuentra. Una vez completa esta primera etapa de selección, pasa a una segunda instancia dentro del mismo nivel, en la cual debe elegir la imagen correcta (entre tres opciones disponibles) que represente a la etapa evolutiva en la que aparece jugando en ese momento. Así el jugador puede superar el reto y acceder al siguiente nivel.
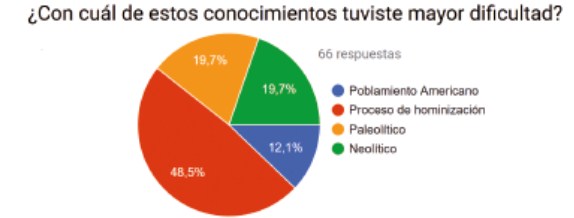
Gráfico 1. Respuesta sobre la dificultad temática.

Gráfico 2. Respuestas sobre la preferencia tecnológica.
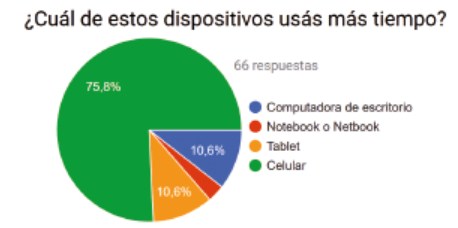
Gráfico 3. Preferencia para el aprendizaje del contenido

DESAFÍOS PARA SU APLICACIÓN Y AGENDA FUTURA
En el momento de esta publicación la APP se encuentra en su etapa final de creación, por lo que no se pueden adelantar detalles respecto de cuestiones que aún no han sido definidas. No obstante, resulta interesante presentar tanto el proceso de diseño como las cuestiones centrales para su puesta en marcha. Se estima que el juego estará terminado a fines de 2018 y en el primer trimestre del próximo año podrán realizarse las primeras pruebas in situ (en el aula) con estudiantes de primer año de la Escuela Secundaria N° 10 de Olavarría. El objetivo de estas primeras pruebas de testeo es que las mismas sirvan para aplicar mejoras, ajustes y cambios, si así lo requiriera la primera versión. Actualmente, se ha planificado una nueva presentación en el marco de posibles convocatorias con el fin de mejorarla, ampliar sus contenidos, incluir otras cuestiones que por tiempo (y costos originales) quedaron afuera. El equipo de trabajo espera que la realización de este proyecto se convierta en un facilitador del abordaje de los contenidos curriculares de las áreas Historia y Geografía en el primer año de la Educación Secundaria con la intención de que su implementación sea replicada en cuanta institución sea posible, a nivel primero local y luego regional, provincial e incluso nacional. Para ello, el equipo prevé ponerla a disposición de los organismos correspondientes a nivel local, distrital y provincial lo que requiere de acuerdos y convenios generales y particulares entre la Universidad, la Facultad y los organismos y áreas implicadas, como por ejemplo las Jefaturas Regionales de Educación y la Dirección General de Cultura y Educación.
CONCLUSIONES
En este trabajo se presentaron los resultados preliminares de un proyecto de comunicación pública de la ciencia que, en los términos de Burns et al. (2003), persigue el objetivo de favorecer la comprensión del público escolar sobre los conocimientos científicos referidos al proceso de hominización y evolución humana, a partir de la mediación de una herramienta tecnológica en el aula (aplicación para celulares-APP). Para ello, fue necesario cumplir con una serie de objetivos planificados, a priori, tales como identificar los contenidos del espacio curricular de Ciencias Sociales afines a las áreas de Antropología y Arqueología, reflexionar sobre cuáles eran los más adecuados y necesarios de ser incluidos en la herramienta tecnológica, evaluar qué recursos informáticos-virtuales eran los más apropiados e innovadores para trasformar los contenidos curriculares en contenidos didácticos e interactivos, repensar los contenidos identificados y adecuarlos a un formato para el aula, de manera tal que resulten atractivos para los/as estudiantes. Asimismo, se requirió arbitrar los medios para diseñar y construir la aplicación para celulares (Mariano 2016). Quedan pendientes, entre los objetivos propuestos, poner a prueba el uso de la herramienta diseñada para conocer su eficacia en el aula y construir mecanismos de evaluación de la herramienta que permitan realizar adecuaciones y mejoras a posteriori. En ese sentido, la evaluación de la comunicación de la ciencia -como etapa de cierre- no debe escapar a la planificación ya que es la responsable de corroborar si el proceso comunicativo realizado fue capaz de generar transformaciones en su público objetivo (Von Foerster 1981). Esto resulta central porque permite establecer el alcance de dicho cambio(Neresini y Pellegrini 2008).
Por otro lado, se destaca que la planificación integral de este proyecto permitió consolidar un equipo y una agenda de trabajo para sostener el proceso en el tiempo, enriqueciéndose de la interdisciplinariedad y del contacto interinstitucional, cuestiones que facilitarán la ejecución de la herramienta cuando llegue el momento, una vez materializada. Consideramos esto como una fortaleza de la propuesta que mejora la calidad de la comunicación ya que permite un monitoreo permanente del proyecto que no deja ningún elemento librado al azar y permite tener mayor control sobre los resultados desde el inicio del recorrido.
Finalmente, se espera que la realización de las actividades planteadas en el marco de este proyecto permita desarrollar nuevos soportes para la comunicación del conocimiento científico y potencien el desarrollo de futuras líneas de investigación y, también, de intervención social en relación a esta temática.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a los integrantes del equipo por permitir la difusión de los datos. Agradecemos además a la Profesora Miriam Vitale, Directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 10 (ex Escuela Normal Olavarría) y a todo su equipo de trabajo. El financiamiento de este proyecto fue adjudicado en la convocatoria 2015/2016 de la UNICEN en su Programa de Financiamiento a Proyectos de Extensión Universitaria. Resolución de Rectorado Nº 437/16. Contó además con Apoyo financiero complementario del Instituto INCUAPA (Unidad Ejecutora CONICET, UNICEN).
BIBLIOGRAFÍA
Baier, M.
2017. Comunicación pública de la ciencia para la puesta en valor del patrimonio cultural del centro bonaerense. Estrategias radiales. Question 56 (1): 1-19.
Burns, T., D. O’Connor, y S. Stocklmayer
2003. Science communication: a contemporary definition. Public Understanding of Science 12: 183-202.
Chaparro, M., M. Conforti y M. Giacomasso
2017. Ciencia y comunicación. Una experiencia de producción audiovisual en el marco de políticas públicas inclusivas en Argentina. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS, en prensa.
Chaparro, M., M. Borgo, P. Degele y D. Vergara
2013. Los Estudios de Público Escolar y la Comunicación de la Arqueología. Revista del Museo de La Plata, Antropología 13(87): 459-474.
Collebechi, M. y F. Gobato (Coord.).
2017. Formar en el horizonte digital. Universidad de Quilmes. Bernal.
Conforti, M.
2012. El público y el patrimonio arqueológico. El caso de la comunidad de Tres Arroyos en relación con el sitio Arroyo Seco 2 y la muestra del Museo Municipal José A. Mulazzi. Revista del Museo de Antropología de Córdoba 5:131-140.
Conforti, M., M. Mariano, M. Chaparro, C. Mariano y M. Endere
2015. Planificación de la comunicación pública de la arqueología, la paleontología y la historia. Una experiencia de puesta en valor del patrimonio en Argentina. En J. Prieto Vielba (Ed.), Sociedad y Patrimonio, pp. 300-310. UNESCO. Valladolid.
Conforti, M., M. Chaparro, M. Mariano y J. C. Díez Fernández-Lomana
2017. Haciéndonos humanos. Análisis de una exhibición científica en Argentina. Chungara 49(1): 81-98.
Conforti, M., M. Chaparro, P. Degele y J. C. Diez Fernández Lomana
2018. El público del Museo de la Evolución Humana, Burgos, España. Journal of Science communication (en evaluación).
Endere, M., M. Conforti, C. Mariano, V. Pedrotta, M. Chaparro, M. Mariano y M. Laurenz
2014. PATRIMONIA. Programa Interdisciplinario de Estudios de Patrimonio. En M. Fabra, M. Montenegro y M. Zavala (Ed.),Arqueología publica en Argentina: Historias, tendencias y desafíos en la construcción de un campo disciplinar, pp.15-31. Universidad Nacional de Jujuy - EDIUNJU San Salvador de Jujuy.
Endere, M. y J. Prado (Eds.).
2009. Patrimonio, ciencia y comunidad. Un abordaje preliminar en los partidos de Azul, Olavarría y Tandil. Olavarría, Argentina: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
García Molina, I. y Á. Cámara Estrella
2012. La complejidad de competencias profesionales en el docente. En L.García Aretio (Ed.), Sociedad del Conocimiento y Educación, pp. 235-240. UNED. Madrid.
Hernández Rodríguez, A.
2002. “Planificar la comunicación”, Revista Latina de Comunicación Social, 48. Consulta [17-05-2010] en http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina48marzo/4812ajhernandez.htm
Jiménez, J.
2008. Las Tic´s: un nuevo recurso para el aula, Innovación y experiencias educativas, 13. Consulta [19-12-2015] en http://docplayer.es/4784680-Las-tics-un-nuevo-recurso-para-el-aula.html
Mariano, M.
2016 Proyecto: Arqueología, TICX y Educación Secundaria. Aplicación de una herramienta informática-virtual para Ciencias Sociales en la Educación Secundaria. Ms. en archivo, Programa PATRIMONIA, UNICEN, Olavarría.
Neresini, F. y G. Pellegrini
2008. Evaluating public communication of science and technology. En M. Bucchi y B. Trench (Ed.), Handbook of Public Communication of Science and Technology, pp. 237-251. Routledge. Londres.
Novomisky, S. y M. Américo (Eds.)
2016. Convergencia. Medios, tecnologías y educación en la era digital. Edulp. La Plata.
Uranga, W. y D. Bruno
2001. Itinerarios, razones e incertidumbres en la planificación de la comunicación. Aproximaciones a la planificación de procesos comunicacionales. Mimeo. Buenos Aires.
Von Foerster, H.
1981. Observing Systems: Selected Papers of Heinz von Foerster. Journal for the Theory Social Behaviour 31(3): 297-311.
NOTAS
1.- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
2.- Libro de Divulgación: Patrimonio, ciencia y comunidad. Un abordaje preliminar en los partidos de Azul, Olavarría y Tandil. Editado por M. Endere y J. Prado. Proyecto PICTO 04-11503. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Olavarría. ISBN: 978-950-658-215-9.
3.- 2010. “Olavarría antes de Olavarría. Un aporte de la arqueología, la paleontología y la historia a la identidad y el turismo cultural local” Exhibición Museográfica Itinerante de la Historia Natural y Cultural del Partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, adjudicado en la convocatoria 2009.
4.- 2014. Por convenio con la Municipalidad de Olavarría, fue posible la presentación de la clásica muestra “Olavarría antes de Olavarría” en un formato de Exhibición Permanente. Esta vez se montó en el Museo de Ciencias del Bioparque Municipal La Máxima, en Olavarría durante seis meses (marzo-septiembre). Se trató de una nueva edición de la exhibición que fuera inaugurada en 2010 pero en una novedosa versión, adaptada estéticamente a tres salas permanentes.
5.- 2013. Chaparro, M.; M. Endere y M. Conforti. Autoras del Documental “Olavarría Antes de Olavarría. El Audiovisual”. Duración 27 minutos. Registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Expediente N° 000255175.
6.- 2014-2015. M. Chaparro y M. Conforti. Programa de Televisión, Miniserie de Ficción con contenido Científico “Lucia: Una miniserie que desafía los relatos sobre nuestra identidad”. Obra Publicada. Dirección Nacional del Derecho de Autor. Expediente 5264822, Fecha 23 noviembre 2015. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Producto financiado por CONICET y realizado en la Productora de Contenidos Audiovisuales FACSO Producciones de la UNICEN.
7.- En 2016 se obtiene el subsidio de Extensión que permite comenzar a trabajar en el diseño y la materialización de dicho proyecto.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
A 100 AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA. ANÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN LAS AGENDAS MEDIÁTICAS EN OLAVARRÍA Rocio Pereyra
Intersecciones en Comunicación 12 (1) 2018 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
A 100 AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA. ANÁLISIS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN LAS AGENDAS MEDIÁTICAS EN OLAVARRÍA
Rocio Pereyra. • Núcleo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 01/06/18 - Aceptado: 13/06/18
RESUMEN
El siguiente trabajo presenta los resultados de una investigación exploratoria donde se realiza un análisis de los contenidos noticiosos de la prensa de la ciudad de Olavarría en relación a la Universidad Pública Argentina, entre los meses de marzo y junio del 2016. Basada en una serie de conceptos tomados de la teoría de la Agenda Setting, esta investigación busca identificar la relevancia noticiosa de la Universidad Pública como institución y los temas predominantes presentes en la información publicada referida a la misma.
PALABRAS CLAVE: Agenda Setting - Periodismo - Universidad Pública - Olavarría
ABSTRACT
A 100 YEARS OF UNIVERSITY REFORM. ANALYSIS OF THE PUBLIC UNIVERSITY IN THE MEDIA AGENDAS IN OLAVARRÍA. The following work presents the results of an exploratory investigation where an analysis of the news contents of the press of the city of Olavarría in relation to the Argentine Public University is carried out, between the months of March and June 2016. Based on a series of concepts taken from the Agenda Setting theory, this research seeks to identify the news relevance of the Public University as a national institution and the predominant themes present in the published information referred to it.
KEYWORD: Agenda setting- Journalism - Public University - Olavarría
INTRODUCCIÓN
La Universidad Pública Argentina se ha constituido como institución a través de grandes luchas históricas, entre ellas la Reforma Universitaria de 1918, el Decreto 29.337 de Gratuidad de la Enseñanza Universitaria de 1949, la Ley de ingreso libre e irrestricto a la enseñanza superior de grado para todas las personas que hayan aprobado la educación secundaria aprobada en 2015. Luchas y decisiones políticas han permitido que el Sistema de Educación Superior argentino tenga características distintivas en relación a otros sistemas de educación universitaria en otros países, la gratuidad, el ingreso irrestricto, el cogobierno, sus trabajos en extensión, son algunos de los aspectos por los cuales es reconocida y valorada en todo el mundo. Lo cierto es que en cada momento histórico la Universidad Pública Nacional ha sido permeada y resignificada por los diferentes procesos políticos y modelos de Estado, la Educación Superior Argentina ha atravesado momentos de notables avances, como así también instancias de retrocesos y resistencias.
La investigación se sitúa en un momento político y social marcado por cambio de gobierno nacional en diciembre de 2015 y la incertidumbre en relación a la indefinición de políticas públicas vinculadas a la educación. Es por ello que el recorte temporal del análisis se ubica entre los meses de marzo y julio de 2016. De manera concreta nuestros objetivos fueron: 1) reconocer de qué manera y con qué frecuencia aparece referenciada la Universidad Pública como noticia, 2) qué temas vinculados a ella son predominantes. Es decir medimos la relevancia de la información y la relevancia de temas. Los objetivos se corresponden conceptos tomados de la teoría de la Agenda Setting, fundamentalmente, del primer y segundo nivel de análisis. Es importante aclarar que en la investigación no se realiza un estudio de efectos de los medios en sus públicos, sino que se detiene en el análisis de los contenidos noticiosos con el objeto de rastrear y sistematizar las configuraciones periodísticas en relación a la Universidad Pública Argentina en la prensa de la ciudad de Olavarría, localidad de la provincia de Buenos Aires.
MARCO TEÓRICO
Múltiples investigaciones han problematizado en relación al poder político de los medios, el establecimiento de agenda y su función en las democracias modernas. Ante este escenario consideramos indispensable romper con el imaginario de medios de comunicación como garantes de neutralidad y recuperar el carácter conflictivo de los mismos, es decir su esencia política. Los medios no son agentes neutrales a los que pueda atribuirse un rol pasivo. Lejos de ser diseminadores de información (Eilders, 2000), deben ser considerados actores con intereses y metas genuinas (Aruguete, 2015). Por tanto, es necesario percibir a las empresas informativas como actores del sistema político.
La actuación política de cada medio se materializa en sus producciones noticiosas, en sus decisiones cotidianas, no sólo en lo que incluyen y lo que excluyen, sino también en los tratamientos particulares que hacen de cada suceso. Es por ello que esta investigación retoma empíricamente conceptos de la Agenda Setting.
La teoría de la Agenda Setting surge a partir de un estudio realizado por los investigadores norteamericanos McCombs y Shaw en la campaña electoral de Estados Unidos en 1968. En aquel estudio, corroboraron que los asuntos destacados en la agenda de los medios se instalaban como cuestiones importantes para el público (McCombs & Shaw, 1972). “A través de su práctica diaria de estructuración de la realidad social y política, los medios informativos influyen en la agenda de los asuntos sociales alrededor de los cuales se organizan las campañas políticas y las decisiones de los votantes” (McCombs, 1996: 17). En este sentido, las primeras investigaciones de agenda setting aludieron a la capacidad de los medios de transferir la relevancia de un objeto-tema o figura pública desde su agenda hacia a la de los públicos (McCombs & Shaw, 1972).
En la primera etapa de la teoría, el concepto de “relevancia” adquiere centralidad fundamentalmente porque posibilita el análisis de la importancia de los contenidos noticiosos. “La relevancia es el nivel de importancia percibida que adquiere un asunto” (Dearing & Rogers; 1996: 8). En relación a la operacionalización metodológica para medir la relevancia, el investigador Esteban Zunino expresa: “los medios de comunicación le otorgan importancia a los temas a partir de dos factores centrales: la frecuencia de cobertura y la jerarquía de las informaciones” (Zunino, 2014: 2). De esta manera cada medio construye su realidad noticiable a partir de procesos de selección u omisión y orden de los acontecimientos, ofreciendo como resultado formas y parámetros particulares de interpretación.
Con el desarrollo de investigaciones posteriores a su surgimiento, la teoría de la Agenda Setting alcanzó su segundo nivel de análisis: la llamada “agenda de atributos”. La hipótesis central del segundo nivel esque los medios no transmiten únicamente un conjunto de temas sino que, además, sobre éstos presentan sólo ciertos aspectos y ocultan otros. De esta forma, se crean imágenes en relación a los temas u objetos que terminan influyendo en los modos de lectura e interpretación de los públicos (McCombs, 2006). “La agenda de atributos influye de manera decisiva en el entendimiento y perspectiva social de un tema” (Aruguete, 2009: 13). El segundo nivel incluye dos nuevas dimensiones, en vistas de la operacionalización de la agenda de atributos: la dimensión afectiva y la dimensión sustantiva. Mientras que la primera hace referencia al “tono valorativo” de la cobertura mediática sobre un tema, la segunda alude a los aspectos particulares de los temas u objetos mencionados en las coberturas (Aruguete, 2017).
METODOLOGÍA
A partir de la metodología de análisis de contenido se operacionalizaron los conceptos relativos al primer nivel y al segundo nivel de agenda setting, por un lado se analizó la relevancia de la información global mediante la medición de la frecuencia de la información y la jerarquía de las notas. Por otro lado se identificó la relevancia temática vinculada a la Universidad Pública a fin de visualizar los temas predominantes.
Unidad de análisis
Para la realización de la investigación se sistematizaron el total de las notas periodísticas presentes en los periódicos locales de la ciudad de Olavarría, El Popular e Infoeme, y la Agencia de Noticias Comunica referidos a la Universidad públicadesde el 1° de marzo de 2016 y hasta el 1° de junio del mismo año. Se contempló para la composición del corpus a toda publicación cuyo tópico remita a algún acontecimiento relevante en el desarrollo de la Universidad Pública como institución. Para la búsqueda tomamos como parámetros las palabras claves: Universidad Pública, Universidad Nacional, Universidades, Universitarios, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Universo de análisis
En total se identificaron las siguientes publicaciones: 22 notas correspondientes a el diario El Popular, 18 notas del medio Infoeme y 3 artículos de la Agencia de Noticias Comunica de la Facultad de Ciencias Sociales.
Unidades de contexto
El Diario El Popular de Olavarría es el único servicio informativo en papel de la ciudad. Fue fundado el 24 de junio de 1899. Desde 1936 esta empresa editora es propiedad de la familia Pagano. Su centro de influencia abarca el centro de la Provincia de Buenos Aires, posee una estructura de trabajo en donde se desempeñan aproximadamente 90 personas tiene una tirada promedio de 6.000 ejemplares los días de semana y 11.500 los domingos.1 Actualmente posee un sitio Online de noticias que vincula las producciones de los tres medios de la empresa: el diario en papel, el Canal Local Olavarría y la radio FM 98Pop.
Infoeme es una empresa informativa que se consolidó en la ciudad por haber sido el primer diario online de Olavarría fundado por una sociedad conformada por Emilio Moriones, Marcelo Oliván y Juan Ignacio Andrich en el año 2006. Ha sido vendido en varias ocasiones y es uno de los sitios informativos más visitados por los olavarrienses. Actualmente es propiedad del empresario Sergio Pérez dueño de TDP Logística & Distribución.
Agencia de Noticias Comunica, es parte del Área de Medios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, fue creada por la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia en el año 2011 con el objetivo de profundizar la mirada crítica del comunicador social en un medio de comunicación y por ende en la producción de noticias.
Muestra
Dado que la cantidad de notas recabadas es considerablemente abarcable se trabajó con el 100% del Universo de Análisis hallado, estando compuesto por 43 notas.
Frecuencia
Para saber cuál fue la frecuencia de cobertura, de las notas vinculadas a la Universidad Pública, se midió el porcentaje del hueco informativo (news hole). Se entiende como hueco informativo: la cantidad de espacio disponible para volcar la información. En la definición de Maxwell McCombs (2004) se menciona particularmente al espacio disponible en las páginas de los periódicos, posterior a la inserción de la publicidad. Dar cuenta del porcentaje del hueco informativo permite visualizar cuánto espacio del total ocupa un asunto.
En nuestro caso la operación consistió en registrar y contabilizar todas las noticias publicadas en los tres medios analizados desde del 1º de marzo al 1º de junio de 2016 y contabilizar de manera separada las vinculadas a la universidad pública. Finalmente estas últimas se restaron del total de notas y se obtuvo su porcentaje.
Jerarquía
Para medir el grado de importancia se parte de la propuesta del investigador Esteban Zunino, quien a partir de la de la sistematización de trabajos previos2 constituyó un índice de nivel de importancia diseñado para la prensa gráfica, en el cual se cuantifican 10 variables vinculadas a: presencia en tapa, apertura de sección, página impar, valencia definida, presencia de imagen, extensión de la nota, titulares grandes, ubicación en página, notas firmadas, presencia en bajada. Si las mismas se condicen con las notas publicadas, suman 1 punto por cada variable. En consecuencia, se genera un índice de importancia donde el puntaje máximo posible es diez. Esteban Zunino (2015) en su propuesta plantea:
|
Puntaje |
Nivel de Importancia |
|
0 a 1 puntos |
Importancia Mínima |
|
2 a 3 puntos |
Importancia media - baja |
|
4 a 5 puntos |
Importancia media |
|
6 a 7 puntos |
Importancia media-alta |
|
8 a 10 puntos |
Importancia máxima |
Elaboración: Esteban Zunino (2015)
Lo cierto es que se decidió utilizar esta metodología para medir importancia, pero dado que la muestra se constituye de medios digitales, para el análisis se creó un índice donde sólo se midieron las variables que podían contrastarse. Siendo estas: valencia definida, presencia de imagen o recursos gráficos, gran tamaño, titulares grandes, notas firmadas.
A fin de la realización del análisis resulta necesario explicar qué se entiende y cómo se miden cada una de las variables
- Valencia: un artículo es considerado más importante si cuenta con valoración explícita (positiva o negativa) del periodista o del medio. Por tanto en cada publicación se verifica si existe valoración definida. Se computa esta variable cuando se identifican subjetivemas que contribuyen a la adjetivación de los acontecimientos narrados.
- Presencia de imagen: un artículo es considerado más importante si cuenta con recursos gráficos que ilustran lo narrado. Se computa cuando se identifican imágenes, fotografías, gráficos entre otros.
- Gran tamaño: una publicación periodística resulta considerada importante cuando su extensión da cuenta de un trabajo de desarrollo extenso. Se computa cuando se identifica que la narración periodística supera los 2000 caracteres (sin espacio).
- Titulares grandes: se considera que los titulares largos ocupan más lugar y asignan mayor información por tanto poseen mayores posibilidades de despertar la atención en los lectores. Se computa cuando el titular supera la primera línea de extensión.
- Notas firmadas: al poder identificar al periodista autor de una nota, su firma le otorga mayor jerarquía al acontecimiento narrado. Se computa cuando se identifica el autor de la publicación.
Relevancia de los temas
La relevancia temática forma parte de la dimensión sustantiva del segundo nivel de análisis de la Agenda Setting alude a los aspectos particulares, temas u objetos que podemos identificar en las coberturas sobre un tema determinado. Su operacionalización metodológica reside en la identificación de subtemas predominantes en los tratamientos noticiosos. Para que un hecho noticioso sea considerado como tema debe estar integrado a una red de acontecimientos de manera tal que en su acumulación formen parte de una categoría más amplia (Zunino, 2010).
A partir de esta definición y en pos de identificar y cuantificar los subtemas predominantes en la cobertura de la Universidad Pública en los medios locales se elaboraron categorías analíticas que permitieron agrupar y clasificar el 100% de las notas recabadas. De esta manera la contabilización de las categorías con mayor representación permite visualizar los temas predominantes vinculados a la Universidad Pública en los medios de la ciudad de Olavarría.
- Universidad pública, desarrollo de conocimiento y transferencia a la comunidad: Se computa esta categoría cuando el acontecimiento principal de la nota está referido a actividades de las diferentes unidades académicas de la UNICEN vinculadas a el desarrollo de investigaciones, eventos académicos, de extensión y transferencia universitaria.
- Universidad Pública importancia en la sociedad: Se computa esta categoría cuando el acontecimiento principal de la nota está referido a valoraciones sobre la Universidad Pública en cuanto a su función en la sociedad.
- Universidad Pública, gremios y manifestaciones: Se computa esta categoría cuando el acontecimiento principal de la nota está referido a decisiones gremiales de actores que forman parte de la Universidad Pública, medidas de fuerza, manifestaciones, eventos y consecuencias de esas decisiones.
- Universidad Pública, funcionarios públicos: Se computa esta categoría cuando el acontecimiento principal de la nota alude a declaraciones o manifestaciones de representantes de gobierno a nivel nacional, provincial, local o autoridades universitarias en referencia a la Universidad Pública.
- Otros: Se computa esta categoría cuando el acontecimiento principal de la nota no puede ser encuadrado en ninguna de las categorías anteriormente descritas.
Análisis
A partir de la operacionalización metodológica implementada para conocer cuánto espacio de la superficie total de los tres medios analizados obtuvo la Universidad Pública se desprende que la frecuencia de la información respecto a Universidad Pública fue baja, en los dos medios privados el porcentaje de hueco informativo no alcanzó el 1%.
|
Medio |
Cantidad de Notas totales |
Cantidad de Notas |
Porcentaje |
|
El Popular |
4492 |
22 |
0,49% |
|
Infoeme |
1845 |
18 |
0,97% |
|
Agencia Comunica |
16 |
3 |
18,75% |
Fuente. Elaboración Propia (2018)
Del 1º de marzo al 1º de julio de 2016 se publicaron entre los tres medios 6353 notas periodísticas de las cuales solo 43 aludieron a la Universidad, arrojando un porcentaje del 0,67% de hueco informativo. Correspondientes a El Popular se contabilizaron 4492 notas total de las cuales 22 fueron destinadas a la Universidad Pública, dando un resultado de 0,49% de hueco informativo. En Infoeme se identificaron 1845 notas de las cuales 18 fueron destinadas a la Universidad Pública, arrojando un porcentaje de hueco informativo de 0,97%. Por último con una dinámica distinta de producción, la Agencia Comunica publicó 16 notas totales de las cuales 3 fueron destinadas a la Universidad dando un 18,75% de hueco informativo.
Por otro lado en relación a la frecuencia informativa, se evidenció que la misma estuvo vinculada a fechas donde se amplifica el conflicto universidades públicas - gobierno nacional por partidas presupuestarias, apertura de paritarias. Estos hechos generaron agenda informativa en los tres medios de manera similar en Infoeme, El Popular, Infoeme e incluso en la Agencia Comunica las coberturas estuvieron centradas en los mismos días del mes de abril y mayo, abocados a los mismos acontecimientos.
En la contrastación de la jerarquía, es decir la importancia asignada por cada medio a la Universidad a través de sus producciones periodísticas, se midió la presencia de las variables: valencia definida, presencia de imagen o recursos gráficos, tamaño, titulares grandes y notas firmadas. Del análisis se desprendieron los siguientes resultados:
Sobre las 43 notas, 11 artículos presentan valoración a través de la adjetivación de los acontecimientos, 37 incluyen imágenes, 29 superan la extensión de 2000 caracteres, 38 poseen titulares superiores a una línea, y solo ٢ cuentan con firmas de sus autores.
De un total de 18 notas del portal informativo Infoeme, sólo ٣ artículos contaron con algún elemento valorativo, ١٨ presentaron imágen, ٨ superaron la extensión mínima de ٢٠٠٠ caracteres, ١٦ titulares fueron mayores a una línea y ninguna publicación fue firmada. En la tabla puede observarse la cantidad de notas que fueron publicadas contando con una, dos, tres o máximo cuatro de las variables. Más del ٦٠٪ de las notas solo se publicó con títulos largos e imágenes. Un aspecto llamativo fue la cantidad de notas cuya extensión no superó los dos párrafos.
|
INFOEME |
Total de Notas: 18 |
|
Cantidad de Notas |
Cantidad de Variables de Jerarquía |
|
2 |
Una variable |
|
9 |
Dos variables |
|
6 |
Tres variables |
|
1 |
Cuatro variables |
Fuente. Elaboración propia (2018).
Por su parte El Popular presentó 22 notas de las que 6 reflejaron elementos valorativos, 16 contaron con imágenes, 18 superaron la extensión mínima, 20 presentaron titulares de más de una línea y dos fueron firmadas. A diferencia de Infoeme el 70% de su cobertura mediática contó con tres o más variables, siendo incluso el único medio que contó en dos oportunidades con las cinco posibilidades.
|
EL POPULAR |
Total de Notas: 22 |
|
Cantidad de Notas |
Cantidad de Variables de Jerarquía |
|
1 |
Ninguna Variable |
|
3 |
Una variable |
|
2 |
Dos variables |
|
11 |
Tres variables |
|
4 |
Cuatro variables |
|
2 |
Cinco variables |
Fuente. Elaboración propia (2018).
Por último la Agencia Comunica presentó tres notas y las tres presentaron valencia definida, presencia de imagen, gran extensión, y títulos grandes. No aparece la variable firma de autor debido a que los artículos llevan la firma de la Agencia Comunica.
Si bien es menor la producción de notas, se demuestra que es la Agencia la que mejor pondera a la información sobre la Universidad, otorgándole en todos los casos el mismo tratamiento noticioso es decir la misma importancia a todas sus notas.
|
AGENCIA COMUNICA |
Total de Notas: 3 |
|
Cantidad de Notas |
Cantidad de Variables de Jerarquía |
|
0 |
Una variable |
|
0 |
Dos variables |
|
0 |
Tres variables |
|
3 |
Cuatro variables |
Fuente. Elaboración propia (2018).
Sobre el análisis de la relevancia temática, la Universidad Pública aparece como tema noticiable visibilizada en los medios locales mayoritariamente a partir de las medidas de protesta tomadas por los gremios de docentes y estudiantes. Del total de notas recabadas esta categoría ocupa el 46,5% de las publicaciones de manera que se constituye como tema predominante, en segundo lugar con un 25,5% se ubican las notas referidas a Universidad Pública, desarrollo de conocimiento y transferencia a la comunidad. Mientras que con 9,3% se ubican las categorías: Universidad Pública importancia social y Universidad Pública y funcionarios públicos. Por último la categoría Otros obtuvo el 6,9%.
En el caso de Infoeme se desprende que el subtema predominante en su cobertura mediática fue: Universidad Pública, medidas de fuerza y manifestaciones. Esta categoría resulta mayoritaria por el seguimiento que la empresa informativa hizo respecto a los paros docentes y las movilizaciones en la ciudad. En segundo lugar se ubica la categoría Universidad pública, desarrollo de conocimiento y transferencia a la comunidad.
Por su parte El Popular presenta mayor paridad en relación al tema predominante en sus notas, con una mínima diferencia, Universidad Pública, medidas de fuerza y manifestaciones, se ubica en el primer lugar mientras que Universidad pública, desarrollo de conocimiento y transferencia a la comunidad se encuentra segundo. Si bien el resultado sigue siendo el mismo que en Infoeme la poca diferencia nos permite ver los matices en relación a la definición de la relevancia temática en los dos medios privados.
Por último la Agencia Comunica se diferencia de los otros dos medios, considerando a la categoría: Universidad Pública importancia en la sociedad como tema predominante y desplazando al segundo lugar Universidad Pública, medidas de fuerza y manifestaciones.
CONCLUSIONES
Respecto del nivel de importancia de las noticias referidas a la Universidad Pública en la ciudad de Olavarría, en 123 días de período de análisis, la Universidad, aparece mencionada en 43 publicaciones sumando todos los medios gráficos y digitales de la ciudad, un número muy bajo en relación a otros tópicos posibles. Coincidentemente las publicaciones de los tres medios analizados fueron realizadas en las mismas fechas y vinculadas mayoritariamente a las diferentes medidas gremiales de protesta por parte de actores de la Universidad que vieron amenazado el desarrollo de la educación pública nacional.
Sobre la jerarquía asignada a la información, solo el 25% de las notas presentaron 4 o más de las 5 variables indicadoras de importancia medidas (valencia definida, presencia de imagen o recursos gráficos, gran tamaño, titulares grandes, notas firmadas). Este resultado se encuentra estrechamente ligado con los criterios de construcción de la noticia y la calidad periodística de los medios en la ciudad de Olavarría donde se advierte un diagnóstico preocupante. En el análisis se evidenció la existencia de múltiples producciones noticiosas de un solo párrafo; recurrente uso de gacetillas institucionales como única fuente informativa; excesivas cantidades de fotografías de archivo; muy poco espacio dedicado a la opinión y la argumentación. Esta situación presenta a un periodismo que pareciera ejercerse de manera limitada, que no ha potencializado su práctica en relación a las posibilidades que ofrecen los medios digitales. Resta preguntarse si los orígenes de esa limitación se deben a las exigencias de las rutinas periodísticas, la falta de periodistas especializados, la deficiencia de las estructuras de trabajo y la sobrecarga de la responsabilidad en periodistas multitareas.
Por otro lado, en relación a la medición de la jerarquía debe trabajarse aún en la construcción de un índice de importancia específico para medios digitales. Si bien consideramos que la agenda informativa mantiene su juego de suma cero, en relación a que no hay posibilidades de cubrir el 100% de los acontecimientos de la realidad, los medios online han expandido los límites de espacio, tan finito en los medios gráficos, creando otra lógica de importancia informativa. Sumado a ello, la instantaneidad y la fugacidad de las noticias en los medios digitales genera dificultades en la medición de jerarquía.
En función a la investigación presentada, la metodología propuesta puede ser pensada y adaptada a trabajos ulteriores, creemos que puede ampliarse el análisis comparado incluso con producciones noticiosas de medios nacionales en el mismo periodo histórico. Como así también puede aplicarse esta metodología al análisis de otros tópicos.
Por último sobre la Universidad, como parte de ella, debemos pensar en estrategias comunicacionales que nos permitan ampliar el poder de agenda mediática de la Universidad Pública como institución, posicionando a la misma más allá de las diferentes coyunturas políticas o situaciones conflictivas o hechos particulares que por su “especialidad” hagan meritoria una redacción noticiosa. De esta manera, a través de las noticias podría contribuirse a la reducción de la brecha de acceso y conocimiento respecto de este espacio académico que además es de todos y todas.
BIBLIOGRAFÍA
Aruguete, N.
2015. El poder de la agenda. Política, medios y público. Buenos Aires, Biblos.
2017. Agenda setting y framing: un debate teórico inconcluso. En Más Poder Local; p. 36 - 42.
Borrat, H.
1989. El periódico, actor del sistema político. Análisi Quaderns de comunicació i cultura, 12(1), 67–80.
D´adamo, O., V. García Beaudoux y F. Freidenberg
2007. Métodos para la investigación de los medios y la opinión pública. En Medios de comunicación y opinión pública. Madrid: McGrawHill, pp. 165-186.
Dearing, J y Rogers, E.
1996, Agenda Setting, Thousand Oak,CA, Sage Publications.
De La Torre E., L. y M. T. Téramo
2005. Imagen de la Iglesia Católica en la Argentina. Segundo nivel de la agenda setting, Buenos Aires, Educa.
Eilders, C.
2000. Media as political actors? Issue focusing and selective emphasis in the German Quality Press, German Politics, 9 (3):181- 206.
McCombs, M.
1996. Influencia de las noticias sobre nuestras imágenes del mundo, en J. Bryant y D. Zillman (eds.), Los efectos de los medios de comunicación. Investigaciones y teorías, Barcelona, Paidós: 13-34.
1997. Building Consensus: The News Media`s Agenda-Setting Roles. Political Communication, 14, 433–443.
2006. Cómo funciona el establecimiento de agenda. En Estableciendo la agenda. Barcelona: Paidós, pp. 81-108.
McCombs, M., y D. Evatt
1995. Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda setting. Comunicación y sociedad, 8(1), 7–32
McCombs, M. y D. Shaw
1972. The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36, 176-187.
Pereyra, R.
2017. Periodismo y poder político. Análisis del tratamiento noticioso de la universidad pública como institución desde las agendas mediáticas en olavarría. Tesis de Grado carrera, Comunicación Social. Facultad de Ciencias Sociales UNICEN. Olavarría
Zunino, E.
2014. La controversia como factor de relevancia noticiosa: un análisis del conflicto campo-gobierno de 2008 en la Argentina. Austral Comunicación; vol. 3 p. 171-200.
2015. La relevancia de las noticias en la prensa gráfica. Una reflexión teórico metodológica a partir del análisis del conflicto entre las corporaciones agrarias y el gobierno argentino, en 2008. Comunicación y Sociedad; p. 127 - 156.
Otras fuentes
http://his.elpopular.com.ar/empresa.htm (s.f)
NOTAS
1.- Información extraída de la página http://his.elpopular.com.ar/empresa.htm
2.- Aruguete, 2011; Budd,1964; Casermeiro de Pereson, 2004; Gutierrez Coba, 2001; Igartua, Muñiz, & Cheng, 2005; Kiousis, 2004;Koziner & Zunino, 2013; McCombs & Shaw, 1972; McCombs, 2006; Muñiz, 2007; Odriozola Chené, 2012

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.