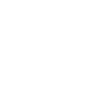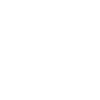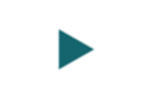Intersecciones en Comunicación
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DOMINANDO LA DISCUSIÓN POLÍTICA EN REDES SOCIALES: LAS ELECCIONES PASO 2019 A INTENDENTE EN LA CIUDAD DE LA PLATA Nazareno Lanusse y Manuel Maffé
Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DOMINANDO LA DISCUSIÓN POLÍTICA EN REDES SOCIALES: LAS ELECCIONES PASO 2019 A INTENDENTE EN LA CIUDAD DE LA PLATA
Nazareno Lanusse y Manuel Maffé • CICPBA-CICEOP-FPyCS-UNLP. Dirección postal: Av. 7 #1463, 1°A, La Plata (1900). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.El presente trabajo demuestra que los medios de comunicación están dominando el espacio de la comunicación política en las redes sociales. A partir de un estudio realizado en la ciudad de La Plata, sobre un corpus de tweets extraídos durante el 11 de agosto de 2019, día de las elecciones PASO en Argentina, se evidenció que los medios fueron notoriamente los más activos durante la jornada de la votación, identificándose los picos de actividad luego del primer anuncio de los resultados oficiales, y de esta manera lograron imponer sus discursos en la agenda de debate de Twitter frente a la dirigencia política local. Por su parte, esta última, prácticamente no participó en la discusión digital, a pesar que en la legislación acerca de la veda electoral existe una zona gris, a partir de la cual podrían sumarse al debate en redes, evitando cuestiones estrictamente proselitistas.
Palabras clave: Comunicación política; Twitter; Elecciones; Medios de comunicación; Veda electoral
ABSTRACT
THE MEDIA DOMINATING THE POLITICAL DISCUSSION IN SOCIAL NETWORKS: THE 2019 PRIMARY ELECTIONS TO MAYOR OF LA PLATA CITY. This work shows that the media are dominating the space of political communication in social networks. From a study conducted in La Plata city, on a corpus of tweets extracted during August 11, 2019, the day of the PASO elections in Argentina, it became evident that the media were notoriously the most active agent during voting day. The peaks of activity were identified after the first announcement of the official results, and thus managed to impose their speeches on the Twitter debate agenda in front of the local political leadership. For its part, politicians did not participate in the digital discussion, despite the fact that there is a gray zone in the legislation on the electoral ban, from which they could join the debate on social networks, avoiding strictly proselytizing issues.
Keywords: Political communication; Twitter; Elections; Media; Electoral ban
INTRODUCCIÓN
En la actualidad resulta imposible hacer un estudio sobre comunicación política sin tener en cuenta el grado de incidencia de las redes sociales virtuales sobre las estrategias de campaña o mismo de gobierno, siendo que todo tipo de comunicación está siendo atravesada por las nuevas tecnologías de la información. En ese sentido, este artículo pretende abordar cómo los diferentes actores de la comunicación política han participado en las redes durante un día de Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias en la República Argentina, particularmente en la Ciudad de La Plata, si se quiere el evento más trascendental para una estrategia de comunicación política.
Las redes sociales en internet, en este caso Twitter, han sido estudiadas como potenciadoras de los discursos mediáticos en algunos casos; y al mismo tiempo se han categorizado como una nueva forma de darle voz a la ciudadanía, logrando que la misma haga visibles demandas que antes le eran imposibles de alcanzar, lo cual genera una nueva esfera pública virtual, en la que se debaten en una aparente igualdad de condiciones los temas de interés de la ciudadanía.
En ese contexto, el trabajo pretende abordar desde la ciencia de la comunicación un objeto de estudio complejo, intentando problematizar el análisis de la influencia de las redes sociales virtuales en tiempos de campaña electoral y elecciones, para poder determinar cómo se reproducen las experiencias de los diferentes participantes del espacio de la política en la comunicación a partir de las redes digitales, y cómo cada uno de ellos pugna por el protagonismo en el debate público virtual.
Para explicar la composición del llamado campo de la comunicación política, el sociólogo francés Dominique Wolton, definió a tres grandes grupos como actores protagónicos del mismo: Los medios de comunicación (allí incluyó a los y las periodistas); la dirigencia política en general; y en tercer lugar a la opinión pública, como un gran actor conformado por la ciudadanía en general (Wolton, 1994). Entre ellos, lo que está en juego es el poder por imponerse en la agenda de debate público, por lo que cada uno de los grupos protagonistas elabora sus estrategias, y dependiendo del contexto social, podrá tener mayor o menor relevancia, influencia, o dominio del espacio público.
En tanto, Ferry (1994) entendió que muchos aspectos de la comunicación política se integran con éxito en el espacio público dado al debate entre los protagonistas de la misma. También definió al mismo como el sitio donde las sociedades se comunican entre sí. Al mismo tiempo, conceptualizó al espacio público político como algo similar a lo que encontró Wolton en su modelo, pero yendo más allá de eso: Para el autor el espacio público político desborda a la comunicación política y a las interacciones entre sus actores principales.
En ese sentido, en base al debate sobre la ampliación del espacio público a partir de las nuevas tecnologías y su relación con la comunicación política, se puede afirmar que si bien Internet, y en este caso las redes sociales, pueden dar más visibilidad, no significa que necesariamente sean un espacio público en sí mismo (Cardon, 2010). Es decir, que allí funcionan principios de jerarquización muy marcados, dado que se respetan en Internet ciertas autoridades que provienen por fuera de la red, y aunque haya información accesible y visible no necesariamente significa que sea pública.
Si a la construcción del modelo de Wolton sobre la disputa en el escenario de la comunicación política, se le suma la moderna utilización de las redes sociales a la que contribuyen Ferry y Cardon, es donde se confirma el estatuto de poder de los medios de comunicación masiva, quienes han podido reconfigurar sus estrategias y rutinas laborales, para poder dominar el centro de la escena de discusión social, a partir de un uso segmentado y profesionalizado de las redes sociales; mientras que la dirigencia política aún continúa necesitando de los medios para garantizar exposición; y por su parte, la opinión pública sigue sin encontrar en las redes una herramienta de empoderamiento real, si bien las mismas le ayudan a potenciar y visibilizar sus discursos. (González, 2017).
APORTES TEÓRICOS
La configuración de microblogging de Twitter, que brinda la posibilidad a sus usuarios de difundir y publicar mensajes cortos y generalmente de texto, ha permitido que la red social se transforme en un constante objeto de estudio para la comunicación política, dado que permite una conexión inmediata, ya que la información circula de manera simultánea, diferenciada y es compartida por los diferentes actores con espontaneidad. Al mismo tiempo, los usuarios pueden participar activamente en la plataforma en un doble rol de productor y consumidor de información, lo que permite darle más entidad al debate político que allí se produce, debido a la fluidez con la que se intercambia la información.
Este estudio se centraliza en el uso de la red social por parte de los emisores, usuarios y cuentas oficiales de políticos/as y medios de comunicación local, para luego analizar por este medio cómo se construyen las campañas electorales, por un lado, cómo los/as periodistas elaboran sus narrativas mediáticas, y cómo el público difunde sus opiniones acerca de los distintos candidatos/as y sobre los diferentes tópicos de debate en la agenda pública.
Así, los trabajos más actuales sobre redes y comunicación política han demostrado la clara preferencia de los usuarios virtuales a difundir contenidos consistentes con sus creencias políticas, y también que los mensajes se propagan con distinta velocidad en la red de acuerdo a si la postura con determinado mensaje es favorable o no con el mismo, entendiendo que las comunidades de usuarios construyen agendas colectivas y limitan la capacidad de los medios masivos de establecer la agenda pública de manera generalizada y homogénea. (Calvo y Aruguete, 2018)
Al mismo tiempo, otro de los principales resultados sobre este tipo de estudios tiene que ver con la denominada cámara de eco, según la cual las narrativas que salen de allí dentro tienen una relación inevitable e invariable con lo que entra en ella (Key y Cummings, 1966; Barberá, Jost, Nagler, Tucker, y Bonneau, 2015), en relación a cómo se relacionan las redes sociales virtuales y cómo se reproducen los discursos y mensajes en ellas, al propagarse con mayor éxito aquellos mensajes que coinciden con los pensamientos previos, confirmando la ideología de cada usuario que interactúa dentro de la red.
En relación a esto último, Parisier definió el filtro de burbuja como otro concepto clave en la difusión de información de tipo política en las redes sociales, principalmente en épocas de campaña electoral, debido a que los usuarios conviven en burbujas informativas que se dan como resultado del modo en que interactúan con aquellos con los cuales tienen afinidad social y comparten información acorde a sus creencias previas (Parisier, 2011).
Sin embargo, como explica Aruguete, los filtros de burbujas no son un factor que explique de forma absoluta la propagación de ciertas informaciones y la exclusión de otras, si no que puede ocurrir, de acuerdo al tema que se debata en la red diferentes aristas. Tal es el caso en el que la discusión por el “2x1” a los genocidas, el oficialismo y sus voces más autorizadas en Twitter no lograron superar la barrera de lo virtual, ya que los organismos de Derechos Humanos en Argentina ya tienen una buena reputación y narrativa consolidada en torno al tema (Aruguete, 2018).
Así, entendiendo que las redes virtuales replican jerarquías y autoridades repitiendo las lógicas de poder que se dan al exterior de las mismas (Calvo, 2015), es que el presente trabajo pretende aportar una visión actual y original sobre cómo en el día de las elecciones PASO en la ciudad de La Plata, se replicó el debate político en las redes observando particularmente a la dirigencia política local a los medios de comunicación a través de sus cuentas oficiales. En ese sentido, se seleccionó el domingo 11 de agosto de 2019 para el análisis, ya que la votación es identificada como un evento clave para los estudios en comunicación política, en donde la esfera de Twitter se incrementa y el debate se intensifica. (Rivero y Barberá, 2015).
METODOLOGÍA
El presente estudio se basa en un recorte temporal caracterizado por el día de votación de las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias (PASO) en Argentina. Dicha instancia electoral tuvo lugar el día 11 de agosto de 2019, por lo que el horario elegido para el relevamiento de información fue desde las 08:00. hasta las 00:00 horas, integrando tanto el comienzo de la jornada electoral como el fin de la votación y la difusión de los resultados oficiales.
En el marco de la ventana temporal seleccionada, se definió como estrategia metodológica considerar a los principales actores políticos y medios de comunicación locales con el fin de relevar las publicaciones de aquellas personas o fuentes de información más influyentes a nivel local. En este sentido, fueron elegidos 15 medios de comunicación locales y 16 políticos/as, incluyendo este último grupo al candidato/a principal a la Intendencia de cada fuerza, el candidato/a a primer concejal, y la cuenta de Twitter oficial del bloque político local, en caso de que se contara con ella. Dado el grupo de usuarios seleccionados, se considera que se han escogido los principales actores que influyen en la comunicación política de la Ciudad de La Plata.
Con el fin de identificar las prácticas discursivas de Twitter de los candidatos/as locales, sumado a las de los medios de comunicación, es que se trabajó con material publicado en dicha red social analizado con un enfoque multimodal, ya que esta red social hace hincapié en el carácter abierto de sus políticas de difusión, como así también las cuentas analizadas son todas de carácter oficial y abiertas. En ese sentido, se entiende que los discursos producidos por las cuentas oficiales de Twitter en campaña y el día de las elecciones, constituyen una nueva práctica discursiva a abordar desde las ciencias sociales para poder entender de manera global el debate político moderno (Ventura, 2018). Una vez definido el planteo metodológico, se optó por utilizar el paquete “rtweet”1 en el software estadístico R, para extraer en tiempo real las publicaciones de dichos usuarios mediante su ID de usuario en la red social seleccionada. Una vez finalizada la extracción en tiempo real y obtenido el corpus de publicaciones a analizar, fueron eliminadas de la muestra todas las interacciones por parte de usuarios independientes con las publicaciones de los usuarios seleccionados, con el objetivo de analizar el lugar relativo que ocupaba cada uno de estos subgrupos en el universo discursivo conformado sobre las elecciones primarias en el medio local.
Obtenido dicho corpus, integrado por publicaciones originales de las 31 cuentas oficiales sobre las cuales se realizó la extracción de publicaciones en tiempo real, se procedió a realizar un análisis en tres niveles, a saber:
a. En primer lugar, se realizó un análisis de carácter temporal, en términos cuantitativos, con el objetivo de describir la actividad de cada grupo de usuarios -medios de comunicación locales y políticos/as locales- en los diferentes momentos del día;
b. En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis cuantitativo, de carácter descriptivo, en el cual se sostuvo como objetivo identificar los usuarios más influyentes en el debate digital considerando la cantidad de publicaciones realizadas, además de contrastar la cantidad de publicaciones acumulada por cada grupo de usuarios, mediante una tarea de clasificación previa;
c. Por último, se llevó a cabo una interpretación de carácter cualitativo sobre el universo discursivo de estos dos grupos de usuarios, con el fin de corroborar la existencia de discursos de carácter diferenciado en cada uno de ellos.
A partir del marco metodológico anteriormente desarrollado, se obtuvo un corpus de publicaciones acorde a la estrategia de análisis predefinida, por lo que sus características principales y consecuentes resultados se desarrollan en el próximo apartado.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS
A partir de la metodología de extracción de publicaciones, pudieron extraerse 5112 tweets de los actores seleccionados, sobre los cuales se conformó un corpus tomado como muestra para el análisis. Sobre esta cantidad total de publicaciones, un 30% (1537 tweets) correspondieron a publicaciones originales de medios de comunicación y políticos/as locales. Con el fin de describir la muestra, se evidenció que la mayor actividad en la red social seleccionada estuvo ligada al horario del mediodía (entre las 11 y las 12 a.m.), tendiendo luego a aplacarse hasta el cierre de la jornada electoral, donde la actividad comenzó a incrementar hasta encontrarse un nuevo pico en el horario de las 22 horas, momento en el cual fueron difundidos los primeros resultados oficiales.
Ahora bien, partiendo de la clasificación inicial propuesta, es posible distinguir la actividad de los medios de comunicación locales frente a la de la clase política, delimitando cuál fue el grupo de predominó en la actividad digital durante la jornada. En base a dicha clasificación, desde un punto de vista agregado se encontró una diferencia de actividad notable entre ambos grupos:
Si bien resulta evidente el diferencial de actividad por parte de ambos grupos, donde el comportamiento por parte de los/as dirigentes locales es el esperado -en coincidencia con los principales candidatos a escala provincial y nacional, han respetado lo establecido por el Código Nacional Electoral en su Artículo 71 (inciso G) con respecto al período de veda electoral, que había comenzado el viernes 9 de agosto a las 8 de la mañana-, dicha brecha entre la cantidad de publicaciones arrojó resultados particulares al considerar dichos grupos y el horario de publicación.
La legislación vigente cuenta con un vacío legal en su redacción respecto a las redes sociales, ya que en el texto de la misma se habla de sanciones para quienes publiquen “avisos publicitarios en televisión, radio, medios gráficos, vía pública, internet, telefonía móvil y fija”2. Al hablarse de internet, no se aclara específicamente nada sobre las redes sociales, por lo que varios candidatos utilizan las plataformas digitales durante el día de la votación para realizar publicaciones sobre el curso general de los comicios, intentando evadir cuestiones proselitistas.
En ese sentido, con los/as postulantes platenses respetando la veda aún después de las 21 horas del domingo cuando finalizaron las prohibiciones, fueron los medios de comunicación quienes pulsaron el debate en Twitter durante el día de la votación. Como se muestra a continuación en el Gráfico 3, si bien la clase política participó de alguna manera en las redes, ese aporte resultó insignificante en comparación a la masividad con la que se volcaron los medios de comunicación locales en la discusión en la red social seleccionada. Al mismo tiempo, se pudo identificar en la franja horaria de la mañana una mayor participación de políticos/as en la red, asociada al momento del día en el que la mayoría de los mismos asistieron a sus lugares de votación, mientras que después de las 22.30 horas, momento en el que Rogelio Frigerio (Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina) y Adrián Pérez (Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina) comunicaron los primeros resultados oficiales, fue en contraposición, el momento en que los medios comenzaron a incrementar su participación y en consecuencia, alcanzaron su pico máximo de actividad de la jornada electoral.
En relación a lo anteriormente desarrollado, cabe destacar que, si bien los medios de comunicación fueron los que presentaron una mayor actividad en la red social seleccionada, al momento de analizar los usuarios mencionados, son los/as políticos/as quienes predominan. En este sentido, resulta importante destacar el rol de los medios de comunicación al traer a los/as representantes políticos locales al centro de la escena comunicacional, adoptando tanto un carácter informativo sobre sus acciones -por ejemplo, informando el momento en que se acercan a las urnas- como ubicándolos en el centro del debate público, al dar visibilidad a sus intervenciones públicas y sus acciones proselitistas durante la jornada electoral.
Como puede evidenciarse en el Gráfico 4, la escena mediática en Twitter fue dominada por la fuerza opositora (Frente de Todos) en relación a la coalición gobernante (Cambiemos) -fue ampliamente la más mencionada-, y allí se reflejó tanto la disputa interna para la candidatura definitiva al poder ejecutivo local, como la importancia que adquiere la cuenta oficial del bloque político y la de sus principales candidatos en instancias gubernamentales de orden superior. Por otro lado, cabe destacar que la cuenta del actual Intendente de la ciudad se ubicó en una sexta posición relativa respecto al conjunto de usuarios mencionados, seguido de la cuenta del actual Presidente de la Nación.
Por último, resta corroborar si existen diferencias sustantivas en relación a la composición del discurso de cada uno de los grupos considerados, en la ventana de tiempo seleccionada para el análisis.
De esta manera, como deja de manifiesto el Gráfico 5, entre ambos grupos existió un uso similar de la herramienta del hashtag para asociar sus discursos a un tema en particular, tratado en redes sociales. En este sentido, se destacaron los recursos “#paso2019” y “#laplatavota” desde ambos grupos de usuarios elegidos.
Además de esta similitud entre el comportamiento de medios y dirigentes en la red social seleccionada, se observa que ambos grupos mantienen una constante referencia a los distintos espacios políticos y a los candidatos de mayor visibilidad pública de cada espacio, existiendo un diálogo de carácter informativo con sus audiencias durante el día de la elección.
Por último, cabe destacar que la diferencia que se evidenciaba a la hora de analizar el comportamiento de medios y políticos en Twitter el día de la elección bajo análisis en función de horario de publicación, se reitera en el contenido: únicamente en las publicaciones de los medios de comunicación se halló contenido relacionado a los primeros datos publicados por fuentes oficiales, o a los resultados del voto expresado en las urnas.
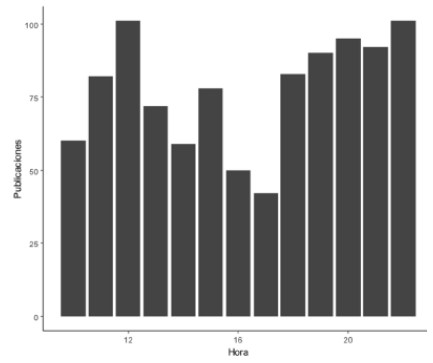
Gráfico 1. Cantidad de publicaciones por Hora.
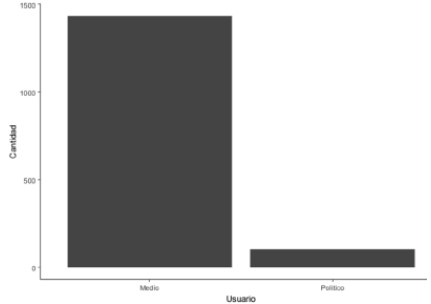
Gráfico 2. Cantidad de publicaciones según Categoría de Usuario.
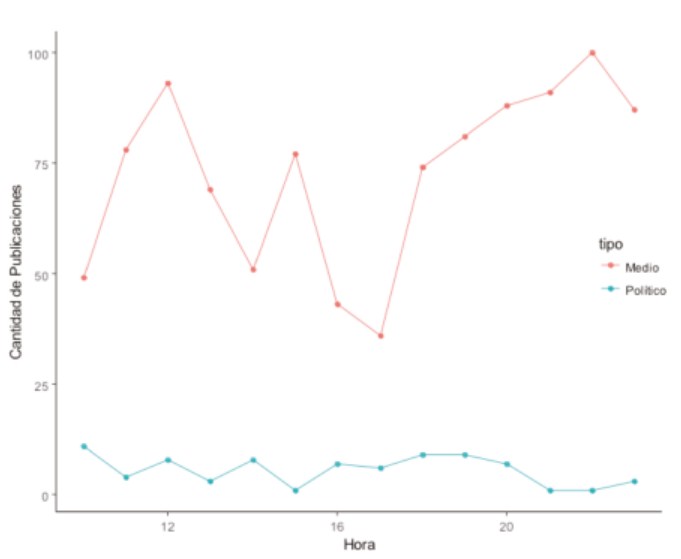
Gráfico 3. Cantidad de publicaciones por Categoría de Usuario, según Hora.
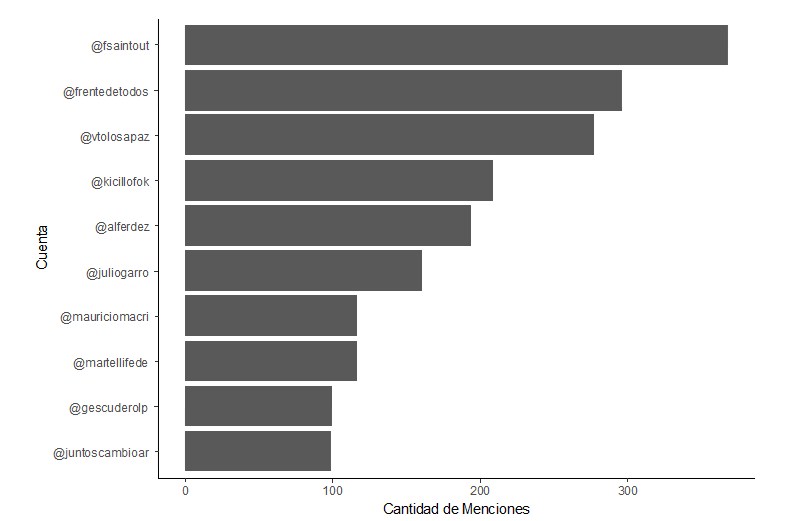
Gráfico 4. Cantidad de menciones por usuario.
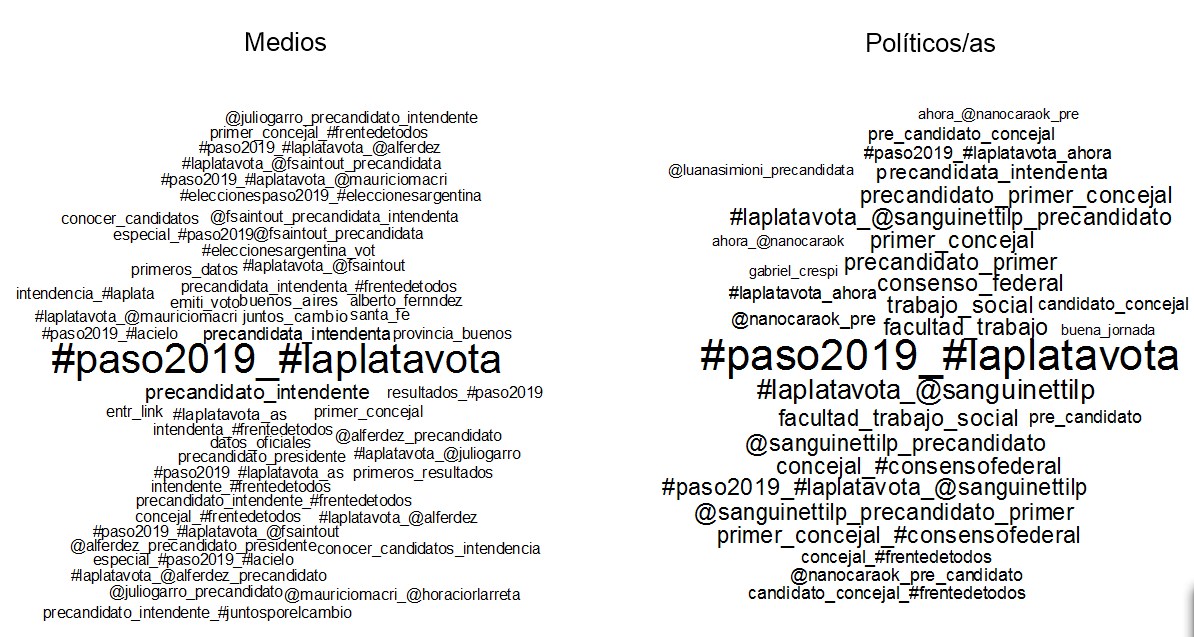
Gráfico 5. Composición del Discurso por Grupo.
CONCLUSIONES
Este artículo vincula la revisión teórica con el planteo metodológico aplicado al caso de estudio respecto de tres ejes que dialogan entre sí y funcionan como reflexiones finales del trabajo, entendiendo al debate de la comunicación política como una disputa inmersa en la era de la hiper personalización de la política dentro de la convergencia mediática (Blumler y Kavanagh, 1999).
En primer lugar, el debate entre ambos actores seleccionados para el análisis está inmerso en un espacio público al que las redes sociales están modificando. Si bien el mismo nunca fue estable, las plataformas son mediadoras del debate político, y lo convierten en un complejo salvaje (Fernández, 2018) en el que se evidenció que los medios están dominando la escena durante la jornada electoral, ya que los mismos prácticamente cuadruplicaron al grupo de los postulantes políticos en cantidad de posteos en las redes.
En segundo término, en coincidencia con un estudio realizado de características similares (Coiutti y Sánchez, 2017) se identificó que el vacío legal existente en torno a la veda electoral en Internet es aprovechado parcialmente por quienes pretenden ser electos. Si bien la actividad de los/as candidatos/as fue casi nula en sus cuentas oficiales, se tomaron el espacio de postear, principalmente los momentos en que cada uno asistió a votar, sumado a algún agradecimiento general, pero evadiendo estrictamente responder comentarios o cuestiones proselitistas.
En contrapartida, se demostró que los medios fueron quienes contaron con la centralidad del debate durante la jornada, no sólo por el gran flujo de interacciones en la red, si no también por cómo supieron aprovechar cada momento del día de votación. Así, es que cuando se conocieron los resultados oficiales, su actividad obtuvo el mayor pico de crecimiento, dejando a los políticos fuera de la discusión a pesar de que el período de veda ya había concluido según la legislación vigente.
Finalmente, en tercer lugar, el resultado de las elecciones PASO tuvo coincidencia con las cuentas más mencionadas durante el día de la elección en la red social analizada. El Frente de Todos triunfó electoralmente y en consecuencia, fue el más mencionado en la red social analizada durante la jornada de la votación. Por lo tanto, puede afirmarse que si los medios fueron quienes dominaron la escena del debate en las redes ese día, la coalición opositora logró que los discursos mediáticos giraran en torno a su resonante triunfo electoral, dejando relegado al candidato a Intendente del oficialismo, y a toda la fuerza oficialista en general. En resumen, quedó de manifiesto que, a través de los mensajes de los medios de comunicación, el Frente de Todos logró imponerse en el debate de las redes sociales en Internet por encima de su principal competidor, en coincidencia con los ocurrido en las urnas.
BIBLIOGRAFÍA
Aruguete, N.
2018. #2X1: Diálogos Al Costado De La Grieta. Intersecciones En Comunicación, (12), 35–48.
Barberá, P., Jost, J. T., Nagler, J., Tucker, J. A. y Bonneau, R.
2015. Tweeting From Left to Right. Psychological Science, 26(10), 1531–1542. https://doi.org/10.1177/0956797615594620
Blumler, J. G. y Kavanagh, D.
1999. The Third Age of Political Communication: Influences and Features. Political Communication, 209–230. https://doi.org/10.1080/105846099198596
Calvo, E.
2015. Anatomía política de twitter en Argentina. Tuiteando a #Nisman. Buenos Aires: Capital Intelectual
Calvo, E. y Aruguete, N.
2018. #Tarifazo. Medios tradicionales y fusión de agenda en redes sociales. InMediaciones de La Comunicación, 13(1), 189–213. Retrieved from https://revistas.ort.edu.uy/inmediaciones-de-la-comunicacion/article/view/2831/2824
Cardon, D.
2010. La ampliación del espacio público. In La democracia en Internet: Promesas y límites (pp. 36–49). Buenos Aires: Prometeo Libros.
Coiutti, N. y Sánchez, D. K.
2017. Campañas políticas y redes sociales en internet: posteos en Facebook y Twitter durante el período de veda electoral. Revista Question, 1(53), 380–401. Retrieved from https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/3746
Fernández, M.
2018. Un complejo salvaje: Persistencias del espacio público en la era de las redes sociales. INMEDIACIONES DE LA COMUNICACIÓN, 13, 89–109.
Ferry, J.
1994. Las transformaciones de la publicidad política. In El nuevo espacio público (pp. 14–27). Barcelona: Editorial Gedisa.
González, G. F. [et al.]
2017. Comunicación política, periodistas, políticos y la opinión pública: Definiciones, conceptos e investigación de campo (1st ed.). Retrieved from http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65185
Key, V. O. y Cummings, M.
1966. The responsible electorate. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.
Parisier, E.
2011. Beware online “filter bubbles.” Ted2011.
Rivero, G. y Barberá, P.
2015. Understanding the Political Representativeness of Twitter Users. Social Science Computer Review, 33(6), 712–729. https://doi.org/10.1177/0894439314558836
Ventura, A.
2018. ¿Cómo analizar discursos de 140 caracteres?: Propuesta metodológica para el estudio del discurso estratégico con una perspectiva multimodal y crítica. CHIMERA. Romance Corpora and Linguistic Studies 5.2, 2(ISSN 2386-2629), 65–77.
Wolton, D.
1994. La comunicación política: Construcción de un modelo. In J. M. Ferry (Ed.), El nuevo espacio público (pp. 28–46). Barcelona: Editorial Gedisa.
NOTAS
1.- Paquete utilizado para el análisis de los datos de redes sociales, a los que se accede mediante la API de Twitter en R, con el fin de obtener información sobre los usuarios de Twitter y sus publicaciones.
2.- Código Nacional Electoral. Ley Nacional Nº 19945. CAPÍTULO IV bis. Artículo 64 ter.
“SI HACES ESTO, ERES OTAKU”: REFLEXIONES SOBRE LAS IDENTIDADES CONSTITUIDAS A PARTIR DE OBJETOS DE LA CULTURA DE MASAS JAPONESA Federico Álvarez Gandolfi
Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
“SI HACES ESTO, ERES OTAKU”: REFLEXIONES SOBRE LAS IDENTIDADES CONSTITUIDAS A PARTIR DE OBJETOS DE LA CULTURA DE MASAS JAPONESA
Federico Álvarez Gandolfi. • Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Área Estudios Culturales; Estudios sobre Fans; Estudios del Japón. Magíster en Comunicación y Cultura. Licenciado y Profesor en Ciencias de la Comunicación. CP 1426. Dirección de email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 01/09/19 - Aceptado: 20/09/2019
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2307
RESUMEN
El objetivo de este artículo es presentar un abordaje de las dinámicas identitarias desplegadas alrededor del fanatismo por el animé, es decir, las animaciones japonesas, en la Argentina. En este sentido, contemplando su dimensión procesual, se enfocará en los contrastes entre los significados que se les asignan a las prácticas asociadas con dicho fanatismo. Tales significados se cristalizan en las representaciones sobre “los otakus”, categoría con la que suele reconocerse a sus fans, producidas tanto por las series y películas animadas niponas como por los propios actores sociales involucrados con su consumo. Así se sistematizarán y problematizarán las implicancias conflictivas del “ser otaku” en el contexto actual de convergencia mediática y cosmopolitismo pop (Jenkins et al., 2015).
Palabras clave: identidades; representaciones; fanatismo; otakus; cosmopolitismo.
ABSTRACT: “IF YOU DO THIS, YOU ARE AN OTAKU”: REFLECTIONS ON IDENTITIES CONSTRUCTED AROUND JAPANESE MASS CULTURE. The aim of this article is to present an approach to the identity dynamics displayed around anime fandom, that is, Japanese animations’ fans, in Argentina. In this sense, contemplating its processual dimension, it will focus on the contrasts between the meanings attributed to the practices associated with such fandom. These meanings are crystallized in the representations of “otaku”, a category with which these fans are usually recognized, produced both by Japanese animated series and films and by the social actors involved with its consumption. This will systematize and problematize the conflicting implications of “being otaku” in the current context of media convergence and pop cosmopolitanism (Jenkins et al., 2015).
Keywords: identities; representations; fandom; otaku; cosmopolitanism.
INTRODUCCIÓN
¿Qué es un otaku? Las investigaciones sobre la temática, todavía exiguas al menos fuera de Japón y la academia anglosajona, establecieron un consenso según el cual un otaku es un fan del animé, del manga o las novelas gráficas y de los videojuegos japoneses (Ito, 2012; García Núñez y García Huerta, 2014). Asimismo, sostienen que esta afición tiende a generar un interés por la cultura nipona en general –idioma, gastronomía, historia, cine, teatro, música, moda, espiritualidad–, por lo que, si se es un fan “realmente genuino”, tal afición debería convertirse en una “japonofilia”: condición por la cual los “verdaderos otakus” serían aquellos con una amplia posesión de saberes detallados sobre el país del sol naciente, derivada de un consumo comprometido de sus productos culturales (Russel, 2015).
Si bien dichas definiciones resultan útiles analíticamente como puerta de entrada para comprender a los otakus, en este trabajo se plantea que deben ser sometidas a una constante problematización de modo que no caigan en una reificación normativa de la “identidad otaku”. En efecto, la creciente convergencia de medios de comunicación tradicionales y digitales, así como la cada vez más consolidada mediatización social, amplía la visibilidad de prácticas de consumo y significaciones culturales diversas, como aquellas asociadas a la cultura de masas japonesa (Jenkins et al., 2015). Así se multiplican los referentes alrededor de los cuales los actores sociales pueden constituir identidades individuales y grupales y, a la vez, producir y compartir sus propias representaciones identitarias.
No obstante, como ocurre con el caso de los otakus, se advierte que existe un riesgo persistente de pensar las identidades y usar las categorías vinculadas con ellas asignándoles sentidos sedimentados y naturalizados, es decir, cosificándolas y esencializándolas. De este modo, se ponen entre paréntesis sus dinámicas históricas y procesuales, sus cruces con diferentes formas de la representación. Por lo tanto, vale recordar los vínculos de las identidades con cuestiones no referidas a quiénes somos, sino a “en qué podríamos convertirnos, cómo nos ha representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos” (Hall, 2011: 17).
Entonces, cabría cambiar la pregunta por el qué y transformarla en interrogantes por el cómo: ¿cómo se representa los otakus? ¿Cómo se vinculan esas representaciones con el modo en que estos actores sociales se representan a sí mismos? Prestar atención a las continuidades y a las divergencias entre los significados identitarios que vehiculan las diversas representaciones sobre el “ser otaku” permite reponer la complejidad y los conflictos que atraviesan al fanatismo por los objetos de la cultura de masas japonesa, problematizando sus lecturas homogeneizadoras y conceptualizándolo en términos de otakismo (Álvarez Gandolfi, F., 2017).
En ese sentido, adoptando una mirada analítica interdiscursiva (Angenot, 2010), a continuación se identificarán las recurrencias y los quiebres de los núcleos de significado producidos sobre el fenómeno sociocultural del otakismo, sobre la base de un corpus construido por las representaciones que lo tematizan y son puestas en escena tanto en las animaciones japonesas como en las propias producciones digitales más valoradas por los fans del animé.
Tales significados serán contrastados entre sí y con las representaciones mediáticas dominantes y negativas sobre estos actores sociales, que fueron reconstruidas en anteriores trabajos (Borda y Álvarez Gandolfi, F., 2014; Álvarez Gandolfi, F., 2017) basados en datos relevados y procesados mediante técnicas cualitativas etnográficas, observacionales y dialógicas, aplicadas en espacios presenciales y online en los que los otakus interactúan. A su vez, esto posibilitará complejizar ciertas lecturas sobre el cosmopolitismo que encarnaría la expansión transnacional de la cultura nipona, a la luz de reflexionar sobre las propias representaciones que estos fans ponen a circular por medios digitales tensionando los sentidos alrededor de sus identidades.
“YO SOY UN CHICO RARO, SÍ, LO SABEN MUY BIEN”: SENTIDOS Y PRÁCTICAS DEL OTAKISMO
Otaku es una palabra japonesa con connotaciones negativas que significa “fanático inepto socialmente y obsesionado con algo”. Y aquí entran en tensión dos modos de entender al “fanatismo” como “celo religioso” o “mero gusto” (Borda, 2015).
En principio, las representaciones sobre las prácticas de consumo que diferencian a los otakus, propuestas desde las animaciones japonesas con personajes con los que estos fans dicen identificarse, parecieran converger con sus definiciones académicas, mencionadas en el apartado anterior, que ponen entre paréntesis los sentidos negativos de la “obsesión” y la “ineptitud social” para destacar la neutralidad del “simple consumo, recepción o gusto”. En efecto, los personajes principales de Konata Izumi (Lucky ☆ Star [らき☆すた / Raki ☆ Suta]), Umaru Doma (ひもうと!うまるちゃん / Himouto! Umaru-chan), Haruka Nogizaka (El secreto de Haruka Nogizaka [乃木坂春香の秘密 / Nogizaka Haruka no Himitsu]), Shinichi Kano (アウトブレイク・カンパニー~萌える侵略者 / Outbreak Company: Moeru Shinryakusha) y Tomoko Kuroki (私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! / Watashi ga motenai no wa dou Kangaetemo Omaera ga Warui! [WataMote]) son puestos en escena como fieles consumidores de animé, manga y videojuegos.
Ahora bien, una observación inicial que aparece como imprescindible, frente a cierta tendencia a homogeneizar las identidades socioculturales, es que existen diversos modos de “ser otaku”. En primer lugar, ser otaku en Japón no significa exactamente lo mismo que ser otaku en Occidente en general y en Argentina en particular. Otaku es un término alrededor del cual se han vuelto necesarias reflexiones debido a su uso social para identificar y procesar la diferencia encarnada en una figura cada vez más visible: aquella de los consumidores de productos culturales japoneses, cuya circulación ha crecido exponencialmente de la mano de la digitalización.
Los orígenes de la noción se remontan a un pronombre japonés honorífico de segunda persona que literalmente significa “su casa”, sugiere una distancia respetuosa –“usted”– e incluso también puede significar en la jerga “grupo de amigos”. Si bien pareciera haberse impuesto su sentido restringido para remitir al fan al que le gusta el manga, el animé, los videojuegos y la tecnología (Ito, 2012), empezó a ser usada por primera vez hacia fines de los setenta y principios de los ochenta para hacer referencia a todo aquel que tenga una “afición obsesiva” por cualquier tema, actividad o producto, sin ningún tipo de vínculo con una supuesta “japonofilia” que daría lugar a una idealización de Japón. A partir de una nota de Manga Burikko, revista destinada a un público de nicho, publicada en 1983, el término se ha naturalizado cargando con él una serie de sentidos sedimentados, motivo por el cual se advirtió que tiene que ser sometido a una revisión que reponga su carácter contextual y contingente.
Según su primera definición, la palabra describe de modo discriminatorio y despectivo a los “fans raros que no son cool o buena onda”, es decir, por extensión, a “los losers o perdedores”, “los que no son populares ni tienen muchos amigos o seguidores” porque “son poco atléticos o no son buenos para los deportes ni atractivos” (Otsuka, 2015). Tal definición constituyó la base sobre la cual, entre 1988 y 1989, el término se cargó de connotaciones todavía más negativas (Kinsella, 2000), cuando un hombre de 26 años llamado Tsutomu Miyazaki –en cuya habitación se encontró una amplia colección de manga y cintas de animé en VHS– asesinó a cuatro niñas pequeñas en Japón. De aquí que en el sentido común nipón se popularizó la palabra para demonizar a los otakus en general, asociándola con el estereotipo de estos sujetos como ineptos sociales, personas obsesionadas por las historietas y las series animadas japonesas, que pasan el día en sus habitaciones sin entrar en contacto “real” con otros seres humanos, de modo que serían potencialmente peligrosos.
Peligrosidad que, a su vez, se deriva de su supuesta conexión con el no estudiar y la falta de trabajo o pareja: la palabra otaku se usa como marcador para referenciar a jóvenes adultos de clases medias introvertidos que no tienen confianza en sí mismos, por lo que no querrían asumir responsabilidades adultas como recibirse, trabajar y casarse, indicadores de éxito social. Al no poder triunfar en el mundo de los negocios o de la academia, empezarían a consumir animé, contenidos inicialmente considerados “basura cultural”, base a partir de la cual comienzan también a producirlos.
Según su circulación masiva en países anglosajones como los Estados Unidos y en América Latina a partir de los noventa, década del boom global de la cultura de masas japonesa, la noción también se asoció específicamente con cierta “ridiculez”. Mientras que aquellos jóvenes que se sienten rechazados por no poder cumplir con los parámetros que les son impuestos por la sociedad japonesa –dada su aparente incapacidad de adaptarse socialmente– parecieran encontrar una vía de escape en el consumo individualista de animé y en el hecho de “perderse” en sus mundos ficcionales (Barral, 2000), en las sociedades occidentales es posible pensar que se trata de un consumo vergonzante pues remite a “caricaturas o dibujitos animados” que se conciben como destinados a un público infantil, de modo que sus consumidores jóvenes adultos son vistos como “inmaduros”.
Entonces, al tampoco ser completamente aceptado dentro de las sociedades occidentales, el otakismo se convierte en una base a partir de la cual, por fuera de Japón, los fans del animé forman colectivos entre pares que comparten consumos, gustos e intereses.
Por otro lado, desde el 2000, puede observarse una circulación de sentidos más positivos –o, al menos, neutrales– en relación con el otakismo. Esto responde a lo que se conoce bajo el nombre de Cool Japan. Tras la recesión económica japonesa de mediados de los noventa, los fans del animé contribuyeron a la reactivación del país nipón consumiendo, produciendo y distribuyendo tales productos culturales. Así el estímulo estatal a las industrias de la historieta y de la animación pasó a formar parte de una política pública sostenida por los gobiernos japoneses para expandir su poder de influencia simbólica –soft power o poder blando– a nivel transnacional, frente al debilitamiento de su poder militar y económico, que conformarían el hard power o poder duro (Fernández, 2015): la cultura otaku empezó a ser exportada como la cultura japonesa. De este modo, el término otaku empezó a ser entendido como sinónimo de fan, de mero gusto por el animé en tanto que “hobby”.
Todos estos sentidos trazan lo que aquí se propone que podría ser pensado en términos de un mapa de disponibilidad significante que antecede y condiciona los modos en que es posible prefigurar a los otakus, en función de los diversos agentes e intereses involucrados en la producción de sus representaciones. Sentidos que, a su vez, atraviesan las tematizaciones sobre el otakismo encarnadas en los personajes de animaciones como las anteriormente referidas.
Así, por ejemplo, resulta interesante observar que los personajes otakus, además de como consumidores de manga, animé y videojuegos, tienden a ser puestos en escena como “tímidos” y reservados o con dificultades para socializar (Tomoko Kuroki, de WataMote), “raros” que descuidan su apariencia por su afición a las computadoras y su gusto por personajes animados o 2D [en dos dimensiones] (Itaru Hashida o Daru, de Steins;Gate), sujetos que “se recluyen” o se sumergen en mundos de fantasía “perdiendo contacto” con la realidad (Shinichi Kano, de Outbreak Company, o Itami Youji, de Gate) o “vagos” que no quieren hacer sus deberes escolares ni ayudar con las tareas domésticas (Konata Izumi, de Lucky Star, o Umaru Doma, de Himouto! Umaru-chan). Tal puesta en escena suele ser entendida por los fans como una “parodia crítica hacia la cultura otaku”, pero a su vez puede ser leída como una actualización de los significados que asocian a estos fans con cierta “peligrosidad” e “ineptitud social”, sean jóvenes estudiantes de secundaria, universitarios o adultos desempleados o que desempeñan distintas actividades laborales.
Asimismo, el reconocimiento de los sentidos negativos asociados al otakismo puede ilustrarse en la necesidad que sienten personajes como Haruka Nogizaka (Nogizaka Haruka no Himitsu), Kirino Kousaka (OreImo) y Misaki Ayuzawa (Kaichou wa Maid-sama!) de mantener en secreto las prácticas de consumo implicadas con esta faceta identitaria –no solo ver animé, leer manga y revistas especializadas en la temática o jugar videojuegos, sino también, por ejemplo, hacer cosplay o caracterizar distintos personajes mediante vestimentas y performances– porque su revelamiento afectaría sus imágenes y les valdría tanto el rechazo como la burla de los demás.
Lo que sucede es que estos sentidos sobre el “ser otaku”, a su vez, cambian según quien sea el agente que esté recurriendo a ellos: si bien los propios fans tienden a procesarlos en términos paródicos –por los que se identifican con dichas puestas en escena porque “dan risa”, en tanto que se las reconoce como un “exceso”–, aquellos que son ajenos a su universo simbólico los ponen a jugar en ciertas definiciones esencialistas sobre la otredad que representarían los otakus. En efecto, tanto “el peligro” y “la enfermedad” como “el ridículo” y “la inmadurez” son dominantes interdiscursivas localizables en los mecanismos de estigmatización desplegados al representar a sociomediáticamente a los otakus (Borda y Álvarez Gandolfi, F., 2014). Por lo tanto, la peligrosidad y la ridiculez pueden ser pensadas como núcleos que atraviesan las representaciones alrededor del otakismo, teniendo en cuenta que –en un nivel general– existen temas centrales alrededor de los cuales los actores sociales construyen relatos no solo para dar sentido a sus vidas y pensarse a sí mismos, sino también para procesar y asignar un lugar a los otros. No obstante, esto no quita que “la identidad otaku” resulta de complejos procesos de negociaciones, tensiones y contradicciones entre nominaciones externas y autorreconocimientos, claves en todo proceso de identificación, reconocimiento y diferenciación (Brubaker y Cooper, 2001).
Por ello cabe destacar que, aunque en principio pareciera que la connotación del término otaku en las animaciones japonesas que lo tematizan es peyorativa e insultante –pues en definitiva se aplica a personas que resultan “desagradables”, a minorías marginadas socialmente–, su apropiación reivindicativa y orgullosa por parte de los fans (Eng, 2012) se habilita al ser procesada como paródica. Ello en un marco condicionado por las representaciones sociomediáticas dominantes que no reconocen esa dimensión paródica de la puesta en escena. Pero, al mismo tiempo, los propios sentidos que presentan dichas animaciones tensionan tal negatividad.
En efecto, si bien las ya referidas Haruka, Kirino y Misaki tienen que mantener su fanatismo en privado, esto no se debe solamente a los prejuicios que pesan sobre él y el rechazo generalizado al que tiende a conducir –ilustrado, por ejemplo, en la aversión que demuestran tanto el padre como la mejor amiga de Kirino, o Michiru, la prima de Tomoya en Saekano–, sino a que si su secreto llegara a descubrirse su reputación quedaría arruinada. Por lo tanto, se propone como posibilidad la coexistencia del otakismo con el hecho de “ser popular” o reconocido en la vida pública, lo que contradeciría los sentidos asociados con las definiciones antes mencionadas según las cuales el “ser otaku” es cosa de “perdedores”: Misaki es respetada y temida como presidenta del consejo estudiantil; Haruka posee un gran talento musical; cuando no está en su casa con una estética chibi –infantilizada– molestando a su hermano y jugando videojuegos, Umaru (Himouto! Umaru-chan) es una estudiante ejemplar y amable con los demás.
Asimismo, también se plantea que los otakus no necesariamente son “ineptos sociales”, “poco atractivos” o “vagos mantenidos”: Misaki trabaja a medio tiempo en un café haciendo cosplay de maid o sirvienta para ayudar económicamente a su madre, así como Tomoya (Saekano) también lo hace para poder gastar dinero en sus hobbies como otaku y comprar merchandising relacionado como tazas; Eriri Spencer Sawamura y Utaha Kasumigaoka, amigas de Tomoya, son admiradas por su belleza y son de las chicas más populares de su escuela, a la par que son respectivamente grandes ilustradoras y escritoras de manga y novelas ligeras; Kirino es modelo y una de las más inteligentes de su clase; Makoto Kousaka (Genshiken) es “uno de los más otaku” de la sociedad para el estudio de la cultura visual moderna de la que participa en su universidad –objeto de la discriminación de la comunidad en general y del club de manga en particular–, pero a la vez presenta una estética bishounen, es decir, es reconocido por su apariencia física como un joven “hermoso” debido a sus rasgos andróginos, y tiene una novia “real” –en un lugar de una waifu o mujer animada, 2D, con la que se presupone que estos fans tendrían relaciones afectivas– que en un comienzo no comparte ni comprende sus intereses por la animación.
En definitiva, mientras que hay personajes como Konata (Lucky Star) a los que no les interesa otra cosa por fuera de los objetos de la cultura de masas japonesa –aunque a la vez es atlética y conocedora experta de sus aficiones–, también hay personajes que se muestran abiertos a otros gustos y prácticas de consumo. La intensa vida social de los fans de los otakus –en lugar de su supuesto “aislamiento”– también es tematizada en Bakuman, animación que pone el foco en la dimensión creativa, pasional y amistosa implicada en los circuitos de producción de manga y animé, en los que habitualmente participan sujetos que son consumidores de estos productos. Estos significados coexisten con la puesta en escena de otro tipo de intereses específicos que pueden surgir a partir del otakismo: mujeres fujoshi a las que les gusta el yaoi, es decir, las tramas con vínculos masculinos homoeróticos (Kae Serinuma, de Watashi ga Motete Dōsunda o “¿Qué debería hacer? Soy popular”, y Tomoko, de WataMote) o varones a los que les gusta la estética moe, es decir, las chicas con rasgos inocentes y kawaii, adorables o tiernos (Kyousuke, de Oreimo, y Tomoya, de Saekano).
Por último, cabe hacer referencia a una película de animación que los fans recomiendan visualizar para adentrarse en los significados de lo que es un otaku, y a cuyo opening o canción introductoria consideran como “un himno”: Otaku no Video, una OVA (Animación Original para Video, de venta directa) que narra la vida de Kubo, a la vez que la intercala con testimonios de “otakus reales”. Kubo llevaba una “vida normal” –era ordenado, practicaba tenis, tenía una novia, iba a fiestas– hasta que se reencuentra con Tanaka, un amigo de la secundaria con quien compartía la afición por el manga y el animé.
Tras haber abandonado estos consumos luego del instituto porque “no se puede seguir con eso”, lo que a su vez remite a la idea del fanatismo como una “etapa pasajera” o “inmadurez” a superar, redescubre la pasión que le despiertan y, luego de ser abandonado por su novia al no poder dedicarle tiempo y descuidar su apariencia física porque su vida empieza a girar alrededor de sus hobbies –novia a la que, paradójicamente, en un principio le agradaba que Kubo fuera “raro”–, se pone como meta convertirse en “el rey de los otakus” [Otaking]. Si bien dicha meta no está exenta de contradicciones –como puede verse cuando, una vez establecida y consolidada su empresa, expresa un “odio a los otakus idiotas” porque lo llaman a medianoche para pedirle camisetas de una serie–, persisten los significados que serían comunes a los modos de procesar el otakismo según la perspectiva adoptada.
En este último sentido, se vincula a los otakus con “la oscuridad”, con “niños que ven dibujitos”, con aficiones que “la gente normal no puede entender” y por eso “los discriminan o dejan de lado”, con “emociones que no deben reprimirse” y que “no van a cambiar”, con “recuerdos dorados” de la juventud como época a la que se quiere volver, con el perdón entre pares, con sentimientos de amistad y, de nuevo, una intensa vida social, por la que su novia le reclama a Kubo que “no está nunca en su casa”, “haciendo un trabajo por el que no le pagan”. Estas significaciones no solo atraviesan toda la película, sino que también son referidas en su opening, uno de los “himnos de los otakus” ya mencionado1: “Camino solo entre la oscuridad por un páramo sin fin. La esperanza en un mundo mejor me impulsa a continuar. Yo tan solamente creo en una pasión feroz: es más ardiente que el infierno y los latidos de mi corazón nadie podrá detener […] El momento de ser llamado otaku está por venir”.
Así, se presenta una crítica burlona del estereotipo sociomediático dominante que gira en torno del “ser otaku”, valorando positivamente la visualización de animé, la lectura de manga, el coleccionismo de pegatinas, el consumo de doramas o telenovelas japonesas no animadas –porque “no todo es animé”–, el amplio conocimiento sobre los productos consumidos y las referencias a ellos –por ejemplo, mediante citas de frases célebres–, la participación en clubes o círculos de fans, la asistencia a convenciones o eventos cara a cara en los que se reúnen entre pares para alimentar su pasión colectivamente, el cosplay, la venta de doujinshi o fanzines [revistas amateur] de manga, la fabricación de kits de garaje o figuras con moldes. Todas actividades que se piensan como “divertidas” e “interesantes”, además de como base sobre la cual conocer personas con quienes compartir gustos y aficiones, que así pueden sostenerse en el tiempo. O incluso como base a partir de la que se hace posible ser parte de las industrias culturales japonesas.
Y eso intercalado con las secciones “Retrato de un otaku”, en las que a modo de falso documental se presentan fragmentos de entrevistas con adultos universitarios, empleados, coleccionistas, desempleados, a quienes les distorsionan los ojos y voces y presentan mediante seudónimos “a petición suya” porque “sienten vergüenza” por su implicación en las prácticas del otakismo y la niegan, aunque se reconoce que son “adictivas” por su “indescriptible encanto”, una “forma de escapar de la realidad” que “nadie entiende” y por lo que “todos los otakus japoneses llegan al matrimonio siendo vírgenes y sin haber salido con otra persona”.
Así se pueden localizar los sentidos que circulan alrededor del otakismo y sus prácticas entre un “fanatismo obsesivo”, con connotaciones negativas, y un “fanatismo apasionado”, con connotaciones positivas, pasando por sus connotaciones neutrales como simple gusto o hobby. Según ya se indicó, fuera de Japón, el significante “otaku” es reivindicado con orgullo, pero persisten sus significaciones estigmatizadoras dominantes a tal punto que incluso los propios fans pueden rechazar su caracterización como tales debido a considerarla insultante. Estas tensiones serán resistematizadas en el siguiente apartado, contemplando el cruce entre los núcleos identificados con las representaciones que los propios otakus producen sobre su fanatismo y ponen a circular en los medios digitales como Facebook y Youtube, en función del mapa de disponibilidad significante establecido.
“EL OTRO DÍA VI UN OTAKU TRISTE… Y LO ANIMÉ”: LA DOBLE DIRECCIÓN CRÍTICA DE LA PARODIA
Aquí se afirma que los fans de los objetos de la cultura de masas japonesa se valen del mapa de disponibilidad significante, término propuesto y explicado en el subtítulo anterior, para producir representaciones sobre el otakismo que los atraviesa. Esto lo hacen a partir de ciertas continuidades y rupturas semánticas que se expresan en diversas valoraciones circulantes alrededor de lo que significa “ser otaku”. Tales influencias y tensiones responden a que, si bien los relatos de los medios proponen modelos sobre los roles y las pautas de comportamiento que condicionan los procesos de identificación, a su vez los grupos representados inciden en la configuración de esas representaciones porque los medios se inspiran en ellos y porque cada día más las tecnologías digitales permiten a los usuarios crearlas y compartirlas.
Para empezar, cabe advertir la persistencia de los núcleos de diferenciación externa en las propias representaciones que estos fans ponen a circular mediante sus intervenciones y producciones digitales: se reconoce que la percepción sociomediática generalizada sobre “los otakus” es negativa, aunque en algunos casos se la neutraliza aclarando que “el otaku es peor visto en Japón, como un obsesionado” y que en Occidente se asociaría su figura con un “hobby o gusto apasionado por el animé”. A su vez, los otakus son clasificados según sus intereses y consumos, que van más allá del animé: manga, fotografía, autos, ídolos, videojuegos, convenciones, música, cosplay, trenes, aviones, moda, computadoras, historia y cultura japonesa. Y lo que diferenciaría a los otakus japoneses de los occidentales sería “el grado de fanatismo”.
Los “no otakus”, que “no son del palo”, son categorizados por estos fans como sujetos con los cuales es complicado conversar sobre la afición porque no identificarían ni entenderían todas las referencias a los productos culturales japoneses. Esto empezando por el hecho de que no habrían visto algunos de los títulos que, entre otros, se presuponen “básicos” en el fandom otaku o grupo de fans del animé: Dragon Ball, Supercampeones, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, Inuyasha, Pokémon, Digimon, Naruto, One Piece, Bleach, Fairy Tail, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin, Death Note, Tokyo Ghoul, Mirai Nikki, Evangelion, Cowboy Bebop, Samurai Champloo.
Pero, nuevamente, para los propios fans el “ser otaku” también excede el ver animaciones japonesas y abarca prácticas como escuchar y cantar tanto openings como endings o canciones conclusivas de las animaciones, usar remeras o mochilas con pines o chapitas y referencias orientales como kanji o imágenes de diferentes títulos, leer manga, comer sushi, ramen y pockys, hacer cosplay, interesarse por las artes marciales, ir a convenciones y comiquerías o revisterías, trabajar para sostener su hobby, participar en plataformas digitales para compartir informaciones y opiniones entre pares y conocer gente con los mismos gustos, tener pósteres de animé en las habitaciones, interesarse por el idioma japonés, involucrarse con el coleccionismo de figuras o DVDs, el dibujo, los videojuegos de rol (MMORPG), las novelas visuales y las novelas ligeras.
Estas definiciones pueden encontrarse en videos con tintes humorísticos como los de “SI HACES ESTO, ERES OTAKU”, subido al canal CosasDeOtakus con casi un millón quinientas mil visualizaciones, “COMO SER OTAKU EN 10 PASOS!!! La mejor guía para ser OTAKU DE INTERNET!”, disponible en Elcanaldelpatho Otaku con casi trescientos cincuenta mil suscriptores, y “COMO SABER SI ERES OTAKU !!”, publicado en el canal de Ricardotaku que cuenta con más de un millón trescientos mil suscriptores. La presencia de la parodia en este tipo de contenidos, como se sugirió, podría ser entendida como un mecanismo para tomar distancia de los estereotipos sobre estos fans, a la vez que atraviesa las publicaciones de estos actores sociales en otros sitios como Facebook o incluso sus propias respuestas ante preguntas sobre sus identidades en situaciones dialógicas de entrevista.
En efecto, los otakus no solo se valen de medios digitales como Facebook y YouTube para suplir la escasa oferta de animé en las grillas de programación latinoamericanas, subiendo contenidos a esas plataformas. También contestan los modos dominantes en que son prefigurados de forma ridiculizante y patologizadora mediante estigmas que apuntan a subordinar simbólicamente su otredad diferencial, marcándolos como sujetos que “no trabajan”, son “mantenidos”, “vírgenes”, son “grandulones que miran dibujitos animados”, “no tienen vida” o son una “tribu urbana de moda” (Álvarez Gandolfi, F., 2017).
Y tal contestación se expresa tanto mediante intervenciones en las secciones de comentarios, que acompañan videos correspondientes a distintas coberturas televisivas o a opiniones de otros usuarios “anti-otakus” sobre su fanatismo, como a través de la producción de contenidos propios. Frente a sus representaciones dominantes, los fans del animé reivindican su otakismo como algo “sano” porque afirman que no se relaciona con adicciones al alcohol o a la droga. A la vez, cuestionan las formas en que se reduce su fanatismo a una práctica, como por ejemplo al cosplay, y se diferencian de las llamadas “tribus urbanas” porque sostienen que se trata de una cultura y que esta no es pasajera, como por ejemplo lo fueron los floggers o jóvenes con una intensa actividad de publicación de fotos y comentarios en el sitio Fotolog.
Las tramas argumentales de la “peligrosidad” y la “ridiculez” siguen presentes, pero son tensionadas semánticamente. Uno de los videos de Youtube más “populares” –siguiendo los criterios de popularidad descriptos por Jean Burgess y Joshua Green (2009) también aplicados hasta aquí, criterios basados en datos cuantitativos como las visualizaciones o las suscripciones– sobre los otakus ilustra tales tensiones. Así, en el cortometraje de ocho minutos Otakus (Real life Dragon Ball Z), visto más de un millón y medio de veces, se hace referencia desde el comienzo a diferentes aspectos que podrían considerarse como característicos de las representaciones alrededor del otakismo: los saberes esotéricos vinculados con cierta “obsesión” por conocer la mayor cantidad de detalles posibles sobre las series animadas japonesas; la posesión de posters en japonés de Los Caballeros del Zodíaco y colecciones de manga o figuras de acción de Dragon Ball.
Los protagonistas saben tanto escribir como hablar en japonés y, al discutir sobre fechas de emisión de un capítulo, emprenden una “lucha a muerte” ejecutando movimientos de artes marciales con referencias al animé, reconocibles por las técnicas de batalla ejecutadas, la música de ambientación y los efectos tanto visuales como sonoros. Al final del corto puede escucharse una canción en japonés –“Si entiendes lo que me pasa, eres un otaku más”–, con referencias paródicas a la aparente “virginidad” de estos fans que “se resisten a crecer” y no dejan de “mirar dibujitos”, cristalizadas en frases como “Todos dicen que el animé es para chicos” o que remiten a disfraces de Pokémon y excitaciones sexuales que causarían los personajes femeninos de Sailor Moon, acompañada por una sucesión de imágenes de los actores caricaturizados con el estilo del animé y páginas de manga en el fondo.
Estos elementos son característicos de los códigos compartidos sobre cuya base se configura el universo simbólico que atraviesa al otakismo, reconocibles como marcas de pertenencia alrededor de las cuales pueden construir sus identidades fan. Para los fans del animé, este corto puede funcionar como un referente de identificación para contestar sus representaciones dominantes como “enfermos-peligrosos” o “ridículos-inmaduros”. ¿Cómo? Invirtiendo las connotaciones negativas asociadas con el otakismo mediante la parodia exagerada, a través de las risas que se generan por la propia identificación y que permiten, como se anticipó, la reivindicación de la categoría con orgullo y sin vergüenza. Y el potencial liberador de la risa consiste en que, de ese modo, permite desafiar el orden establecido, tomar distancia de las imposiciones y crear un espacio renovado y libre de prejuicios o jerarquías (Bajtín, 1987).
No obstante, si bien de este modo se tensionan los estigmas dominantes reponiendo una dimensión lúdica y placentera que no suele ser tenida en cuenta, cabe subrayar que no se cuestiona el mapa de disponibilidad significante impuesto sociomediáticamente, así como tampoco se retoman aquellos sentidos que sí podrían resultar divergentes y que atraviesan los títulos descriptos en el anterior apartado: por ejemplo, el hecho de que los otakus no necesariamente tienen que ser “marginados” o miembros de una “subcultura”.
Por otro lado, esto se vincula con el hecho de que, en sus propias representaciones, los núcleos que sostienen las representaciones sociomediáticas estigmatizantes pueden ser en ocasiones puestas a funcionar como núcleos de distinción interna. De este modo, se sigue reconociendo la percepción dominante sobre el otakismo y las valoraciones negativas con las que se procesa la figura de estos fans, pero no mediante una inversión, sino reconociendo su legitimidad y reproduciéndola.
En efecto, según ya se observó en otro trabajo (Álvarez Gandolfi, F., 2017), dentro del fandom circula una distinción que señala a los “posers”2 como aquellos fans más jóvenes y de sectores populares que supuestamente solo consumen los títulos más comerciales o conocidos –criticando a “los clásicos”– y dicen “ser otakus” por seguir una moda, desconociendo “lo que verdaderamente significa” y “haciendo que los otakus sean vistos como más raros de lo que ya son” porque llevan el fanatismo hacia un “extremo” y “hacen el ridículo” al “no respetar los límites sociales”. Por lo tanto, se los clasifica como sujetos “marginados” y “violentos” –en tanto que molestarían a todos aquellos que no consuman productos japoneses– que serían incapaces de reconocer dos dimensiones centrales del gusto por el animé: su ciencia, que exige saber mucho sobre él y sobre la cultura japonesa en general, y su arte, que demanda comprometerse con la profundidad narrativa y el “buen gusto” de los diseños de los personajes y la estética japonesa (Russel, 2015)3.
A su vez, el otakismo puede ser tomado como caso que ilustra tales dinámicas, en la medida en que su consolidación resultaría de procesos socioculturales de hibridación (Cobos, 2010), potenciados por la expansión de los medios digitales y su entrecruzamiento con los medios tradicionales, en el marco de un cosmopolitismo pop (Jenkins et al., 2015).
Sin embargo, los planteos de este último tipo tienden a poner entre paréntesis los conflictos tanto entre culturas como dentro de las culturas. Sugieren que el contexto contemporáneo es un contexto propicio para que los actores sociales de cualquier parte del mundo puedan apropiarse de productos culturales a su vez generados en cualquier parte del mundo –como lo ejemplifica el caso de los fans transnacionales de los objetos de la cultura de masas japonesa– y, así, escapar de las normas homogeneizadoras de sus propias sociedades, enriqueciéndose mediante una diversidad cultural en la que podrían reconocerse por su “alternatividad” y a la que podrían acceder gracias a los medios digitales.
El problema con estas afirmaciones es que, como se planteó en este trabajo, no debe olvidarse que los sentidos que pueden producirse a partir de tal diversidad –cristalizada, por ejemplo, en el otakismo– no siempre son “alternativos”, en la medida en que toman como referencia el mapa de disponibilidad significante que atraviesa los modos de procesarla. En definitiva, es indispensable “volver a pensar la cultura de la convergencia” (Couldry y Hay, 2011), problematizando su supuesta horizontalidad y advirtiendo las persistentes desigualdades y conflictos que se despliegan en el marco de la digitalización y de los contactos interculturales que estimula.
CONCLUSIONES
Para seguir complejizando los sentidos que forman parte nuclear de las representaciones e identidades que pueden producirse en torno del otakismo, resulta fundamental contemplar tanto las diferenciaciones externas como las distinciones internas que estructuran al fandom otaku. Aunque las prácticas de consumo que involucran objetos de la cultura de masas japonesas pueden ser en principio leídas como una base compartida por sus fans, ello no tendría que conducir a interpretaciones homogeneizadoras sobre “la identidad otaku”, pues los sentidos con los que se asocian son diferentes y entran en tensión.
El hecho de que a alguien le guste el animé no implica que necesariamente sea otaku, así como tampoco se traduce linealmente en que se involucre con otras prácticas de consumo como los videojuegos, el manga o el cosplay, o que consuma títulos de todos los géneros y le agraden todos los estilos de ilustración, de animación, de narración.
A modo de cierre, resultaría interesante en un futuro indagar las articulaciones entre los elementos de las animaciones japonesas y los núcleos de sentido que organizan las identidades de sus fans más jóvenes y de sectores populares, aquella “otredad” que tiende a tomarse como referente de las distinciones internas dentro del fandom otaku. Ello para problematizar las significaciones sobre el otakismo y relevar en qué direcciones se reproducen y dinamizan las dominancias interdiscursivas fijadas alrededor de la categoría “otaku”, como punto contingente de estabilización o articulación que del que depende todo proceso de constitución identitaria (Hall, 2011). Apuesta que, por supuesto, debería seguir teniendo en cuenta los desafíos teórico-metodológicos y epistemológicos que implican los usos de los medios digitales para los estudios de fans en general y de otakus en particular (Duffet, 2015).
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Gandolfi, F.
2017. Fanatismos contemporáneos y cultura de la convergencia. Un estudio online sobre la construcción de identidades juveniles en torno del consumo de manga y animé en Argentina. Buenos Aires: Tesis de Maestría en Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Angenot, M.
2010. El discurso social. Buenos Aires: Siglo XXI.
Bajtín, M.
1987. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. Madrid: Alianza.
Barral, E.
2000. Otaku. Os filhos do virtual. São Paulo: SENAC.
Borda, L.
2015. Fanatismo y redes de reciprocidad. La Trama de la Comunicación, 19, 67-87.
Borda, L. y Álvarez Gandolfi, F.
2014. El silencio de los otakus. Estereotipos mediáticos y contra-estrategias de representación. Papeles de Trabajo, 8(14), 50-76.
Brubaker, R. y Cooper, F.
2001. Más allá de “identidad”. Apuntes de Investigación, 5(7), 30-67.
Burgess, J. y Green, J.
2009. YouTube. Online Video and Participatory Culture. Cambridge: Polity Press.
Cobos, T. L.
2010. Animación japonesa y globalización. La latinización y la subcultura otaku en América Latina. Razón y Palabra, 15(72), 1-28.
Couldry, N. y Hay, J.
2011. Rethinking Convergence/Culture. An introduction. International Journal of Cultural Studies, 25, 473-486.
Duffet, M.
2013. Understanding Fandom. Nueva York: Bloomsbury.
Eng, L.
2012. Strategies of Engagement. Discovering, Defining, and Describing Otaku Culture in the United States. En Fandom Unbound. Otaku Culture in a Connected World. Eds. M. Ito, D. Okabe e I. Tsuji. New Haven: Yale University Press, 85-105.
Fernández, P.
2015. ¿Hallyu vs. Cool Japan? Las relaciones Corea-Japón desde la perspectiva de las industrias culturales. RACEI, 1(1), 48-61.
García Núñez, R. y García Huerta, D.
2014. Una aproximación a los estudios sobre los otakus en Latinoamérica. Contextualizaciones Latinoamericanas, 10, 1-9.
Hall, S.
2011. Introducción. ¿Quién necesita “identidad”? En Cuestiones de identidad cultural. Comps. S. Hall y P. Du Gay. Buenos Aires: Amorrortu, 13-39.
Ito, M.
2012. Introduction. En Fandom Unbound. Otaku Culture in a Connected World. Eds. M. Ito, D. Okabe e I. Tsuji. New Haven: Yale University Press, 11-35.
Jenkins, H., Ford, S. y Green, J.
2015. Cultura Transmedia. Barcelona: Gedisa.
Kinsella, S.
2000. Adult Manga. Culture and Power in Contemporary Society. Honolulu: Universidad de Hawaii.
Otsuka, E.
2015. Foreword: Otaku Culture as “Conversion Literature”. En Debating Otaku in Contemporary Japan. Eds. P. Galbraith, T. Huat Kam y B.-O. Kamm. London: Bloomsbury, 13-29.
Russel, A. M.
2015. The Japanophile’s Handbook. Seattle: CreateSpace.
NOTAS
1.- La otra canción a la cual los fans suelen hacer referencia como “un himno” es El R.A.P. del Animé, que comienza con la frase que da título a este apartado: “Yo soy un chico raro, sí, lo saben muy bien. Me gusta el manga, el animé y los videojuegos también. Me gusta ser criticado por la gente normal: así me siento distinto, así me siento especial […] Algunos dicen que madure y me tachan de inmaduro […] Yo no siento vergüenza: yo amo el animé y no me importa lo que piensan”.
2.- Un sentido similar de distinción interna entre los fans no nipones se expresa mediante el término “weeaboos” para remitir a una “japonofilia en exceso”, a una “obsesión” por la cual se idealiza a Japón y “se pretende ser japonés”.
3.- Estas significaciones son una síntesis de las que circulan en el video “Otaku vs Poser”, publicado en el canal de san chan con casi trescientos mil suscriptores. Allí se hace una distinción “de grado” entre lo que implicaría “salir a la calle con remeras de Dragon Ball”, que estaría “bien”, pero no así hacerlo con un cosplay o con demasiados ornamentos, a tal punto de que “se creen que son un personaje de animé”; o “cada tanto” usar expresiones en japonés no sería lo mismo que “estar repitiendo constantemente” las mismas frases, lo que resultaría “molesto”.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
CRISIS Y PARTICIPACIÓN BARRIAL: ASAMBLEAS VECINALES, DEMANDA CIUDADANA Y ACCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE LA PLATA Micaela Rocío Veiga
Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
CRISIS Y PARTICIPACIÓN BARRIAL: ASAMBLEAS VECINALES, DEMANDA CIUDADANA Y ACCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE LA PLATA
Micaela Rocío Veiga. • Becaria Doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA) con lugar de trabajo en el Laboratorio de Investigación de Lazos Socio Urbanos (LILSU) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Dirección deE-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 31/08/19 - Aceptado: 16/10/2019
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2317
Las siguientes líneas son parte de una tesis doctoral en desarrollo, donde se aborda el estudio de movimientos barriales autoconvocados emergidos a partir de dos importantes inundaciones ocurridas en La Plata, provincia de Buenos Aires, en enero de 2002 y abril de 2013: Asamblea Vecinal Barrio Norte y Asamblea de Vecinos Autoconvocados La Loma, respectivamente, con la finalidad de conocer los procesos de empoderamiento ciudadano en momentos de crisis. Para ello se parte del supuesto de que las crisis coyunturales permiten la emergencia de conflictos que encuentran su raíz en procesos estructurales, permitiendo analizar la conformación de imaginarios sociales, identidad y, como parte integral de esa dinámica social, construcción de ciudadanía. En esta oportunidad se presenta el proceso de conformación y disolución de la asamblea de La Loma, lo cual nos permite observar cómo estos movimientos propician nuevos procesos de construcción de ciudadanía y, su contraparte, ruptura de lazos sociales por la prevalencia del individualismo, este último, con fuerte raigambre en el sistema neoliberal.
Palabras clave: ciudadanía –movimientos barriales – inundación – asambleas barriales – lazos sociales
ABSTRACT
CRISIS AND DISTRICT PARTICIPATION: NEIGHBORHOOD ASSEMBLIES, CITIZEN DEMAND AND EMERGENCY ACTION IN THE CITY OF LA PLATA. The following lines are part of a doctoral thesis in development, where the study of self-convened neighborhood movements emerged from two major floods occurred in La Plata in La Plata, province of Buenos Aires, in January 2002 and April 2013: Neighborhood Assembly “Barrio Norte” and Assembly of Self-Summoned Neighbors “La Loma”, respectively, with the purpose of knowing the citizen empowerment processes in times of crisis. This is based on the assumption that the short-term crises allow the emergence of conflicts that are rooted in structural processes, allowing the analysis of the formation of social imaginary, identity and, as an integral part of that social dynamic, the construction of citizen. This time the formation and dissolution processes of La Loma assembly is presented, which allows us to observe how these movements favor new processes of citizenship construction and their counterpart, rupture of social ties due to the prevalence of individualism, the latter, with strong roots in the neoliberal system.
Keywords: citizen - district movementes – flood – neighborhood assemblies – social ties
INTRODUCCIÓN
Como propone Cáneva (2016), un recorrido posible para analizar los movimientos barriales en la ciudad de La Plata es retrotraerse a la constitución de los clubes sociales y deportivos en tanto organizaciones que nuclearon la demanda ciudadana, funcionando como espacio de encuentro y socialización para las familias de los barrios. Entre 1930 y 1960, en un contexto político, social y económico caracterizado por la consolidación del Estado argentino, el cual aumentaba cada vez más su presencia en la vida social, y frente a un fuerte aluvión migratorio que llegaba a nuestro país en búsqueda de una vida mejor, estas instituciones se consolidaban como un espacio por excelencia para el encuentro y la construcción de una nueva vida (Cáneva y Mendoza, 2007).
En esta dirección Romero y Gutiérrez (1987) afirman que los clubes pertenecen a ámbitos relativamente autónomos donde los sectores populares “encuentran la posibilidad de una participación activa e igualitaria” (1987, p. 325). Además, se establecen como espacios donde se encuentran mayores oportunidades de desenvolverse y en los cuales su tradición cultural cobra mayor fuerza para recrearse de manera más intensa, constituyéndose como “ámbitos donde se puede aprender y practicar específicamente la participación democrática, y también los reductos en que estas prácticas se refugian cuando las circunstancias generales no funcionan” (1987, p. 326).
Los años pasaron y estas instituciones fueron perdiendo cada vez más lugar en el escenario barrial platense. A partir de la década del 70 comenzó en Argentina un proceso que, sistemáticamente y a través de cambios en los órdenes políticos, sociales y económicos, produjo fuertes alteraciones en los modos de ser y estar en sociedad: por un lado se introdujo el modelo neoliberal, caracterizado por una disminución de la intervención estatal en la sociedad y en la economía para favorecer al sector privado y, por el otro, la irrupción de gobiernos militares entre 1976 y 1983, los cuales impusieron políticas fuertemente represivas obligando a la ciudadanía a replegarse al ámbito privado (Rosboch, 2006).
De esta forma, y frente a un Estado que había reducido notablemente su intervención en el entramado social, las prácticas ciudadanas cobraron nuevos rumbos desarticulando los espacios compartidos y reconfigurando sentidos de solidaridad y cooperación que, hasta no hacía mucho tiempo, organizaban y significaban la vida en sociedad (Cáneva, 2016).
Este proceso, que tuvo sus comienzos en la década de 1970, derivó en una fuerte fragmentación y desintegración social, que en la década del `90 alcanzó su máxima expresión con la implementación del modelo neoliberal, el cual se caracterizó por una fuerte privatización de empresas que le pertenecían al Estado, la apertura indiscriminada a los productos importados y la pérdida de estabilidad laboral de los/as empleados/as a partir de la implementación de la flexibilización laboral, encontrando su punto cúlmine en la llamada crisis de 2001.
En ese contexto, y frente al mencionado debilitamiento de los clubes sociales como espacios de referencia para el encuentro social, se visibilizaron formas emergentes de hacer política, donde surgen las asambleas barriales como una forma de expresión en respuesta al fracaso de los partidos políticos tradicionales. Si bien la sociedad atravesó una crisis de representación política, en los imaginarios sociales persistieron fuertes sentidos enraizados en experiencias de organización social barrial de características cooperativas que los nutrieron de capacidades organizativas que se plasmaron en el movimiento asambleario. La conformación de estas asambleas dio lugar al nacimiento de nuevas formas de expresión y organización “ligadas en su origen con el ejercicio de la democracia directa” (Salanueva, 2003), convirtiéndose en espacios vecinales para promover discusiones, propuestas y luchas sobre distintos temas (Cáneva, 2016).
“En un contexto de rechazo a la clase política en su conjunto, emergieron las asambleas populares como una forma innovadora de activismo de parte de sectores de clase media” (Cáneva, 2016, p. 49). Los temas a tratar eran diversos y estaban vinculados a debatir sobre aquellas problemáticas que afectaban al desarrollo y crecimiento del barrio.
Surgimiento y conformación de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados La Loma
Encontrando en esta nueva forma de organización un espacio propicio para fomentar el diálogo vecinal y los lazos de cooperación, la conformación de asambleas tuvo un fuerte crecimiento y en agosto de 2002 existían más de trescientas en Argentina (Triguboff, 2011: en línea) de las cuales más de veinte funcionaban en la ciudad de La Plata (Diario El Día, 2003: en línea):
En 2002 existían 329 asambleas en el país (…). El partido de La Plata no fue ajeno a este proceso de conformación del movimiento popular asambleario y ese año cada barrio platense contaba con su propia asamblea. Estas organizaciones emergieron en la ciudad por causas variadas y en momentos diferentes. Se constituyeron en espacios a partir de los cuales promover demandas (…) y para promover espacios de participación solidaria y comunitaria como lo fueron los clubes de trueque y los comedores comunitarios (Cáneva, 2016: 49 y 50).
Como afirma Cáneva, los motivos que dan origen a las asambleas son diversos pero comparten un factor común: el descontento de un conjunto de personas ante la falta de respuesta gubernamental frente a un reclamo o vulneración de alguno de sus derechos. En el caso de La Plata son varias las causas que han impulsado la conformación de asambleas barriales, siendo las demandas en relación a inundaciones las que se abordarán como referentes en las próximas líneas.
El 27 de enero de 2002 una lluvia torrencial dejó a La Plata bajo el agua. Desde la Municipalidad aseguraron que el fenómeno meteorológico fue de tal magnitud que provocó el colapso del sistema de desagües de la ciudad. Según afirma un informe realizado por el Despacho del Bloque de Concejales FAP La Plata: “fueron pérdidas económicas importantísimas para miles de platenses (…) barrios enteros convertidos repentinamente en inéditas y peligrosas lagunas, siendo 395 el número de personas evacuadas (Cronología de antecedentes, 2013, p. 2). Este informe también hace referencia a la falta de ayuda brindada desde la Comuna platense y asegura que se inundaron zonas que jamás habían sido alcanzadas por el agua.
A partir de este hecho, y en un contexto de gran efervescencia política y social, hubo una fuerte proliferación asamblearia que buscaba evitar sufrir una nueva inundación poniendo en evidencia, una vez más, cómo los momentos percibidos como críticos se presentan como escenarios propicios para la conformación de este tipo de grupos. En la mayoría de los casos estas asambleas duraron el tiempo que se sostuvo el reclamo y luego, por diferentes motivos, desarticularon sus actividades. Seis años después, en 2008, La Plata volvió a inundarse y, a partir del mencionado antecedente, muchos/as vecinos/as volvieron a autoconvocarse para hacerle frente, una vez más, al paso del agua. Nuevamente, el paso del tiempo condujo a que muchos de esos grupos tomen diferentes rumbos.
Los días 2 y 3 de abril de 2013 la ciudad sufrió una nueva inundación y el empoderamiento ciudadano nuevamente cobró vida a través de la conformación de organizaciones barriales en un contexto que se presentó como adverso debido a la ausencia de respuestas por parte de las autoridades municipales y provinciales. En esta oportunidad La Plata y sus alrededores vivieron la peor inundación de su historia con lluvias de casi 400 milímetros, afectando a un tercio de la población del Gran La Plata (Karol y San Juan, 2018).
Es en este contexto que se conformó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados La Loma, barrio ubicado al Noreste de la ciudad, dentro del casco urbano. Ocupa las manzanas que van desde Av. 19 a calle 31 y de Av. 32 a Av. 44 y cuenta con todos los servicios e infraestructura que ofrece la ciudad: asfalto, red de gas, cloaca, telefonía, luminaria, servicio de internet y televisión por cable, escuelas, hospitales, espacios públicos de esparcimiento, transporte público y dependencias policiales. En esa zona pasa el arroyo Pérez, que corre entubado por Diagonal 73, una de las principales avenidas.
Si bien el contexto de formación de esta asamblea dista de aquel que le dio lugar a las originados post 2001, nuevamente los momentos de crisis coyunturales se presentan como escenarios impulsores de la formación de este tipo de grupos, constituyéndose como espacios propicios para potenciar y vehiculizar la demanda ciudadana.
Estas crisis coyunturales permiten la emergencia de conflictos que encuentran su raíz en procesos que llamamos estructurales. Como se desarrollará en las próximas líneas se desatan nudos conflictivos que tienen como protagonistas las apropiaciones identitarias y los imaginarios en torno al rol de la ciudadanía y a los modos de ser ciudadano/a, los sistemas de inclusión y el espacio que ocupa la política en su sentido más amplio, y la materialización partidaria, así como el Estado en su forma de gobierno republicana.
En esta dirección, Borja (1998) propone abordar la ciudadanía a partir de sus prácticas e interacciones, considerando que el ciudadano es un actor de la política urbana que se construye interviniendo en la formación y gestión de la ciudad. Desde esta perspectiva la ciudadanía se presenta como un fenómeno identitario que emerge y se construye a partir de la pertenencia a un espacio social, independientemente del motivo, donde la ciudad es más que una edificación material sino que se construye a partir de los actores, sus hábitos, prácticas y apropiaciones. En este caso, las organizaciones barriales surgen como un posicionamiento político frente a un conflicto medioambiental que incluye a la ciudad como parte de un proceso sociocultural atravesado por la interacción de los actores.
Para que estas organizaciones barriales funcionen es necesario que los/as vecinos/as conformen un grupo heterogéneo a partir del cual “demarquen simbólicamente sus fronteras y se distingan de los demás actores en una situación determinada, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” (Giménez, 2000: 2). Esto quiere decir que los/as integrantes de las organizaciones deben autopercibirse parte de ese colectivo y compartir una serie de códigos y saberes que les permitirán conformar un grupo y así definir sus objetivos.
Organización, funcionamiento y limitaciones dentro de “La Loma”
Las asambleas no sólo se conformaron por vecinos/as que no querían volver a inundarse, sino que allí convivían diferentes trayectorias que se acercaron movilizadas por distintas situaciones personales pero con una misma finalidad. Así Laura, integrante de la asamblea de La Loma, manifestó haberse acercado debido a la dificultad de reponer las pérdidas materiales sufridas, mientras que Mabel, también integrante del grupo, se movilizó porque ya había vivido una situación similar en 2008 donde, en menor magnitud, el barrio y su casa se habían inundado. En ambos casos el objetivo del encuentro era claro, sin embargo mientras Laura se sintió movilizada por el miedo y la desesperación, Mabel actuó a través de su memoria emotiva1, buscando reforzar sus lazos vecinales para evitar revivir momentos traumáticos.
Para que estos espacios funcionen es necesario construir desde aquellos aspectos que los/as llevaron al encuentro, trabajando en la conformación de un “nosotros” que suprima las diferencias y de esa forma genere una identidad colectiva (Reguillo, 1999). En esta búsqueda de un “nosotros” y, partiendo de la realidad de que La Plata es una ciudad inundable y que La Loma ya había pasado por esa situación en años anteriores, Mabel, vecina del barrio, decidió reunirse con otra señora y comenzar a “panfletear”: “la idea era empezar a movilizar para que la gente tomara conciencia”, explicó.
Pese a que La Loma es uno de los barrios más afectados por la inundación ya que el agua superó 1,80 metros de altura, la cantidad de personas que decidió formar parte de la Asamblea fue poca y Laura explicó:
al principio éramos cinco o seis. Después aumentó la cantidad y llegamos a ser veintipico, y eso nos permitió que pudiéramos dividir las tareas. Sin embargo, para lo que fue la inundación, no era un gran número de participantes. Incluso muchos iban para que les gestionáramos la plata del subsidio2.
A diferencia de lo acontecido en 2001, donde los/as ciudadanos/as tuvieron la necesidad de descubrir al otro y, de esta forma, crear espacios de convergencia de la ciudadanía, sumado a la necesidad de estar y sobrevivir a partir del vínculo con los demás (recordemos la importancia del club del trueque como medio, quizá único, para la obtención de alimentos, ropa, artículos de limpieza, etc.), no se presentó de igual manera en 2013, donde las motivaciones personales y grupales eran diferentes.
Por otro lado, no estaba viva en el tejido social la necesidad de movilización así como tampoco la idea de un horizonte compartido; sin embargo, no se perdió el imaginario social de volver sobre la tradición de conformar asambleas para fomentar el encuentro y la vehiculización de los reclamos.
En esta dirección, Gravano afirma que “lo barrial como cultura no se reduce a vivir en un barrio sino a apropiarse y producir los significados que este horizonte simbólico contiene, como competencias para expresarse, mediante representaciones y prácticas, en distintos contextos espacio-sociales” (2008:6). Es decir, la condición de vecino/a está dada por la reciprocidad, el accionar conjunto y la búsqueda de un fin común que posibilite mejorar la calidad de vida de los/as involucrados/as.
En La Loma, pese a ser un barrio tradicional de la ciudad, los/as vecinos/as no se conocían unos/as a otros/as debido a un fuerte cambio en la dinámica social que, ya sea por inseguridad o por un notable avance del sistema de alquiler que produce una mayor movilidad habitacional, provocó un debilitamiento de los lazos vecinales.
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, Dora, integrante de la Asamblea La Loma, explicó:
nosotras esperamos todo, el agua, el gas, el asfalto. Después empezó una nueva lucha que son los edificios, porque no se olviden que los pisos esos están con la misma luz, el mismo caudal de agua, con la misma cloaca. No se modificó nada. Yo sacaría los edificios3.
La construcción de edificios en el corazón de un barrio de casas bajas no sólo rompe con la armonía arquitectónica del lugar sino que modifica por completo las formas de vincularse entre los/as vecinos/as. Ya no son siempre las mismas personas que se cruzan sino que ahora la cantidad de habitantes de una cuadra es mayor, disminuyendo la posibilidad de crear lazos fuertes; además de que quienes viven en edificios llevan a cabo prácticas cotidianas distintas que quienes habitan una casa. A partir de la llegada del inquilino, se produce un cambio en las formas de apropiación de la vivienda y del barrio, transformándose en un lugar de tránsito.
Esta situación, que está vinculada a una cuestión estructural en tanto forma parte de un proceso ya instalado de pérdida de poder adquisitivo que impide el acceso a una vivienda propia, y en consecuencia permanente, sin dudas marcó los modos en los que funcionaría La Loma como asamblea.
Si bien al momento de conformarse como movimiento barrial definieron conjuntamente que sus objetivos y líneas de acción estarían orientadas a esclarecer la cantidad de muertes y al pedido de realización de obras necesarias para no volver a inundarse, lo cierto es que fueron muy pocos lo que se movilizaron bajo esos propósitos.En muchos casos los/as vecinos/as se acercaron por una cuestión puntual: el pago del subsidio. En relación a ello Mabel contó:
al principio íbamos 15 ó 20, pero cuando empezaron a decir que iban a dar subsidios apareció gente de todos lados. Nosotros éramos los que tomábamos todo lo que se necesitaba y lo llevábamos a la municipalidad. ¿Qué les dieron? 2500 pesos. Pero la gente por 2500… Cuando vieron que a muchos no se les dio o que 2500 no les servían, dejaron de venir.
La heterogeneidad de la trama barrial puso en manifiesto las diferencias y dejó en claro quiénes participarían circunstancialmente y con una finalidad concreta, y quiénes sostendrían un espacio de encuentro para que sus demandas no se restrinjan a un subsidio eventual sino que se propusiera un trabajo progresivo de, al menos, visibilización de la ciudad como inundable. De esta forma, y si bien todos/as habían sido afectados/as por la inundación, no estaban dispuestos a comprometerse de igual manera.
Entre la multiplicidad de causas que quitan fuerza a la asamblea se pueden mencionar, al menos en esta instancia, la falta de un horizonte común y la búsqueda de un resarcimiento económico que, para algunos/as, se instituyó como su principal finalidad.
Esta situación los llevó a enfrentar dos grandes desafíos: por un lado la ausencia de asistencia y representatividad política y, por el otro, la falta de compromiso por parte de los/as vecinos/as inundados con una causa común que buscaba revertir y mejorar la realidad de todo el barrio. Pese a las adversidades la Asamblea La Loma se puso en marcha y se organizó en función de los recursos (humanos y materiales) con los que contaba.
A poco de cumplirse un mes de la inundación, como primera actividad formal y de cara a la marcha, la Asamblea La Loma elaboró un petitorio para manifestar sus reclamos por escrito y presentarlo en la Municipalidad. El mismo fue llevado el 2 de mayo y compartido entre los/as asistentes para sumar nuevas firmas.
El siguiente paso fue convocar una reunión con las autoridades locales y provinciales y en relación a ese encuentro Laura recordó:
(...) A La Loma no vino ninguna autoridad después de la inundación, así que todas las reuniones que tuvimos fueron porque nosotros las gestionamos. Una de las primeras reuniones la tuvimos cuando recién había pasado poco más de un mes y fue con Bruera y Scioli. Ahí Scioli dijo que no sabía que había muerto gente en la inundación.
El comentario desafortunado del entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dejó al descubierto –aún más– la falta de interés político que había en el asunto y el esfuerzo que como organización barrial deberían realizar para conseguir que La Loma no volviera a inundarse, sin mencionar la falta de respeto y la impunidad de quienes, se supone, deben velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Durante los casi cuatro años que se mantuvo activa la asamblea se reunieron en reiteradas oportunidades con autoridades de Obras Públicas, el Departamento de Hidráulica, ingenieros y políticos locales y provinciales, así como también se presentaron en reiteradas oportunidades en el municipio y en la Defensoría del Pueblo; sin embargo, los encuentros, según relató Mabel, resultaban cada vez menos fructíferos:
un día Montalvo, director Municipal de Hidráulica, vino a mi casa, lo llevé y le dije desde dónde venía el agua, porque el agua tiene memoria. En esa reunión me dijo que no había planos de lo que eran las conexiones y eso es mentira porque yo los vi en 2008 con el ingeniero Caruso que los desplegó acá en mi casa.
A esa situación se le suma la ausencia de las autoridades ante la convocatoria a una audiencia pública: “el encuentro tenía previsto debatir acerca de las responsabilidades del Estado en la catástrofe pero ningún funcionario público asistió al evento” (Portal LaNoticia1, 2014: en línea). Si bien más adelante la reunión se concretó, el accionar de las autoridades pone en evidencia el resquebrajamiento del sistema de representatividad política, provocando un fuerte malestar y una gran preocupación en los/as ciudadanos/as.
“Nos reunimos con Lorena Riesgo (Concejal), estuvimos con Scioli (Gobernador de la Provincia de Buenos Aires), con Bruera (Intendente de la ciudad de La Plata). A Obras Públicas y al Ministerio de Hidráulica nos cansamos de ir”, explicó Mabel, sin embargo, las respuestas nunca llegaban y los/as vecinos/as comenzaron a sentir que no se les tomaba en serio y que el accionar público carecía de sentido común.
La ausencia de respuestas por parte de los gobernantes llevó a la ciudadanía a construir espacios que les permitieran visibilizar sus demandas. En el caso de la inundación, como se señaló anteriormente, una de las modalidades de organización fue la autoconvocatoria vecinal. Para reconocer aspectos singulares de este fenómeno se retoma la caracterización propuesta por Cáneva (2016), quien las define como espacios conformados por actores políticos no partidarios y signados por la “horizontalidad en la participación, el dinamismo en la toma de decisiones, la flexibilidad en los modos de organización, la percepción de un espacio propio, los encuentros no institucionalizados y la heterogeneidad de actores que los conforman” (2016, p.167). Además, como describe Mabel, estas organizaciones surgen en un contexto en el que quienes deben garantizar el bienestar social aumentan su control pero no lo hacen en tanto espacios de referencia y adscripción, dejando a la deriva a la ciudadanía y desestimando sus reclamos.
La idea de política adoptada por los funcionarios responsables de responder por sus ciudadanos/as parece tomar una forma clientelista ya que se opone a la idea de ciudadanía en tanto construcción conjunta, haciendo abuso –y desuso- del poder que se les concedió en tanto no se comprometen con sus responsabilidades. De igual forma, esta situación impide el desarrollo de una gobernabilidad justa, capaz de brindar confianza en relación al riesgo hídrico y de la gestión en general.
Esta situación se profundiza si se tiene en cuenta que el impacto de la inundación se podría haber minimizado ya que, según dijo Mabel,
el entubamiento de la 25 no alcanza. Eso es un tapón. Te baja una masa de agua del Estadio Único y se hace un tapón. Eso se lo dije a Montalvo. Y lo mismo que le dije que está tapado hasta la mitad, o más de la mitad, porque nunca le hicieron un saneamiento. El ingeniero Romanazzi ya lo había planteado en 2008, pero no le dieron bolilla.
Si bien la falta de obras estructurales es una realidad, es de público conocimiento que éstas son sólo un paliativo ya que no pueden asegurar que las mismas alcancen para evitar una nueva inundación, motivo por el cual resulta imprescindible realizar obras no estructurales, es decir, aquellas orientadas a sensibilizar una sociedad vulnerable4.
En este aspecto se observa una crisis estructural respecto a cómo se inscribe la ciudadanía y al tipo de relación que entabla con los gobiernos de turno, reconfigurando los sentidos respecto a la relación ciudadanía-Estado, donde las funciones de este último se ven relegadas a acciones que están mayormente relacionadas a los mecanismos propios de un estado neoliberal. De esta forma, la demanda legal se convierte en el mejor modo de reclamo, y a su vez de castigo, desplazando al Estado de su rol asistencialista.
Desde aquí no se piensa en un Estado protector amplio, sino en uno reducido y punitivo, concebido como un espacio con el cual confrontar. Al circunscribir el reclamo solo a un aspecto legal (que a su vez tiene un tiempo definido) se pierde su perspectiva de unión comunal en pro de un beneficio conjunto a largo plazo que tiene que ver con la instauración de una política de estado vinculada a la prevención, acción y mitigación del riesgo, en este caso, frente a la emergencia hídrica.
Discontinuidades en los movimientos asamblearios
Desde hace dos años La Asamblea de Vecinos Autoconvocados La Loma desarticuló sus actividades y ya no se encuentra en funcionamiento. Los primeros encuentros en el parque, que luego comenzaron a realizarse en el Centro Ariz Navarreta ubicado en calle 22 entre 33 y 34 (hoy demolido), no pudieron sostenerse y las diferencias respecto a los modos de percepción y a los motivos por los cuales movilizarse, se considera, se constituyeron como los principales impedimentos para sostener su continuidad.
Si bien las tres integrantes de la asamblea con los que se pudo conversar manifestaron su malestar respecto al poco interés vecinal, Mabel cree que los vínculos hacia el interior de la misma se debilitaron por la intromisión de agentes externos y caracterizados por, lo que ella reconoce, como “un fuerte perfil político”:
por lo que se disolvió fue porque entró la cuestión política; porque al principio venían los del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), éstos, los otros. Como vieron que nosotros no queríamos meternos en política nos fueron desgastando. Era gente que venía como a apoyar, no era del barrio. Lo que pasa es que nos fueron desgastando, nos fueron polarizando y nos minaron. Ese fue el tema.
La reflexión realizada por Mabel pone en evidencia, una vez más, el descreimiento y la falta de representatividad política en la que se ve sumida la ciudadanía. Sin embargo, desde su percepción, la conformación de este grupo no es concebida como un acto político, pese a que, como toda práctica social, una asamblea barrial se constituye como un espacio signado por múltiples sentidos y relaciones, donde el poder ocupa un lugar central. Por tal motivo “no se puede hablar de un espacio cerrado y definitivo, sino de una construcción dinamizada por relaciones de poder” (Cáneva 2016: 16).
Asimismo, adjudicar su desarticulación a un factor externo impide reflexionar respecto a las propias limitaciones que tuvieron como grupo donde, como explicó Laura, la falta de compromiso por parte de muchos/as vecinos/as que habían resultado afectados/as también se presentó como un factor que fue “desgastando” al grupo ya que, según contó, “se les dejaba un documento para firmar en su casa y no sólo que no lo devolvían sino que cuando lo ibas a buscar no estaba ni siquiera firmado”
Esta reflexión sugiere la pregunta respecto a las intencionalidades que surgen de los imaginarios en torno al ejercicio de la ciudadanía. Es decir, cómo se imaginan, proyectan y perciben respecto a su rol de ciudadanos/as y al ejercicio de la ciudadanía; cuáles son sus funciones y sus incumbencias y qué aspectos consideran que los diferencian de otros actores sociales, como son los decisores políticos.
A modo de cierre, pero no de clausura
Si bien estas líneas no se constituyen como un trabajo acabado sino que dan cuenta del análisis de avances parciales en un momento preliminar de la investigación, puede decirse que la continuidad de las asambleas está vinculada a sus modos de conformación, consolidación y construcción de las estrategias para vehiculizar los reclamos.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados La Loma se instituyó y movilizó a partir de un hecho específico, como fue la inundación de 2013, y en muchos casos encontró en el camino de la litigiosidad la mejor opción para llevar adelante su reclamo, sin incorporar nuevos objetivos que logren nuclearlos/as como grupo y posicionarlos/as como actores que movilizan la participación en el entramado social; por el contrario, fueron un grupo de individuos que se congregaron en torno a un reclamo puntual que una vez solucionado o perdido, decidió disgregar el encuentro.
En este punto surge la pregunta respecto de si todas las asambleas tienen como finalidad perdurar en el tiempo, lo cual implica no realizar una valoración negativa respecto a su desarticulación, sino profundizar en la indagación y el análisis respecto a las intencionalidades, producto de los imaginarios, que surgen en torno a la idea que construyeron, por ejemplo, respectoa las funciones y rol del Estado.
Por último, resulta fundamental plantear la pregunta respecto de los imaginarios hacia el interior de las asambleas, esto es, conocer cuáles son los imaginarios que sostienen a estos movimientos, cómo se autoperciben, cuál creen que es su rol dentro de la trama urbana y política de la ciudad, hacia donde se proyectan, qué apropiación tiene la ciudadanía sobre el espacio público y desde dónde se posicionan para evaluar lo que se concibe como derecho y obligaciones ciudadanas.
BIBLIOGRAFÍA
Borja, J. (1998). Ciudadanía y espacio público. En SUBIRÓS (ed.) Ciudad Real, Ciudad Ideal. Significado y función en el espacio urbano moderno. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Barcelona.
Cáneva, V. y Mendoza Jaufret, H. (2007). Clubes sociales al rescate de lo colectivo. (Tesis de grado de la Licenciatura en Comunicación Social y Periodismo). FPyCS, UNLP. La Plata.
Cáneva, V. (2016). Crisis y encuentros. Una mirada comunicacional sobre la recreación de lazos socio-urbanos en organizaciones de vecinos autoconvocados. (Tesis doctoral del Doctorado en Comunicación). FPyCS, UNLP. La Plata. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/51386. Consultada el 25 de agosto de 2019.
Gravano, A. (2008). Imaginarios barriales y gestión social. IX Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Misiones, Posadas.
Karol, J. y San Juan, G. (Ed.) (2018). Saber qué hacer: construcción de un sistema para la gestión integrada del riesgo hídrico en la región del Gran La Plata. Edición especial. La Plata: UNLP. Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Reguillo Cruz, R. (1999). La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre y comunicación. ITESO, México.
Romero L. y Gutiérrez L. (1987). Buenos Aires 1925-1945: Una propuesta para el estudio de la cultura en los sectores populares. En: Comunicación y culturas populares. Seminario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ediciones Gili. México: 316-330.
Rosboch, M. E. (2006). La rebelión de los abrazos. Tango, milonga y danza: Imaginarios del tango en sus espacios de producción simbólica: la milonga y el espectáculo. Edulp.
Salanueva, O. (2003). Movimientos sociales: las asambleas barriales. Revista Aportes para la Integración Latinoamericana; año IX, no. 9. L (digital). La Plata.
Triguboff, M. (2011). “Asambleas populares en la Argentina: procesos sociales y prácticas políticas tras la crisis de 2001”. [en línea]. Recuperado en: https://www.centrocultural.coop/revista/13/asambleas-populares-en-la-argentina-procesos-sociales-y-practicas-politicas-tras-la. Fecha de consulta: 25 de junio de 2019.
Artículos consultados
“Inundación en La Plata: Indignación por faltazo de funcionarios públicos en Audiencia Pública”. Portal La Noticia1. Recuperado en: https://www.lanoticia1.com/noticia/inundacion-de-la-plata-indignacion-por-faltazo-de-funcionarios-publicos-en-audiencia-publica-58004.html
“Cronología de antecedentes”. Documento realizado por el Despacho del Bloque de Concejales FAP La Plata. Recuperado en: https://www.crespogaston.com.ar/despacho_bloque_fap/despacho/pdf/cronologia_de_antecedentes.pdf
“Asambleas barriales: historia de un furor que se disolvió”. Diario El Día. Recuperado en: https://www.eldia.com/nota/2003-5-25-asambleas-barriales-historia-de-un-furor-que-se-disolvio
Fuentes personales
Entrevista a Dora, integrante de Asamblea La Loma, La Plata, febrero de 2016.
Entrevista a Mabel, integrante de Asamblea La Loma, La Plata, octubre de 2018.
Entrevista a Laura, integrante de Asamblea La Loma, La Plata, octubre de 2018.
NOTA
1.-La categoría memoria emotiva será elaborada a partir de la lectura y apropiación que propone el semiólogo Silva Tellez (2013) al conceptualizar los imaginarios sociales urbanos.
2.- En relación al subsidio, durante la entrevista Laura explicó que éste surgió como medida de resarcimiento impulsada desde la Municipalidad de La Plata y consistió en el pago de un monto que iba entre los $2000 y $2500 para los cuales era necesario llevar adelante una serie de trámites y donde las asambleas funcionaron como gestoras.
3.- El Código de Ordenamiento Urbano (COU) sancionado en 2010 mediante la ordenanza 10703/10 profundiza la densificación urbana ya que permite la construcción de viviendas multifamiliares que agudizan el desequilibrio entre la densidad y la infraestructura de la ciudad.
4.- En diciembre de 2018 la Municipalidad de La Plata firmó un Convenio con la Universidad Nacional de La Plata para llevar adelante el primer Plan de Reducción de Riesgo de Inundaciones (PRRI), en el cual trabajan investigadores de 12 facultades, y del que también formo parte, con la finalidad de crear una serie de protocolos que permitan mitigar los riesgos hídricos a los niveles mínimos posibles. Dentro de ese plan se incluyen tareas de sensibilización y capacitación a la ciudadanía.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS DE MUJERES EX DETENIDAS. APROXIMACIONES A SUS DINÁMICAS DE AGENCIA DESDE LA COMUNICACIÓN Malena García
Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS DE MUJERES EX DETENIDAS. APROXIMACIONES A SUS DINÁMICAS DE AGENCIA DESDE
LA COMUNICACIÓN
Malena García. • Instituto de Estudios Comunicacionales en Medios, Cultura y Poder Aníbal Ford, Facultad de Periodismo y Comunicación, Universidad Nacional de La Plata. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 02/09/19 - Aceptado: 03/20/2019
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2319
RESUMEN
Este trabajo se propone abordar las dificultades específicas que atraviesan las mujeres que recuperan la libertad después del paso por el encierro punitivo bonaerense al momento de reposicionarse en la trama comunitaria. A su vez, se puntualiza en las experiencias organizativas de mujeres ex detenidas en el marco cooperativo. Para ello, se toma el caso de la cooperativa de mujeres ex detenidas “Las Topas”, situada en el barrio Derqui de Caseros, provincia de Buenos Aires. Se intenta abordar los modos en que el castigo penal se extiende más allá de la cárcel: al recuperar la libertad, las mujeres regresan a un contexto de vulneración de derechos que, si bien es previo al proceso penal, se recrudece con los antecedentes penales, cuyos efectos caducan diez años después de cumplida la condena. La dificultad de acceder al mercado laboral formal se incrementa con la deficiencia de las políticas pospenitenciarias. En este sentido, la intervención ineficaz de los organismos encargados de la “reinserción” social de las liberadas redunda en una incapacidad estatal de abarcar la problemática. En este marco, se analiza el aporte de las cooperativas en la inclusión social de las mujeres liberadas.
Palabras clave: Mujeres ex detenidas – Inclusión social – experiencias organizativas.
ABSTRACT
ORGANIZATIONAL EXPERIENCES OF EX-DETAINED WOMEN. APPROACHES TO YOUR AGENCY DYNAMICS FROM THE COMMUNICATION. This paper proposes to address some specific difficulties that women who recover their freedom go through after passing through the Buenos Aires punitive confinement when they reposition themselves in the community plot. In turn, it will be pointed out in the organizational experiences of ex-detained women in the cooperative framework. For this, the case of the cooperative of former women detainees “Las Topas”, located in the Derqui neighborhood of Caseros, province of Buenos Aires, will be taken. Attempts will be made to address the ways in which criminal punishment extends beyond prison: upon regaining freedom, women return to a context of violation of rights that, although prior to the criminal process, intensifies with criminal records, whose effects expire ten years after the sentence is served. The difficulty of accessing the formal labor market increases with the deficiency of post-prison policies. In this sense, the ineffective intervention of the organizations in charge of the social “reintegration” of the liberated ones results in a state incapacity to cover the problem. In this framework, the contribution of cooperatives in the social inclusion of liberated women will be analyzed.
Keywords: Ex-detained women – Social inclusion – Organizational experiences
INTRODUCCIÓN
Este artículo tiene el objetivo de presentar avances de una investigación sobre las trayectorias de las personas liberadas después del paso por el encierro punitivo en el marco de la Beca de Entrenamiento para Alumnos Universitarios otorgada por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires, y radicada en el Proyecto de Investigación “Estrategias de comunicación de las organizaciones sociales para la incidencia y la participación en las políticas públicas. Lo público, redes sociales, Estado y ciudadanía” acreditado por la UNLP. En este marco, este artículo se propone indagar las significaciones de mujeres que atravesaron el encierro punitivo sobre las experiencias organizativas conformadas para habilitar su propia inclusión social. Nos preguntamos, desde una perspectiva de género, por los modos en que el paso por el encierro punitivo impacta en el reposicionamiento en la trama comunitaria de las mismas; así como por las significaciones sobre las organizaciones en relación a sus trayectorias personales y los modos en los que opera el género y la división sexual del trabajo en su participación en las mismas. Las experiencias organizativas que se analizan se generaron en los últimos años como organizaciones que resignifican el estigma del paso por la cárcel, subvirtiendo las lógicas discriminatorias desde la auto-afirmación identitaria (Martín-Barbero, 2009). La integración de espacios más amplios de organizaciones, da cuenta de que se trata de experiencias que exceden el fin de generar trabajo, buscando incidir sobre la cuestión carcelaria.
La perspectiva metodológica de la investigación es cualitativa, buscando producir conocimiento desde una perspectiva interpretativa de la diversidad de sentidos y representaciones en las prácticas sociales de los actores sociales, por lo que se toman como referencia los testimonios de las mujeres que forman parte de las experiencias organizativas mencionadas. Las voces de las protagonistas nos permiten examinar sus trayectorias de vida, los movimientos subjetivos que se producen en las organizaciones de liberados/as y la vocación de incidencia política sobre la cuestión carcelaria.
El campo de la comunicación permite indagar en procesos de producción de sentidos que generan actores históricamente situados; las relaciones que construyen en la trama sociocultural y los significados que producen disputando prácticas, discursos y sentidos instituidos. Se entienden las prácticas comunicativas como “espacios de interacción entre sujetos en los que se verifican procesos de producción de sentido” (Mata, 1985: 42), por lo cual la misma es “hecho y matriz cultural” (Mata, 1985: 44). Para los fines de este trabajo, se acuerda con el concepto de “procesos comunicacionales” propuesto por Uranga (2018) en lugar de “comunicación”, puesto que el primero hace referencia a las situaciones comunicacionales protagonizadas por actores individuales y colectivos dinámicos, situados en proyectos, organizaciones, instituciones y contextos determinados:
Los procesos comunicacionales hacen referencia a los actores, a espacios de necesidades y demandas comunicacionales vinculadas con las prácticas que se verifican en la sociedad. Tienen que ver con nuestra vincularidad en la vida cotidiana. Con nuestro ser y actuar, con la forma que tenemos de relacionarnos pero también de construir lo social, del escenario del trabajo. También de la política entendida no solo como acción partidaria, sino fundamentalmente como la gestión de intereses y necesidades desde una perspectiva que, al menos nosotros, reivindicamos como de integralidad de derechos (Uranga, 2018: 2).
Así, esta mirada disciplinar nos habilita el análisis sobre la construcción identitaria de estas organizaciones a partir de su identificación común, no sólo con el modelo cooperativo como alternativa de reinserción económico-social sino también en relación al paso de sus integrantes por el encierro punitivo.
Las cárceles de mujeres y el después
En la provincia de Buenos Aires, existen siete establecimientos de encierro para mujeres, en donde se aloja el 70% de la población carcelaria de mujeres del país -1326 mujeres detenidas y 69 personas trans (SNEEP, 2017)-. Éstos son la Unidad N° 5 Anexo femenino (Mercedes); Unidad N° 8 y N° 33 para mujeres embarazadas y con hijos/as (Los Hornos); Unidad N° 45 Módulo terapéutico (Melchor Romero); Unidad N° 50 (Batán); Unidad N° 51 (Magdalena) y Unidad N° 52 (Azul) (Rossi, 2015).
En el último período la población penitenciaria creció un 34.6%, pasando de 54.000 personas detenidas en 2006 a 72.693 en 2016. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el crecimiento fue aún mayor: para el 2006 habían 23.878 personas detenidas y diez años después ascendían a 35.721 personas, lo que implica un aumento del 49% (CPM, 2017).
Si bien la población penal femenina es del cuatro por ciento de la población total argentina (SNEEP, 2017), el crecimiento del encarcelamiento femenino en el Servicio Penitenciario Bonaerense fue del 159% en las últimas dos décadas (CELS y otros, 2011). Esto no corresponde a un aumento poblacional ni significa que las mujeres cometan más delitos que antes, sino que se vincula con la desfederalización de la tenencia de estupefacientes, uno de los delitos más habituales en el caso de las mujeres encarceladas, ya que fuera de los muros, la venta de estupefacientes permite conciliar el ingreso económico con las tareas de cuidado asignadas culturalmente (Colanzi, 2018).
El último establecimiento penitenciario destinado a mujeres en Argentina se construyó en el año 1996, y desde entonces las mujeres fueron recluidas en “construcciones precarias, muchas veces improvisadas, o en unidades preexistentes asignadas, en principio, para el alojamiento masculino” (CELS y otros, 2011). A su vez, en el caso de la población femenina, el porcentaje de prisión preventiva -es decir, cuyo delito aún no ha sido probado- es mayor que el de la masculina: 61,8% en las mujeres argentinas y 72% en las mujeres extranjeras (SNEEP, 2015). De esta forma, el encarcelamiento para las mujeres asume una serie de características específicas, lo que le da relevancia al estudio sobre el impacto del encierro punitivo en sus trayectorias personales y colectivas.
Si bien existe una amplia y significativabibliografía sobre la cuestión carcelaria, son pocos los estudios que indagan sobre las trayectorias de vida de las mujeres que atraviesan el encierro punitivo. Como indica el informe “Mujeres en prisión: los alcances del castigo” (CELS y otros, 2011), la selectividad penal “recae sobre las mujeres pertenecientes a sectores social y económicamente desfavorecidos”. La gran mayoría de las mujeres detenidas están procesadas o condenadas por delitos no violentos, como la venta al menudeo de estupefacientes (las llamadas “mulas”), uno de los delitos más comunes en las mujeres detenidas. Así, la mayoría forma parte del eslabón más débil de la cadena de estupefacientes.
Por otra parte, la integración comunitaria después del paso por el encierro punitivo no sólo implica marcas físicas y psicológicas, sino también mayores dificultades para la inserción laboral, debido a los antecedentes penales, cuyos efectos caducan diez años después de cumplida la condena1. Estas limitaciones explican la conformación de distintas experiencias organizativas enmarcadas en cooperativas que se aglutinan bajo la identidad de “liberados/as” o “ex detenidos/as”, como forma de visibilizar la falta de políticas postpenitenciarias.
Para comenzar a reflexionar sobre el impacto de la prisionalización en las trayectorias de las mujeres que atraviesan condenas punitivas, recuperamos algunos aportes relacionados con los estudios de género en las cárceles de mujeres de la actualidad. Cabe destacar que sobre las mujeres recae una doble condena: por el delito del que son acusadas y por ser “malas mujeres” (y malas madres), por no cumplir con los roles atribuidos en tanto mujeres. Es decir, las mujeres se ven afectadas por una doble condena —moral y penal—, en relación a los roles culturalmente asignados (Colanzi, 2018), que se manifiesta en distintas formas de violencia simbólica en sus trayectorias dentro del encierro y que se profundizan en el caso de las mujeres que conviven con sus hijos/as en los pabellones. Este rol asignado culturalmente a las mujeres se reproduce en el encierro tras el estereotipo patriarcal que establece que las mujeres son naturalmente mejores cuidadoras que los varones. De esta manera, las leyes penales permiten que los/as niños/as convivan en la cárcel con sus madres hasta cumplir los cuatro años de edad, apelando al “instinto materno”.
Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no se implementan acciones que mejoren la infraestructura y condiciones de vida de las mujeres detenidas con sus hijos/as. Muy por el contrario, su condición de madres les impone una serie de expectativas y mandatos en relación a las crianzas y maternidades imposibles de compatibilizar con el encierro; y este castigo adicional ni siquiera es tenido en cuenta como atenuante de la pena. Así, los mecanismos de gobierno carcelario, indica Laurana Malacalza (2015), no se limitan exclusivamente a los límites físicos de los muros sino que también funcionan por lo que dejan por fuera de sus definiciones, como en el caso del impacto que tiene la prisionalización femenina en sus redes comunitarias y familiares. En el caso de Paulina, trabajadora de la cooperativa Las Topas, optó por no criar a su hija dentro de la institución:
No, yo preferí que no. Hay pibas que no lo pueden dejar con nadie y la tienen que pasar ahí. Es doble el sufrimiento, porque sufrís porque no le podés dar las cosas a tu hijo y aparte porque no estás sola, estás llevando con vos a tu hijo a cumplir la condena, qué sé yo. Y es más difícil. No, yo preferí que no, que queden con lo que eran mis suegros en ese momento. [...] Está bien, está en la calle ¿no? pero bueno. Si a vos te faltan un montón de años, tenés que pensar todos los días si comió, no comió, si tiene frío o no… (Paulina, trabajadora de la cooperativa Las Topas. Fragmento de entrevista).
Las mujeres, entonces, pagan penas desproporcionadas en relación a los delitos cometidos. Tal como establece Malacalza (2012):
la mayoría de las mujeres que están acusadas o han sido condenadas por haber cometido un hecho caracterizado por la ley como delito han sido previamente víctimas de violencia física o sexual. En este marco, las instituciones de encierro, lejos de revertir estas realidades, reproducen las desigualdades y las estructuras dominantes que perpetúan al cuerpo de la mujer como depositario de múltiples violencias.
Algunas de las violencias específicas de las cárceles de mujeres que describe Malacalza, son las
“requisas sobre los cuerpos desnudos, las duchas colectivas en lugares posibles de ser observadas y controladas por personal penitenciario, los traslados constantes y arbitrarios y la presencia de personal masculino de seguridad que aunque reglamentariamente no debería mantener contacto directo con las detenidas, interviene reprimiendo en situaciones de conflicto”.
Los roles de género asignados culturalmente, se ponen en juego en el paso por la cárcel, ya que se trata de una institución que no está aislada de la sociedad sino inserta en un contexto histórico-político patriarcal. A su vez, estas representaciones sociales determinan la puesta a prueba la doble opresión —de género y de clase— (Lagarde, 1994) que se impone en las cárceles de mujeres.
Para la antropóloga Marta Lamas (1999), la categoría de género refiere a la simbolización cultural de las diferencias sexuales. Lamas trasciende el supuesto biológico que plantea la naturalidad de las diferencias sexuales para afirmar que se trata de construcciones culturales que le asignan a éstas roles sociales, prácticas y discursos diferenciales. Mediante este proceso de “constitución del orden simbólico en una sociedad se fabrican las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres” (Lamas, 1999: 158). De esta forma, las ideas sobre lo que es “ser varón” o “ser mujer” no refieren únicamente a diferencias biológicas sino a las representaciones, prácticas, discursos y valorizaciones culturales asignadas a cada género, las cuales instituyen relaciones de poder que subordinan socialmente a las mujeres y a las disidencias sexuales:
“Así, en tanto que norma, es interiorizado y puesto en acción en todo acto social. Por lo tanto, entendemos por género un conjunto de prácticas normativizadoras que construyen parámetros de inteligibilidad y marcos de interpretación desde los cuales los sujetos construyen subjetividades por medio de las cuales se relacionan socialmente” (Rossi, 2015: 54).
Las prácticas asignadas históricamente al género femenino —el cuidado, la crianza, el ámbito privado, la debilidad— se traducen en la norma de que sean las mujeres quienes mantengan un rol de cuidado de los vínculos, visitando a sus familiares detenidos/as y procurando alimentos, productos de higiene, abrigo, entre otros elementos. De esta manera, en las visitas carcelarias se vislumbran los roles de género en relación al cuidado y acompañamiento, siendo las mujeres las que mantienen el vínculo afectivo y soportan la espera y requisas vejatorias: “en la fila de visitantes de las cárceles de varones encontramos mayor cantidad de mujeres –cónyuges o parejas, madres, hermanas– y en la de visitantes de las cárceles de mujeres... también encontramos mujeres” (CELS y otros, 2011: 91).
El doble castigo que señalamos anteriormente, “se refleja no sólo en la falta de visitas de sus familiares y parejas sino también en muchos casos, en la delegación de responsabilidad de los hijos en la mujer, aún estando detenida” (CPM, 2007: 82). De esta manera, su sanción jurídica y moral (Colanzi, 2018) explica su falta de visitas o visitas esporádicas, en la gran mayoría de las veces, de otras mujeres. Las mujeres que tienen hijos/as por fuera de la cárcel, sostiene Malacalza, sufren en mayor medida los efectos del encierro (“es el doble sufrimiento”), ya que el mismo implica la imposibilidad de cumplir con el rol de cuidado y crianza de los/as hijos/as que es asignado culturalmente. El encarcelamiento de mujeres implica la desorganización del grupo familiar, teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres detenidas ocupan un rol de jefas de hogar. Estando detenidas, la maternidad respecto de sus hijos/as se torna angustiosa. Por ejemplo, Paulina estuvo detenida durante cinco años, período en el cual no tuvo ninguna visita, y por ende perdió contacto con su hija:
Es que es así, vos te vas a la puerta de un penal de hombres y no sé cuántas horas tenés que estar para entrar. Y vas al de mujeres y entrás enseguida. Es re distinto, las mujeres como que siempre si no está tu mamá, o no sé, tu hermana o alguien, chau. El marido te deja al toque, viste, es así. En cambio los varones, las minas los siguen, la familia o una mina, qué sé yo. Pero es distinto, sí. Aparte creo que la mujer sufre el doble, porque tiene hijos (Paulina, trabajadora de la cooperativa Las Topas. Fragmento de entrevista).
En este punto, resulta conveniente retomar los aportes de Judith Butler (2007: 17), quien postula el concepto de género como performativo: “lo que consideramos una esencia interna del género se construye a través de un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la estilización del cuerpo basada en el género”. De esta manera, el género no es una configuración acabada para siempre sino que es interpelada permanentemente a través de las relaciones sociales.
Estas cuestiones nos permiten afirmar que la prisionalización de mujeres implica profundos impactos sobre sus subjetividades y sus redes comunitarias, aspectos que deben contemplarse para pensar la integración comunitaria de las mismas después del paso por el encierro. Una de las dificultades inmediatas al momento de recuperar la libertad, consiste en resolver, entre otras, las necesidades económicas a través del acceso al trabajo. En este sentido, se analizará el rol del Patronato de Liberados bonaerense, ya que es la única institución estatal encargada específicamente del seguimiento de las personas que egresan de los establecimientos penitenciarios.
El Patronato de Liberados Bonaerense es un organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La institución tiene la función de “cumplimiento de lo dispuesto por manda judicial y de asistir a las personas bajo supervisión, con el fin de disminuir la reincidencia delictiva y de reinsertar socialmente a esta población” (Otero Zúcaro, 2015: 66). La población que supervisa la institución no se limita exclusivamente a los/as liberados/as: el 59,1% son personas que se encuentran bajo supervisión judicial por causas penales que no acarrearon privación de la libertad (Pocai, 2014). No obstante, el Patronato de Liberados es la única institución estatal que se aboca a la asistencia durante el período inmediato de egreso de las cárceles, en el caso bonaerense. Esta tarea se realiza fundamentalmente a través del Programa Pospenitenciario (POSPE), que consiste en un subsidio otorgado en tres cuotas consecutivas. Algunos elementos que dificultan el acceso a este programa son la falta de información sobre la forma de incorporación y el tiempo transcurrido entre la solicitud y la adjudicación del subsidio. Por otra parte, los recursos con los que cuenta el Patronato para la financiación de sus programas sociales representan una capacidad de cobertura de sólo el 8% de la población a la que supervisa (Pocai, 2014).
La desfinanciación y precarización de las instituciones encargadas de la integración comunitaria de las personas ex detenidas redunda en la incapacidad estatal de abarcar la problemática. Esto implica que las mujeres ex detenidas se inserten en un contexto de exclusión social que, si bien es previo al proceso penal, se recrudece con los antecedentes penales y la falta de implementación de políticas públicas para el sector. De esta manera, la intervención ineficaz de los organismos encargados de la “reinserción” social de los/as liberados y de evitar su reincidencia, tiene como consecuencia el aumento de probabilidades de retorno a prácticas delictivas y, por ende, de reincidencia en el encierro.
Por otra parte, como señalamos antes, a diferencia de la cárcel de varones, las mujeres suelen recibir menos visitas y el acceso a derechos como salidas transitorias es sumamente restringido. Esto influye en que la salida en libertad de las mujeres implique dificultades específicas. Implica seguir adelante con el impacto subjetivo de haber estado detenida, de ser sobreviviente de la prisionalización y, a la vez, cargar con el estigma de ser ex detenida.
Para reflexionar sobre las experiencias organizativas de las mujeres que atravesaron el encierro, retomamos los aportes de Andrea Andújar (2005), quien en su investigación sobre el rol de las mujeres en los movimientos piqueteros, establece una relación entre opresión y diferencia sexual:
[...] cuando remito a las mujeres no propongo la existencia de un sujeto colectivo homogéneo, con identidades prefijadas, o intereses, objetivos y experiencias igualadas en el terreno de su condición sexual. Por el contrario, el universo femenino que conforma el centro de este trabajo se encuentra atravesado tanto por las relaciones de opresión devenidas de la construcción socio cultural de la diferencia sexual, como por la pertenencia a los sectores subalternos que, en profundo vínculo con lo anterior, determinan y condicionan ese universo.
Para estudiar de qué modos impacta en las trayectorias individuales y colectivas de las mujeres ex detenidas el ser parte de una experiencia organizativa, retomamos los aportes de Silvia Elizalde (2008), quien en su trabajo “Debates sobre la experiencia. Un recorrido por la teoría y la praxis feminista” revisa el concepto de experiencia, proponiendo pensar la misma como un proceso dinámico relacionado con la interacción discursiva, puesto que se trata de una vivencia comprometida con los sentidos y emociones asignados a los acontecimientos sociales y las prácticas, discursos e instituciones. De esta forma, la experiencia es
“indisociable de la subjetividad en tanto interacción fluida, en constante redefinición y abierta a cambios por la práctica política, teórica y de autoanálisis que se produce cuando, en palabras de De Lauretis, “las relaciones del sujeto en la realidad social pueden rearticularse desde la experiencia histórica de las mujeres” (Elizalde, 2008: 20).
A su vez, esta posibilidad de comprender la propia experiencia dentro de los significados y conocimientos que circulan en la sociedad en un momento dado, permite comprenderse como parte de colectivos con horizontes políticos comunes determinados. Así, la experiencia no es “un campo totalmente indecidible para los/as sujetos concretos/as. También opera como espacio de agenciamiento individual y de (re)elaboración de formas históricas de conciencia, a partir del examen crítico de la propia posicionalidad en cada contexto” (Elizalde, 2008: 20).
A su vez, Carla Romano Roth (2017) describe dos grandes líneas de investigación de organizaciones de mujeres de sectores populares en las producciones argentinas y latinoamericanas. Por un lado, las producciones que analizan la relación de las mismas con el Estado o el sistema político y la ampliación de la ciudadanía de las mujeres; y por otra parte, las producciones que, desde un enfoque de género, analizan los espacios comunitarios y movimientos sociales constituidos por mujeres (o integrados conjuntamente con hombres, pero con mayor presencia femenina), interrogando distintos aspectos que hacen a la identidad de las mujeres que los integran. Esta investigación se centra en esta segunda línea de investigación, puesto que lo que nos interesa indagar se relaciona con los modos en que los espacios comunitarios permiten dinámicas de agenciamiento en las trayectorias de las mujeres que recuperan la libertad ambulatoria después del paso por la cárcel.
La cooperativa Las Topas
La cooperativa Las Topas surgió a partir de la iniciativa de la cooperativa Los Topos2 y de algunas mujeres del barrio Derqui, en la localidad bonaerense de Caseros. El espacio de Los Topos comenzó con un grupo de varones que habían estado detenidos, y en algunos casos habían reincidido, que definieron formar una cooperativa para formalizar un trabajo de construcción que hacían en el barrio. La cooperativa nació con el objetivo no sólo de generar fuentes laborales para las personas con antecedentes penales, sino también para intentar incidir sobre la cuestión carcelaria. Así, fueron incorporando más trabajadores que habían pasado por la cárcel, y a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), movimiento perteneciente a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), fundaron en Club Social Barrio Derqui, en el cual funciona un merendero, se realizan actividades culturales y apoyo escolar. En el año 2016 fueron parte, junto a otras cooperativas de liberados/as como Hombres y Mujeres Libres, de la conformación de la Secretaría de Ex Detenidos/as y Familiares de la CTEP y la posterior Rama de Liberados/as y Familiares del mismo gremio. En el año 2017, Los Topos se propusieron encarar un nuevo área de reciclaje dentro de la cooperativa en lugar de hacer una nueva cooperativa —ahorrando los trámites necesarios—, que denominaron Las Topas, ya que las mujeres que habían estado detenidas no se veían contenidas en el trabajo de construcción por falta de formación para el oficio.
Así se acercó Paulina, quien estuvo detenida en una cárcel del barrio platense Los Hornos. Este trabajo se fue desarrollando hasta ser veinte mujeres aproximadamente en la actualidad, que se dividen en dos zonas de trabajo: Derqui y Ciudadela. No todas las trabajadoras de esta cooperativa son liberadas: a diferencia de las otras cooperativas, se incluyó a mujeres de Derqui que se encontraban en situación de desempleo:
Nosotras cuando arrancamos, arrancamos de cero. No teníamos ropa, no teníamos guantes, andábamos en la basura. Era un poquito de cada una del bolsillo de nosotras (María, trabajadora de la cooperativa Las Topas. Fragmento de entrevista).
[...] hablamos con Lupo y con los chicos... Ellos formaron la cooperativa Los Topos. Y que podía ser, podía haber una posibilidad para hacer una de reciclaje. Y bueno, y ahí empecé a insistir. ¿Cuándo empezamos con eso? ¿Cuándo vamos a empezar con eso? Y bueno, arrancamos. Arrancamos así, con un par de chicas que son madres solteras, algunas que están enfermas y no podían laburar... Después otras que no podían laburar porque estaban con chicos, porque vos tenés que tener un laburo y tener un buen sueldo que te de para una niñera, sino ¿con quién los dejás? (Paulina, trabajadora de la cooperativa Las Topas. Fragmento de entrevista).
El testimonio de Paulina permite vislumbrar el rol de cuidado que atraviesa a las mujeres liberadas, que aparece como una actividad a tiempo completo de su responsabilidad exclusiva, obstruyendo otras posibilidades, sobre todo en los casos en los que son madres solteras. Las mujeres, tanto dentro como fuera de la cárcel, son interpeladas permanentemente por roles sociales patriarcales culturalmente asignados, por el “deber-ser-mujer”. Enfrentar la calle implica volver a una dinámica familiar a reconstruir esos lazos, volver a las responsabilidades familiares y garantizar el sostén económico propio y de otros/as. Esta situación parece resolverse cuando aparecen otras mujeres para repartir las tareas, como las niñeras, abuelas, vecinas. Por más de que la cooperativa no está integrada por liberadas exclusivamente, Las Topas también se reconocen no como un fin en sí mismo sino como una alternativa de inclusión para las personas que recuperan la libertad:
Vos fijate que, ponele, yo hace diez años ya que estoy en la calle. Está bueno porque los que nos dedicamos a la cooperativa, a todas esas cosas, nos mantenemos a que cada uno que salga, darle una mano, y no que vuelva a chorear un celular, o una mochila, porque hoy por hoy es lo que está a mano de cada uno. Y caen otra vez al toque. [...] La gente lo ve de muchas maneras. Como que “uh, ahí vienen esos negros de mierda” o “mirá vos, no chorea más, junta cartones”. Entonces el que la vivió está bueno porque está de este lado, y como que se va a adaptando a la sociedad. [...] De a poquito, por lo menos con el salario que tenemos más lo que vendemos por semana comemos. Otra cosa no podemos hacer, pero comemos. Y no hace falta ir a chorear. Estamos en la calle (Paulina, trabajadora de la cooperativa Las Topas. Fragmento de entrevista).
A través de la incorporación a la rama de cartoneros/as del MTE - CTEP, Las Topas accedieron a uniformes y elementos para trabajar. El trabajo que realizan consiste en recolectar, separar y vender material reciclable (principalmente cartones, latas y botellas) para lo cual recorren las zonas de Caseros, Ciudadela, la villa Carlos Gardel, entre otros lugares, tanteando bolsas de basura. Además de colaborar con el cuidado del medio ambiente, el trabajo del reciclado contribuye a la disminución de inundaciones en los barrios periféricos cuando llueve, ocasionadas por las canaletas tapadas de basura.
Las mujeres en la economía popular
Según datos de la organización Economía Feminista, una de cada cinco mujeres menor de 29 años busca activamente trabajo y no lo consigue. Las mujeres sufren mayores niveles de desempleo (superan el 10%) y precarización laboral, y ganan en promedio un 27% menos que los varones, brecha que se amplía para quienes están precarizadas alcanzando un 40%. De este modo, resulta evidente que las políticas neoliberales perjudican a la sociedad en general, y a las mujeres en particular, porque son la mayoría de las personas pobres, las que tienen trabajos más precarios y las que más sufren el desempleo.74? Esta situación desigual en el mercado de trabajo hace que sus derechos se vean especialmente vulnerados. Ellas realizan el 76% de los trabajos domésticos no pagos, lo que implica una doble jornada laboral. Este trabajo invisibilizado hace que el mundo se mueva, a costa de grandes obstáculos para poder acceder a empleos de tiempo completo o desarrollarse económicamente. Así, el cooperativismo es una salida para las mujeres de los sectores populares, que les permite acceder a una remuneración económica siendo el sostén de la familia:
Yo necesito lo poco que saco, lo necesito porque tengo a mi hija me entendés, le tengo que dar de comer. ¿Cómo hago para decirle que no tengo para darle de comer? Nosotros este laburo lo necesitamos, realmente lo necesitamos. Todas lo necesitamos, no yo sola, todas. [...] Nosotras vamos a hacer un esfuerzo para que todo esto crezca (Claudia, trabajadora de la cooperativa Las Topas. Fragmento de entrevista).
Los chicos chiquitos, como se enferman y tienen que ir al hospital... Por lo menos acá lo podemos llevar, todo. Yo al mío lo llevo conmigo (María, trabajadora de la cooperativa Las Topas. Fragmento de entrevista).
Tanto Claudia como María relacionan directamente su experiencia como trabajadoras con su condición de madres con familiares a cargo: la cooperativa es un modo de conciliar su rol de cuidado con las actividades laborales. Por eso, el espacio de trabajo se amolda a las necesidades específicas de esas mujeres, que tienen hijos/as, familiares a cargo o atraviesan un embarazo. Es necesario resaltar las relaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación propias del cooperativismo y la economía popular para comprender el impacto que produce en las subjetividades, puesto que es en las formas de encontrarse y organizarse que los/as sujetos/as producen y reproducen su realidad cotidiana:
Ojalá que esto crezca, yo tengo mucha fe. Mucha fe y algunas veces querés bajar, porque cuando ves que nadie te da bola, es como que decís bueno... Pero después no. Va a crecer. Tengo mucha fe y mucha fe en mis compañeras, vamos a salir adelante (Paulina, trabajadora de la cooperativa Las Topas. Fragmento de entrevista).
BIBLIOGRAFÍA
Andújar, A.
2005. De la ruta no nos vamos: las mujeres piqueteras (1996-2001). X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario.
Colanzi, I.
2018. Hacedoras de memorias: testimonios de mujeres privadas de libertad en las tramas del poder punitivo (2012 - 2016). (Tesis de Doctorado). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata.
Elizalde, S.
2008. Debates sobre la experiencia. Un recorrido por la teoría y la praxis feminista.
Lagarde, M.
1994. Identidad Femenina. En Género e Identidad. Quito, Ecuador: Editorial Fudeteco.
Lamas, M.
1999. Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. Papeles de población, vol. 5, núm. 21, julio-septiembre, pp. 147-178. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/112/11202105.pdf
Malacalza, M.
2012. Mujeres en prisión: las violencias invisibilizadas. Question. Vol. 1, N° 36 (Primavera 2012).
Martín-Barbero, J.
2009. Culturas y comunicación globalizada. I/C - Revista Científica de Información y Comunicación. N° 6, pp. 175-192.
Otero Zúcaro, L.
2015. Política Social y Ejecución Penal en Libertad. Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires. Trabajo de Especialización. Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata.
Pocai, S.
2014. Políticas Públicas de seguridad: Un estudio de caso: el Patronato de Liberados Bonaerense. Trabajo final de grado. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata.
Romano Roth, C.
2017. Organización de mujeres de sectores populares en América Latina: un estado de la cuestión. Revista Questión. Vol. 1, N.º 55 (julio-septiembre 2017).
Rossi, A.
2015. La reja pegada a la espalda: Las marcas del encierro y la integración comunitaria en palabras de sus protagonistas (Tesis de grado). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plat
INFORMES
CELS y otros (2011). Mujeres en prisión: los alcances del castigo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
Comisión Provincial por la Memoria (2007). Informe anual 2007. El sistema de la crueldad III. Informe sobre violaciones a los derechos humanos en lugares de detención de la provincia de Buenos Aires. 2006-2007.
Comisión Provincial Por la Memoria (2017). Informe anual 2017. El sistema de la crueldad XI. Sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires
Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). (2015). Informe anual 2015. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). (2017). Informe anual 2017. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
NOTAS
1.- Artículo 51 del Código Penal.
2.- La cooperativa Los Topos es una cooperativa de trabajadores ex detenidos conformada en el año 2015, en el barrio Derqui de Caseros. Se dedican a la construcción y forman parte de la Secretaría de Ex Detenidos/as y Familiares y la Rama de Liberados/as y Familiares de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
PRÁCTICAS DE APROPIACIÓN Y USOS DE TIC DE JÓVENES ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO EN FACSO UNICEN Exequiel Alonso
Intersecciones en Comunicación 13 (1) 2019 - ISSN-e 2250-4184 - Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina
PRÁCTICAS DE APROPIACIÓN Y USOS DE TIC DE JÓVENES ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO EN FACSO UNICEN
Exequiel Alonso • Becario doctoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Núcleo Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría- Centro Asociado de la CIC PBA- Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (ECCO- FACSO - UNICEN).E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.RESUMEN
El mayor acceso a diferentes Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito de la Universidad ha contribuido a modificar prácticas y modos de participar en las actividades académicas por parte de los estudiantes. El artículo se propone analizar las diferentes prácticas de apropiación de las TIC en la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN en el período 2016-2017. Para ello se identifican las prácticas de uso y se analizan los significados y valores atribuidos a las mismas, en particular aquellas relacionadas con el modo de establecer relaciones sociales, construir conocimientos y participar en la vida institucional. La metodología de investigación es de tipo cualitativa, con técnicas de recolección y producción de datos, tales como: entrevistas, observaciones y análisis de documentos. En las conclusiones se afirma que las prácticas mediadas por TIC, en el contexto particular de la investigación, posibilitan a los estudiantes construir nuevos aprendizajes, sostener relaciones sociales que favorecen la permanencia en el trayecto formativo y organizarse entre pares para participar en la vida institucional.
Palabras claves: TIC; Uso y Apropiación; Jóvenes; Prácticas sociales; FACSO-UNICEN.
ABSTRACT
APPROPRIATION PRACTICES AND ICT USES OF YOUNG COMMUNICATION AND JOURNALISM STUDENTS IN FACSO UNICEN. The greater access to different Information and Communication Technologies in the field of the University has contributed to modify practices and ways of participating in academic activities by students. The article intends to analyze the different practices of appropriation of ICT in the Faculty of Sciences Social of UNICEN in the period 2016-2017. For this, the practices of use are identified and the meanings and values attributed to them are analyzed, in particular those related to the way of establishing social relations, building knowledge and participating in institutional life. The research methodology is qualitative, with data collection and production techniques, such as: interviews, observations and document analysis. The conclusions state that ICT-mediated practices, in the particular context of research, allow students to build new learning, sustain social relationships that favor permanence in the university and organize among peers to participate in institutional life.
Keywords: ICT; Use and appropriation; Young people; Social practices; FACSO – UNICEN.
INTRODUCCIÓN
El problema de investigación que planteamos es cómo los estudiantes universitarios de las carreras de la Licenciatura en Comunicación Social y Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría usan y se apropian de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el marco de su trayectoria universitaria, en el período comprendido entre octubre de 2016 y octubre de 2017. Para ello se proponen como objetivos a) identificar las prácticas de uso y apropiación de las TIC y b) analizar los significados y valores atribuidos a las mismas, en particular aquellas relacionadas con el modo de establecer relaciones sociales, construir conocimientos y participar en la vida institucional.
Vivimos un contexto particular en el cual la revolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) atraviesan los diferentes ámbitos de la vida en sociedad: en el plano de la política, el trabajo, las finanzas, el periodismo y la educación, entre otros. Estas condiciones sociohistóricas nos permiten reflexionar sobre diferentes modos en los cuáles el acceso a la información, la convergencia de pantallas y la configuración de un ecosistema de medios dinámico y cambiante (Scolari 2015) suponen cambios estructurales e irreversibles que modifican prácticas y hábitos culturales, modos de relacionarnos, memorizar, trabajar, estudiar, participar y pensar (Serrés 2014).
En el contexto global que presentamos, sostiene el investigador Leonardo Murolo que: “en esta economía basada en el conocimiento, pertenecer al mundo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ya no es una elección instrumental, sino que determina la propia configuración como recursos humanos deseables” (2014: 27). Por tal motivo, consideramos necesaria la pregunta por las prácticas de apropiación de las TIC, desde una perspectiva que reflexione, además del acceso y del uso, sobre los significados, motivaciones, representaciones y juicios de la incorporación de las tecnologías en la cotidianidad de las prácticas académicas, tanto en su dimensión práctica como en su dimensión simbólica, en contexto sociales de aprendizaje y con objetivos particulares de acuerdo con los proyectos individuales y colectivos de los estudiantes, sin perder de vista la dimensión política de estas prácticas cotidianas con TIC (Winocur 2009; Morales 2009; Crovi Druetta 2008; Lagos Martínez et al 2017).
ACERCA DE LAS APROPIACIONES TECNOLÓGICAS
Respecto a cómo volvemos un artefacto de la cultura parte de nuestras prácticas habituales, recupero los aportes de Michel De Certeau (1996) quien problematiza la noción de usos, en tanto acciones que tienen su propia forma y organizan las maneras de consumir.
Las instituciones y quienes crean las tecnologías definen estrategias de uso de los productos y frente a esto los usuarios pueden contraponer tácticas, es decir: rechazar, transformar o subvertir “desde dentro” los propósitos iniciales para los cuáles una determinada TIC fue creada.
En continuidad con esta perspectiva teórica, entendemos por uso de las TIC a las prácticas y ejercicios habituales y recurrentes que involucran a las mismas y posibilitan la modificación de esquemas mentales, que permiten aprender y desarrollar habilidades no solo para dominar las funcionalidades de la herramienta sino para comprender el protocolo de prácticas culturales asociadas a la utilización de estas tecnologías (Crovi Druetta 2008).
Conocer los múltiples usos de una TIC en particular, identificarlos y clasificarlos, nos permite comenzar a delimitar preferencias y modos generales de interacción con el artefacto y los contextos en los cuales se da la interacción. Aunque poco nos dicen los diferentes usos de para qué, con qué significados y cómo se utilizan las TIC, son el indicio para investigar prácticas de apropiación. También, para poner en evidencia que el acceso a las TIC, entendido como la posibilidad de interactuar con una tecnología en particular de manera sistemática, no garantiza las prácticas habituales y recurrentes con las mismas.
Me parecen centrales los aportes, desde una perspectiva sociocultural, de la investigadora mexicana Judith Kalman (2003) en su trabajo “El acceso a la cultura escrita: la participación social y la apropiación de conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura”, quién sostiene respecto a las prácticas de leer y escribir, pero bien valen para aquellas relacionadas con TIC, que el acceso a la cultura escrita es un proceso social que implica necesariamente la interacción con otros individuos para aprender a leer y escribir.
La alfabetización, sostiene esta autora, es más que el aprendizaje mecánico de una técnica, sino que es un modo de participar en la vida social: “alfabetizarse significa aprender a manejar el lenguaje escrito de manera deliberada e intencional para participar en eventos culturalmente valorados y relacionarse con otros” (Kalman 2003: 39). Por tal razón, Kalman, distingue entre “las condiciones materiales para la práctica de la lectura y la escritura -la disponibilidad de la cultura escrita- y las condiciones sociales para hacer uso y apropiarse de ellas -el acceso a la cultura escrita” (2003: 39).
Cuando en el presente artículo hacemos referencia a uso de las TIC entendemos que hubo condiciones materiales (disponibilidad) que favorecieron condiciones sociales (acceso), es decir, oportunidades para usar esas tecnologías en diferentes contextos de interacción, formales e informales, que hacen posible la apropiación, entendida por Kalman como “una respuesta del sujeto a la interacción social y no una reproducción mecánica de ella: es el producto de una mente activa que reconstruye y significa los eventos desde la posición y la historia subjetiva” (2003: 46).
También desde una perspectiva sociocultural, Delia Crovi Druetta (2013), sostiene que los primeros aportes sobre el concepto de apropiación lo debemos buscar en los postulados de Vytgoski y Leontiév, más precisamente en el concepto de interiorización, como un proceso de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, que no consiste en transferir una actividad externa a un plano interno preexistente, sino que son procesos mediante los cuales el plano interior se transforma (Crovi Druetta 2013: 12).
Para investigar procesos de apropiación, Susana Morales (2017), propone pensar prácticas concretas de apropiación de los sujetos, es decir, un conjunto de actividades a través de los cuáles los mismos expresan su vínculo con las tecnologías, de aquí que dichas prácticas no sólo puedan ser comprendidas sino que además nos permitan comprender el mundo del que formamos parte. Para Morales es posible hablar de apropiación:
Como aquellas prácticas a través de las cuales los sujetos, como fruto de procesos de reflexividad explícitos o implícitos emprenden una tarea de elucidación acerca de su propio vínculo con las tecnologías y lo que ellas representan en la sociedad (...) El uso de las tecnologías se vuelve entonces una actividad lúcida en la que los actores sociales las adoptan y adaptan, con mayores o menores niveles de creatividad y aprovechando el potencial de la interactividad que ellas posibilitan, para la concreción de proyectos de autonomía individual y colectiva. (Morales 2017: 40)
En relación a estas ideas y para el presente artículo, considero que existen prácticas de apropiación cuándo los estudiantes logran un uso reflexivo de las TIC y las adaptan a sus propósitos universitarios, en contextos individuales y colectivos, que les posibilitan aprender las funcionalidades de los artefactos para resolver necesidades concretas y construir significados en relación a las decisiones que toman al momento de elegir y usar, de múltiples formas, esas tecnologías.
ABORDAJE METODOLÓGICO
Este artículo surge como producto de una tesis final de grado para obtener el título de Licenciado en Comunicación Social. Además de la necesidad de completar mis estudios, otras decisiones incidieron en la presente investigación: mi trayectoria militante en el Centro de Estudiantes donde me preocupé por mejorar las condiciones académicas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO); la factibilidad para realizar el trabajo de campo; la posibilidad de realizar un aporte a la institución que me educó y el vínculo con docentes e investigadores con los que compartí trabajo en la Línea de Investigación “Mediaciones Tecnológicas y Comunicación Digital” del Grupo “Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría”.
La FACSO integra el conjunto de unidades académicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que tiene sede en las localidades de Olavarría, Tandil, Azul y Quequén. En la actualidad ofrece seis carreras de grado, dos diplomaturas y dos carreras de posgrado. Cuenta con aproximadamente 120 ingresantes nuevos por año, provenientes de Olavarría y la zona: Azul, Bolívar, Saladillo, General Lamadrid, Laprida, Mar del Plata, Tapalqué, Bahía Blanca, Chillar, entre otras.
Para la investigación realizada consideré como unidad de análisis a los jóvenes estudiantes universitarios que cursan la carrera de Periodismo y la Carrera de Comunicación social. Interesan a los fines analíticos sus prácticas y registros materiales y simbólicos.
Me parece importante explicitar que asumo la categoría “joven” no desde la edad de los mismos, ya que sostengo junto a Bourdieu qué hablar de jóvenes como una “unidad social, de un grupo construido, que posee intereses comunes, y referir estos intereses a una edad definida biológicamente constituye en sí una manipulación evidente” (2002: 165). En esta línea Rossana Reguillo (2000), afirma que la juventud, tal como hoy la concebimos en Argentina y Latinoamérica, es una “invención de la posguerra, cuando surge un nuevo orden internacional que otorga derechos a niños y jóvenes al mismo tiempo que los hace sujetos de consumo” (p. 4). En este sentido los sujetos jóvenes en tanto actores sociales asumen diferentes roles, entre ellos estudiantes universitarios.
En cuanto a la categoría empírica que fue utilizada para analizar las prácticas de uso y apropiación, agrupe bajo el concepto de prácticas académicas al conjunto de actividades y ejercicios que posibilitan la construcción de conocimientos disciplinares curriculares y están inscriptos en el ámbito de la Facultad. Además se comprende, como sub-categorías: usos de las TIC para aprender, conformar grupos de estudios, organizar horarios de cursadas, informarse sobre cuestiones relacionadas a las cátedras y el trabajo propuestos por las mismas, preparación de exámenes, vínculos con docentes por motivaciones académicas, conocimientos sobre software y hardware necesario para aprender contenidos curriculares a propuesta de docentes de cátedra. Las categorías de análisis me permitieron identificar en las prácticas con TIC las categorías empíricas: “Usos y prácticas”, “Tecnologías asociadas”, “Valoración de la tecnología”, “Motivación para el uso”, “Conocimientos y habilidades” y “Condiciones de apropiación”.
Por “usos y prácticas” entiendo usos habituales de las TIC, más allá de la dimensión instrumental sino como momentos y espacios, relaciones, intereses, motivaciones, tareas y objetivos. Con “Tecnologías asociadas” me refiero a hardware y software identificados, por ejemplo: celular, computadora, redes sociales, aplicaciones. Por “Valoración de la tecnología” entiendo los juicios de valor acerca del buen y mal uso; de lo que está bien o mal hacer con las TIC; a la indiferencia o importancia asignada a las prácticas. Con “Motivación para el uso” me refiero a los sentidos, intereses y significados que vinculan el uso de las TIC a las decisiones que fundamentan su utilización. Cuándo hablo de “Conocimientos y habilidades” me refiero al conocimiento o desconocimiento para manipular, comprender y favorecer nuevas competencias relacionadas al uso de las TIC. Finalmente, por “Condiciones de apropiación” entiendo siguiendo a Morales (2017) aquellas prácticas en las cuales los sujetos pueden identificar su vínculo con las tecnologías y utilizarlas en favor de sus proyectos de autonomía individual y colectiva.
El proceso de recolección comenzó en marzo de 2017 con la realización de observaciones y entrevistas semi estructuradas. Al momento de seleccionar a los entrevistados se implementó la técnica conocida como “bola de nieve”, es decir, los estudiantes fueron elegidos no de manera directa o por el vínculo con el investigador sino que “se identificaron los casos de interés a partir de alguien que conocía a alguien que podía resultar un buen candidato para participar” (Martínez- Salgado 2012: 616).
En relación a la cantidad de entrevistas y participantes, se realizaron siete encuentros, todos en la Facultad de Ciencias Sociales, de los cuáles sólo uno incluyó a más de un participante, seis para ser preciso. Esta fue la única entrevista grupal, que tuvo la intención de generar algunos intercambios a partir de las respuestas que los estudiantes brindaban sobre un mismo cuestionario de preguntas.
Como complemento de las entrevistas realizadas se llevaron adelante diferentes observaciones del entorno, tanto en los espacios de la FACSO (mediado físicamente) como virtuales (redes sociales y sitios web), en los cuales los estudiantes universitarios interactúan haciendo uso de alguna tecnología de la información y la comunicación.
Para el procesamiento de los datos recabados en entrevistas se utilizó el Software NVIVO Pro 11, específicamente se cargaron al programa las desgrabaciones de los testimonios recolectados y se utilizó el potencial de esta herramienta para codificar los diferentes fragmentos de entrevistas de acuerdo con las categorías anunciadas es este apartado.
PRÁCTICAS DE APROPIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE SENTIDOS EN TORNO A LAS TIC
A continuación presentaremos seis escenarios en los cuales se mencionarán diferentes usos de las TIC y prácticas y sentidos de los estudiantes sobre esos usos, que implican diferentes modos de apropiarse de estas tecnologías, de acuerdo a la definición que presentamos previamente.
1 - Las prácticas académicas: compartidas, colectivas y en conexión permanente
Los estudiantes universitarios ejercen un control del tiempo y los espacios que transitan por medio del uso de diferentes tecnologías que les permiten relacionarse con compañeros decursada para decidir en qué momento salir hacia la universidad, preguntar si ya están en el aula de clases, fijar puntos de encuentro en la facultad previo a un evento, entre otras. El servicio de mensajería Whatsapp es consultado permanentemente antes, durante y después del desarrollo de actividades asociadas a la vida universitaria. Un estudiante expresa: “Sin Whatsapp seria cualquier cosa. Antes de entregar un trabajo o algo nos mandamos un mensaje y nos juntamos en tal lado para revisarlo” (Alexis, comunicación personal, 2017).1
Esta comunicación permanente entre estudiantes, y circunstancialmente docentes, revela una característica fundamental de la inscripción de los jóvenes a las prácticas universitarias: es un hecho colectivo, compartido y requiere del encuentro (offline-online) con otros.
2- “Que la gente sepa que estoy estudiando”: las redes sociales como registro y exposición de las prácticas académicas.
La universidad ocupa para los estudiantes un rol central en la organización de sus vidas, los involucra en diferentes actividades académicas, deportivas, culturales y de socialización con pares. Se conforman así redes de relaciones y actividades que tienen una expresión directa en lo que comparten en el mundo virtual, como un continuum de información que se retroalimenta en los pasillos de la facultad y en los grupos virtuales de igual manera. Por eso mencionamos la importancia que le asignan los estudiantes a compartir aquello que se hace, se dice y se proyecta en la universidad.
Por eso cuando están preparando un final, reunidos en un grupo de clases, llegando a un entrenamiento deportivo o participando de una movilización política o solo leyendo para la próxima clase, las redes sociales reflejan esas prácticas: “comparto para que la gente sepa que estoy estudiando. Para mostrar lo que hago” (Mariana, comunicación personal, 2017) similar a su compañera: “subo a las redes porque me aburro leyendo. Para que mi papá vea que no soy una larva” (Josefina, comunicación personal, 2017).
3- La Universidad 24/7: el uso de las TIC para aprender y la necesidad de construir nuevos conocimientos
Cuándo les pregunté a los entrevistados sí utilizaban tecnologías como soporte de sus prácticas de aprendizaje, en todos los casos la respuesta fue afirmativa, y en algunos, además identificaron: “La computadora es la fuente en la cual haces todos los trabajos y el estudio. Yo vinculo el teléfono con el Gmail que es lo que uso, y cualquier información de la facultad o del trabajo te llega ahí” (Juan Ignacio, comunicación personal, 2017).
En algunas ocasiones los grupos de Whatsapp se vuelven entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, donde se intercambian audios con resúmenes de los textos, preguntas sobre algún autor, apuntes o materiales que ayudan a la comprensión. Es frecuente para los estudiantes consultar las dudas a un par o al docente, por medio de un mensaje en Whatsapp o Facebook y en el momento que surge la dificultad, antes que esperar a llegar a la Facultad y encontrarse presencialmente con el profesor en un box o en la clase: “Uso mucho Google para buscar información para la Facultad y Whatsapp, ahí tengo muchos grupos de la facultad porque hoy en día es la aplicación que más usamos” (Facundo, comunicación personal, 2017).
Los estudiantes valoran especialmente la posibilidad tecnológica de acceder al instante a la información relacionada a las materias que cursan, desde múltiples dispositivos y en cualquier momento y lugar. Un punto importante, que surgió de manera recurrente en las entrevistas, son las dificultades con las que se encuentran los estudiantes al momento de incluir un programa informático o canal de comunicación que no utilizaban previamente, por ejemplo acostumbrarse a revisar el correo electrónico o aprender a trabajar de manera colaborativa en documentos de Google Drive: “Lo empecé a usar, porque si se te apagaba la maquina perdías todo el Word. Y el uso del mail. Nosotros no usábamos tanto eso acá, cuando empecé a venir a la facultad es todo por mail” (Alexis, comunicación personal, 2017).
Esto implica una serie de habilidades que incluyen la manipulación de archivos digitales, su registro, edición y posibilidad de compartirlo. Habilidades que en algunos casos son aprendidas en espacios informales como el hogar, el cibercafé o las casas de los amigos. En otros casos, los programas informáticos, los recursos digitales y las herramientas de la Web 2.0 que las cátedras ponen como requisito de uso para la aprobación (por ejemplo realizar un Prezi, completar un Padlet o armar un Formulario en Google Drive), obligan a los estudiantes el aprendizaje de TIC antes desconocidas y sus códigos de uso específicos: “Hace poquito empezamos a usar Drive para la cátedra de radio. Son cosas que hasta el día de hoy por ejemplo mucho no lo entiendo. Tengo que pedir ayuda de algún amigo para que me ayude a subir los audios” (Facundo, comunicación personal, 2017).
4- Las prácticas académicas se fortalecen con vínculos entre pares, confianza y grupos en redes sociales.
Los estudiantes adaptan las TIC que conocen para otros fines, por ejemplo la gestión de su formación académica. El grupo en la red social Facebook o en el servicio de mensajería Whatsapp no sólo es utilizado para compartir información y conocimientos, sino que además les permite organizar las prácticas de cursadas: agenda de eventos, recordatorios y aviso de los profesores que faltan. También, compartir allí sentidos sobre su propio trayecto universitario: temores, desafíos, debates y acuerdos que generan lazos de confianza que les ayudan a permanecer y superar los obstáculos que se presentan. Una estudiante entrevistada sostiene: “Grupos de Whatsapp tengo muchísimos, siempre me agregan a algún grupo diferente que es o del centro de estudiantes o de algún viaje, esas cosas (Leonela, comunicación personal, 2017) y además otro estudiante valora: “Los grupos son esenciales. Porque siempre hay algo que te vas a enterar: que no viene un profesor, una fotocopia, el parcial que se pasó. Y también fuera de lo que es la facultad, alguna que otra joda” (Alexis, comunicación personal, 2017).
Los estudiantes entrevistados acuerdan que no todos los grupos son iguales ni se comparten los mismos contenidos, podría decir que hay al menos tres tipos de agrupamiento:
- De cátedra o trabajos a término. Una vez que finaliza la cursada o se entrega el deber se desintegra el grupo en la red social.
- De estudio permanente. Lo comparten estudiantes que cursan las mismas materias y las preparan juntos.
- De amigos de la universidad. Pueden o no coincidir la cursada de la misma materia, son estudiantes que ingresaron juntos o se unieron en algún momento por vínculos que exceden lo meramente académico.
Esta distinción tácita sobre el tipo de grupo al cual pertenecen modifica las maneras de hacer uso y apropiarse de los espacios virtuales, es decir, hay una conciencia acabada de los “códigos” compartidos. Los comportamientos y criterios sobre lo “adecuado” o “inadecuado” se hace norma implícita y repercute en los contenidos que se comparten, el lenguaje que se utiliza, las cuestiones personales que se exponen y los temas que se debaten. De la misma manera en algunos grupos seda por sobreentendido que no todo lo que circula como información en el entorno virtual puede ser divulgado.
5- “El celular es más ordenado que el cuadernillo”: la irrupción de los dispositivos móviles en el aula.
En las diferentes instancias de observación pude notar cómo los dispositivos móviles forman parte de los “útiles” que se llevan a la clase, y sin resistencias de los docentes (quienes han naturalizado su uso y la posible disputa en la atención/ concentración que el mismo supone) los jóvenes lo consultan varias veces en el transcurso de las horas cátedras que comparten: “Los traemos al aula y tomamos apuntes. Incluso porque es más ordenado que el cuadernillo: los resúmenes yo los armo por materia y listo, pongo la fecha de cada día y chau” (Juan Ignacio, comunicación personal, 2017).
Podríamos afirmar que existen motivos por los cuáles la presencia de estas TIC son elegidas por los estudiantes en sus prácticas académicas: velocidad de respuesta, convergencia de dispositivos, portabilidad, conexión a internet y variedad de aplicaciones con funciones personalizables, por ejemplo para acceder a la bibliografía básica de estudio: “Una de las herramientas tecnológicas es el Rastrojero,2 toda fotocopia que necesites está ahí: digitalizada y con descarga libre y gratuita” (Alexis, comunicación personal, 2017).
El uso del celular en el aula implica también el riesgo permanente de la desconcentración y la dispersión en las tareas propuestas por los docentes. Sin embargo, al momento de realizar las entrevistas y de observar las clases en la FACSO UNICEN, ni docentes ni estudiantes manifestaron el uso de dispositivos móviles en las clases como un problema, por el contrario, se valora la potencialidad de los mismos de facilitar el acceso a la información y la bibliografía de manera instantánea.
6- Los salones de clases universitarios se reconfiguran a la luz de las tecnologías disponible: el pizarrón, la tiza, la voz y el celular.
En las diferentes instancias de observación pude ver como las prácticas de los estudiantes recuperan las maneras en las que se dan clases y las adaptan e integran a las tecnologías que utilizan: las exposiciones de los docentes son grabadas con celulares; los apuntes escritos en el pizarrón por el docente son capturados con las cámaras de los celulares y circulan en grupos de Whatsapp; los apuntes se leen en papel pero también desde computadoras y celulares con acceso a la biblioteca de apuntes digitalizados, denominado “Rastrojero digital”; los comentarios respecto a la clase se comparten en tiempo real en las redes sociales, allí se expresan desde ideas, opiniones, estados de ánimos hasta juicios de valor sobre la exposición del docente; las presentaciones en Power Point son capturadas para compartirse en espacios virtuales; los trabajos prácticos en clases, aun cuando los grupos comparten espacio físico, se inician en documentos compartidos en Google Drive yse trabajan desde diferentes dispositivos, conectados a la nube, que permiten la continuidad del trabajo en el hogar, sin la necesidad de juntarse para completar la tarea; la información se busca en los celulares, en tiempo real, a la par de que el docente expone su clase; las actividades en el aula virtual de la FACSO, “Sociales virtual”, es proyectada en la clásica pizarra y desde ahí se recuperan los deberes realizados o los contenidos a trabajar; la conexión a internet fluye desde los propios dispositivos desde los estudiantes o el docente, para “compartir los datos” de las señales 3G o 4G cuando la conexión WIFI de la Facultad de Ciencias Sociales no anda bien.
Es importante destacar que lo que acontece en la presencialidad, sea en el salón de clases, los pasillos, la fotocopiadora o el espacio físico del centro de estudiantes se complementa y vincula con lo que se publica en las redes sociales, los grupos de Whatsapp y otros canales de comunicación digital. La vida universitaria es percibida como un continuum espacial y temporal en donde nada comienza ni termina en el salón de clases. Por el contrario: previo, durante y después de una clase, los intercambios continúan en la virtualidad, tanto entre pares como con los docentes.3
APROXIMACIONES FINALES Y NUEVAS PREGUNTAS
Los objetivos que nos propusimos fueron identificar las prácticas de uso y apropiación de las TIC y analizar los significados y valores atribuidos a las mismas, para ello presentamos seis escenarios que nos permitieron analizar cómo los estudiantes, a partir de diferentes usos de las TIC, logran apropiarse de las condiciones que les posibilitan llevar adelante sus prácticas académicas y permanecer estudiando.
Luego del análisis presentado, podemos afirmar que el uso de la tecnología no implica solo dominar funciones técnicas, sino que los estudiantes han relacionado diferentes usos con situaciones, personas, contextos, necesidades y problemáticas. Es decir, construyen nuevos significados y conocimientos a partir de la adopción de esas tecnologías a sus prácticas que les permiten interiorizar sistemas semióticos, conceptos y estructuras simbólicas junto con regímenes de prácticas sociales y culturales asociados. Al entrevistarlos, los estudiantes pueden reflexionar su vínculo con las TIC y ponerlo en relación con el contexto social del que forman parte y con sus proyectos como estudiantes universitarios, individuales y colectivos.
De acuerdo a sus necesidades, que en buena medida tienen que ver con la permanencia en el trayecto formativo, la finalización de las carreras que están cursando y su inserción pronta al mercado laboral, las prácticas con las TIC les permiten reforzar su pertenencia a los grupos que conforman, sostener vínculos y relaciones con compañeros y docentes, poner en práctica los contenidos aprendidos en las cátedras y al revés, reutilizar los conocimientos aprendidos informalmente en los trabajos prácticos de las materias.
Son esas prácticas de apropiación las que moldean nuevos códigos, compartidos, de uso del lenguaje y de los dispositivos que conforman una cultura institucional cuyo vínculo con las tecnologías no puede desconocerse. No sólo porque la digitalización de cada una de las áreas de la FACSO ya es una realidad, sino porque aparecen demandas genuinas por parte de los estudiantes respecto a mayor y mejor infraestructura tecnológica, formación en el uso de esas tecnologías y nuevas maneras de comunicar lo que sucede. Esta conciencia que los jóvenes establecen respecto al vínculo que tienen con las TIC, no se hace explícita ni es evidente, hasta que se interroga y son, los propios estudiantes, quienes pueden pensar sus prácticas y reflexionar sobre las condiciones en las que acceden, usan y adaptan a sus propósitos universitarios dichas tecnologías.
Considero que el aporte de este trabajo está dado por el análisis situado de las condiciones de apropiación de las TIC, en un contexto particular, como es la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. El enfoque comunicacional me permitió centrar el análisis tanto en las condiciones materiales como en la participación de los sujetos en la configuración de las prácticas de apropiación y uso
Finalmente, quiero recuperar algunas ideas que tomo para proyectarlas en futuras investigaciones. Algunas de las preguntas que considero pendientes son: ¿pueden los periodistas y comunicadores afrontar un mercado laboral cada vez más competitivo si no adquieren habilidades en el uso de las tecnologías? ¿En qué medida esto está contemplado por las instituciones que los forman? ¿Qué saberes y habilidades se aprenden por fuera de los espacios académicos universitarios? ¿Basta solo con saber usar las tecnologías o es necesario apropiarse de ellas, en términos de fijar posiciones críticas, adaptarlas a propósitos particulares y proponer usos innovadores o creativos? Respecto a esta última pregunta, uno de los desafíos que comparto con investigadores relacionados a esta temática es dotar de mayor precisión el concepto de apropiación, incluso para luego poder revisarlo, modificarlo o reemplazarlo. En la medida en que haya mayores acuerdos sobre qué entendemos por apropiación podremos aproximar nuevos modelos metodológicos para abordar un fenómeno que involucra diferentes dimensiones: comunicativa, tecnológica, educativa, social, económica y política.
En particular la dimensión económica y política de la apropiación nos pueden acercar a problematizar las condiciones de desigualdad en el acceso, uso y condiciones que tienen los sujetos para adaptar una tecnología a sus propósitos a partir de la incorporación de las mismas en sus prácticas cotidianas, la comprensión y conocimiento de su utilización, la posibilidad de adaptar, modificar y crear nuevos usos a partir de la reflexión sobre las implicancias sociales y culturales de la misma.
Por lo antes expuesto, sería necesario continuar indagando en esta línea de reflexión que no busca adaptar las innovaciones del mercado a ciudadanos-clientes, en el marco de un capitalismo informático voraz, sino que recupera las necesidades de las personas para pensar en los usos desiguales de las tecnologías, con todas las brechas digitales por superar. Es decir, sería necesario continuar pensando en estrategias de alfabetización tecnológica en la Universidad que logren: evidenciar las tensiones entre quienes buscan formar ciudadanos reflexivos en el uso de las TIC y quienes esperan expertos en las mismas de acuerdo a las lógicas de formación de las corporaciones tecnológicas; evidenciar las desigualdades estructurales en el acceso, uso y apropiación de las TIC con una mirada situada y contextual del fenómeno; desarrollar las competencias necesarias para la inserción en el mercado laboral desde un abordaje reflexivo y crítico respecto de esas condiciones y, finalmente, problematizar la idea de “neutralidad” de las TIC que generan la violación sistemática a la privacidad de las personas con fines comerciales y políticos partidarios.
REFERENCIAS CITADAS
Álvarez-Gayou Jurgenson, J. L.
2003. Cómo hacer investigación cualitativa: fundamentos y metodología. Paidós. México, D.F., Buenos Aires, Barcelona.
Berardi, F.
2018. Fenomenología del Fin. Caja negra. Buenos Aires.
Bourdieu, P.
2002. “La “juventud” no es más que una palabra”. En Sociología y cultura (pp. 163- 173. Grijalbo, Conaculta, México.
Crovi Druetta, D.
2008. Dimensión social del acceso, uso y apropiación de las TIC. Contratexto, (016), 65-79.
2013. Repensar la apropiación desde la cultura digital (pp. 11–24). Morales, S. y Loyola, MI (Comps.) Nuevas perspectivas en los estudios de comunicación. La apropiación tecnomediática. Imago Mundi. Buenos Aires.
De Certeau, M.
1996. La invención de lo cotidiano (Vol. 1). Universidad Iberoamericana.
Han, ByungChul. 2013. La sociedad de la transparencia. Herder Editorial.
Kalman, J.
2003. El acceso a la cultura escrita: la participación social y la apropiación de conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura. RMIE, 8 (17).
Lago Martínez, S., Méndez, A.y Gendler, M.
2017. “Teoría, debates y nuevas perspectivas sobre la apropiación de tecnologías digitales” en Cabello y López (2017). Contribuciones al estudio de procesos de apropiación de tecnologías. 1a ed. Rada Tilly: Del Gato Gris; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías.
Martín-Barbero, J.
2003. Oficio de cartógrafo. Fondo de Cultura Económica. México.
Martínez- Salgado, C.
2012. El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. Revista Ciência & Saúde Coletiva, 17(3).
Morales, S.
2009. La apropiación de TIC: una perspectiva. S. Morales & MI Loyola (Comps.), Los jóvenes y las TIC. Apropiación y uso en educación, 99-120. Copy rápido. Córdoba, Argentina.
2017. “Imaginación y Software: aportes para la construcción del paradigma de la apropiación” en Cabello y López (2017). Contribuciones al estudio de procesos de apropiación de tecnologías. 1a ed. Rada Tilly: Del Gato Gris; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías.
Murolo, N. L.
2014. Hegemonía de los sentidos y usos de las Tecnologías de la Comunicación por parte de jóvenes del Conurbano Bonaerense Sur. Estudio realizado en Quilmes 2011- 2014 (Tesis doctoral). Universidad Nacional de La Plata- FPCS. La Plata.
Prensky, M.
2001. Nativos digitales, inmigrantes digitales. On the horizon, 9(5), 1-7. doi: https://doi.org/10.1108/10748120110424816
Reguillo Cruz, R.
1998. De la pasión metodológica o de la (paradójica) posibilidad de la investigación. R. Mejía Arauz & SA Sandoval (Coords.), Tras las vetas de la investigación cualitativa, 17-38.
2000. Pensar los jóvenes, un debate necesario. En Reguillo Cruz, R. (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategia del desencanto, 19-47.
Scolari, C. A.
2015. Ecología de los medios. Gedisa. Barcelona.
Serres, M.
2014. Pulgarcita. Gedisa. Barcelona.
Srnicek, N.
2018. Capitalismo de plataformas. Caja negra. Buenos Aires.
Winocur, R.
2009. Robinson Crusoe ya tiene celular. Siglo XXI. México.
Zuazo, N.
2018. Los dueños de internet: Cómo nos dominan los gigantes de la tecnología y qué hacer para cambiarlo. DEBATE. Buenos Aires.
NOTAS
1.- Los nombres utilizados son ficticios a los fines de preservar la identidad de los entrevistados.
2.- Se refiere al Programa “Rastrojero Digital” implementado por el Centro de Estudiantes en el año 2013 que consistió en la digitalización de toda la bibliografía de todas las carreras y la posterior subida a un sitio de descarga libre y gratuita.
3.- Cuándo fueron recabados los datos que presentamos aún no estaba en pleno funcionamiento el sistema de aulas virtuales, como complemento de las cátedras presenciales. Por lo que esta continuidad del trabajo áulico en entornos mediados por las tecnologías ya se ha institucionalizado en un espacio concreto que es el Campus “Sociales Virtual” de la FACSO-UNICEN donde estudiantes y docentes confluyen e interactúan en aulas virtuales.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.