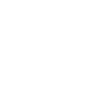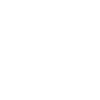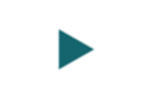Intersecciones en Comunicación
LOS ENCUADRES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PRENSA GRÁFICA UN ESTUDIO DE CASO EN EL DIARIO EL POPULAR DE OLAVARRÍA, ARGENTINA. Lisi Aylen Batres
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.14 Olavarría ene./dic. 2020
artículo inédito
LOS ENCUADRES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PRENSA GRÁFICA UN ESTUDIO DE CASO EN EL DIARIO EL POPULAR DE OLAVARRÍA, ARGENTINA
Recibido: 03/07/2020
Aceptado: 05/07/2020
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2323
Lisi Aylen Batres
Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
RESUMEN
El 3 de junio de 2015 por primera vez en la historia Argentina miles de mujeres se volcaron a las calles para reclamar por la violencia que la sociedad ejerce sobre ellas. La convocatoria a la movilización bajo la consigna Ni una Menos fue histórica e instaló el debate en torno a la violencia de género. Por su parte, los medios de comunicación construyeron y reforzaron sentidos vinculados a la problemática. Esta investigación se propone reconocer los encuadres utilizados por el diario El Popular [EP] de Olavarría, Argentina, en las notas sobre violencia de género en el marco de la movilización Ni una Menos.Palabras clave: violencia de género; Ni una Menos; prensa gráfica; encuadre episódico; encuadre temático.
ABSTRACT
KEYWORDS: gender violence; Ni una Menos; print media; episodic framework; thematic framework.
INTRODUCCIÓN
La marcha se conformó de manera plural y diversa. Como en otras ocasiones, el foco de los medios de comunicación estuvo puesto en la ciudad de Buenos Aires, donde las calles se llenaron de consignas, carteles, intervenciones y performances callejeras. “La zona del Congreso se convirtió en espacio de escucha y caja de resonancia: aquello que las mujeres se contaban en secreto tuvo la oportunidad de salir del rincón de lo personal y lo privado para hacerse voz pública y política” (Rodríguez, 2015, p. 249). Famosos, políticos, instituciones de todo tipo y organismos del Estado comenzaron a dar a conocer su adhesión al reclamo, tornándolo cada vez más visible.
El tema se instaló con fuerza en las agendas pública, política y mediática. Pero la masiva participación de los ciudadanos en la movilización determinó un punto de quiebre en la visibilidad de la desigualdad de género como problema social. Alrededor de 250.000 personas fueron parte de la marcha en la ciudad de Buenos Aires y las cifras también fueron altas en otras grandes ciudades de Argentina.
Olavarría es una de las localidades donde la convocatoria a manifestarse y marchar tuvo una importante respuesta por parte de una gran cantidad de organizaciones y actores sociales. Las investigadoras locales Patricia Pérez y Eugenia Iturralde (2018) detallan que alrededor de ocho mil personas se reunieron en la plaza central de la ciudad y más de sesenta instituciones adhirieron al reclamo. Las manifestaciones en contra de la violencia machista irrumpieron a partir de ese día en la agenda pública de Olavarría, principalmente a través de actividades organizadas en espacios públicos, y se sostuvieron con el paso del tiempo.
La movilización no sólo marcó un hito importante en la visibilización del tema, también produjo efectos inmediatos y a largo plazo. En lo inmediato, se pudo constatar que una gran cantidad de mujeres se animaron a denunciar las situaciones de violencia que atravesaban en su vida cotidiana. A largo plazo, el reclamo produjo efectos a nivel institucional a partir de la creación de políticas públicas en distintas provincias de Argentina y a nivel nacional. Entre ellos se destacan la elaboración del Registro de Femicidios de la Justicia argentina, la creación de refugios para víctimas de violencia de género, la instrumentación del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas y la creación de un protocolo contra la violencia de género en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que después se reprodujo en una gran cantidad de instituciones. Si bien las medidas significaron un gran avance en materia de género, no se pierde de vista que aún hay mucho trabajo pendiente en relación a la problemática.
Por su parte, los medios de comunicación construyeron y reforzaron sentidos en torno de la violencia de género. Esta cuestión resulta central si se entiende, tal como plantea la investigadora Natalia Aruguete (2015), que la cobertura mediática de los acontecimientos incluye y excluye hechos y los jerarquiza, condicionando la experiencia que las personas tienen de su entorno más allá de sus propias vivencias. Al mismo tiempo, la agenda pública tiene influencia en los medios de comunicación a partir de la realización de manifestaciones y reclamos que los/as ciudadanos/as llevan a cabo en el espacio público.
El punto de partida del trabajo se sitúa en pensar el discurso periodístico como práctica significante debido a que, como expresa la investigadora María Belén Rosales (2013), en su producción operan condicionamientos ligados a intereses políticos, económicos e ideológicos. El objetivo de la investigación es analizar los encuadres utilizados por el diario El Popular de Olavarría en relación a la temática de la violencia de género e identificar los desplazamientos de sentidos que se produjeron a partir de la movilización Ni una Menos.
LOS ENCUADRES MEDIÁTICOS COMO NOCIÓN TEÓRICA
El término fue repensado años más tarde por el sociólogo Erving Goffman (2006), quien redefinió el concepto desde una perspectiva distinta. El autor explica que en la sociedad existen marcos de referencia que son esenciales para la comprensión y la explicación de los acontecimientos. Goffman entiende que “las definiciones de una situación se elaboran de acuerdo con los principios de investigación que gobiernan los acontecimientos -al menos sociales- y nuestra participación subjetiva en ellos” (2006, p. 11). De esta manera, marco es la palabra que define a dichos elementos básicos. Los estudios de Goffman fueron retomados por distintos investigadores e investigadoras y contribuyeron a comprender el framing en una dimensión comunicacional. En este punto, explica la investigadora Nadia Koziner (2015), se desprende el supuesto de que “los acontecimientos convertidos en noticias son encuadrados como tales por los periodistas que elaboran la información y por los medios que la publican” (p. 53).
La teoría integral de Framing plantea la noción de encuadre desde una concepción dinámica e interactiva. A partir de esta perspectiva se plantea que, como exponen William A. Gamson y André Modigliani (1989), los news frames no se encuentran presentes sólo en el contenido explícito del texto de manera superficial sino también a nivel estructural, sintáctico, secuencial y retórico. De esta manera, explica el investigador James W. Tankard (2001), los encuadres organizan, sostienen y refuerzan una idea central desde un contexto que define los límites para enmarcar la cuestión.
En este punto entra en juego la influencia que los frames tienen en la audiencia, puesto que pueden transferir ciertas opiniones y provocar determinadas actitudes en las personas. Asimismo, no debe perderse de vista que los encuadres mediáticos no sólo producen y reproducen ciertos significados, sino que también pueden limitarlos y condicionarlos (Aruguete, 2011). La capacidad de los medios de comunicación reside en otorgar mayor importancia a ciertas posturas y perspectivas. En resumen, los encuadres “actúan ante la sensibilidad del público y, desde allí, aceleran respaldo u oposición respecto de un determinado escenario” (Aruguete, 2017, p. 39).
Al pensar en los encuadres noticiosos, algunos autores y autoras proponen una clasificación que los organiza en dos grandes grupos: encuadres episódicos y temáticos. La investigadora Teresa Sádaba (2008) explica que los encuadres episódicos son aquellos que construyen el hecho como un acontecimiento individual, específico y sin contextualizarlo. En estos casos, los asuntos públicos se presentan en términos de instancias concretas (Aruguete, 2009). En relación a la temática que tiene como eje la presente investigación, se considera que es un encuadre que no brinda suficiente información, ya que percibir los hechos de violencia de género como situaciones aisladas invisibiliza la profundidad de la problemática y su carácter social.
Por el contrario, los encuadres temáticos incluyen un marco más amplio de los hechos que narran y permiten establecer la responsabilidad social de los mismos. En este caso el foco de la noticia se sitúa en el contexto en que se produce el acontecimiento, sin detenerse en las características específicas del hecho (Shanto Iyengar y Donald R. Kinder, 1987). Es un encuadre que se considera más apropiado al abordar la violencia de género, ya que puede contribuir a la desnaturalización de las acciones que la sostienen y avalan.
En sus investigaciones Shanto Iyengar (1991) plantea que el tipo de encuadre que se utiliza, ya sea episódico o temático, influye de manera directa en el tipo de responsabilidades que el medio de comunicación atribuye a los actores involucrados. En este sentido el medio puede adjudicar responsabilidades individuales, sociales, institucionales, entre otras. De cara al reclamo de medidas ante la violencia de género es fundamental que el medio contextualice los hechos que relata para visibilizar la responsabilidad social y estatal a la hora de abordar la problemática. Es importante dimensionar, y transmitir a los lectores y las lectoras, que se trata de una forma de violencia presente en todos los ámbitos de la sociedad y afecta, en menor o mayor medida, a todas las mujeres. Comprender y difundir esta mirada es un aporte valioso que los medios de comunicación podrían realizar para combatir la problemática.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Al aplicar los criterios propuestos se obtuvo un corpus de 35 notas correspondientes al año 2015 y sólo 14 en el mismo período en 2019. Sobre cada una de las 49 notas seleccionadas se realizó un análisis donde se recuperan los dos tipos de encuadre propuestos en el marco teórico: episódicos y temáticos. Para ello, se creó una variable que da cuenta de la clasificación y se creó un libro de códigos donde se enumeran los valores de codificación y la definición de cada uno de ellos.
A nivel empírico, la variable construida para identificar los encuadres episódicos y temáticos se centra en reconocer los géneros periodísticos utilizados por el diario para referirse a la violencia de género. En el periodismo, los géneros permiten dar cuenta de la profundidad del tratamiento otorgada a un acontecimiento o asunto. En el libro de códigos la variable se clasificó en siete géneros: 1) noticia; 2) entrevista; 3) editorial; 4) nota de opinión y análisis; 5) columna; 6) informe especial; 7) carta de lectores. Por último como plantean los autores Marradi, Archenti y Piovani (2007) se decidió prever la presencia de notas que no pudieran ser clasificadas a partir de los valores propuestos. Con este fin se incluyeron además los valores: 99) Otros y 100) No corresponde.
Cabe destacar que algunos autores y autoras plantean que es posible agrupar los géneros periodísticos en dos únicas categorías generales: género informativo e interpretativo. El género periodístico informativo hace referencia a las narraciones expositivas sobre determinados acontecimientos o procesos que tienen como objetivo informar, es el caso de las noticias. Por otra parte, el género interpretativo amplía la información sobre ciertos aspectos de los hechos y los profundiza. Se caracteriza por presentar una narración argumentativa donde prima la opinión con el objetivo de influir en la opinión pública. Puede estructurarse como entrevista, editorial, nota de opinión y análisis, columna, informe especial o carta de lectores.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Tal como se observa en el gráfico N°1, en el corpus correspondiente a 2015 se identificó que el 80% de las notas fue producida en formato de noticia. En segundo lugar, pero con una presencia mucho menor, el 14.3% representa notas de opinión y análisis. A continuación se identificaron sólo dos géneros periodísticos más y con una presencia ínfima: un 2.9% corresponde a entrevistas y el restante 2.9% a cartas de lectores.
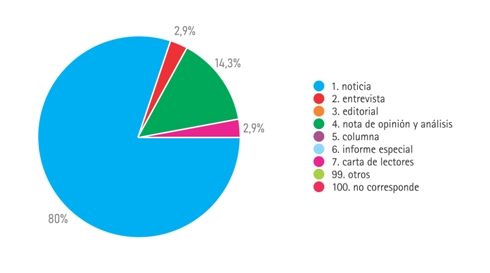
Gráfico 1: Géneros periodísticos identificados en el corpus de 2015. Elaboración propia. 2020.
Al codificar el corpus correspondiente a 2019, se obtuvieron resultados que indican ciertas modificaciones en el uso de los géneros periodísticos. Como se observa en el gráfico N°2 la elección del género noticia por parte del medio disminuyó pero sigue siendo el más elegido, en el 71.4% de los casos. En segundo lugar se ubica el género entrevista, que aumentó levemente su presencia y se identificó en un 14.3% de las notas. Asimismo se redujeron a un 7.1% las notas de opinión y análisis y empezaron a ser utilizados, en un 7.1% de los casos, los informes especiales.
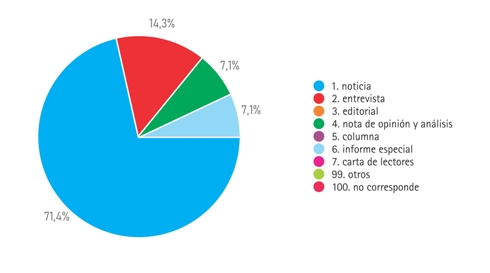
Gráfico 2: Géneros periodísticos identificados en el corpus de 2019. Elaboración propia. 2020.
A partir de los resultados obtenidos es posible afirmar que si bien no hubo grandes modificaciones desde la redacción del medio respecto al género informativo, que continuó siendo mayoritario, aumentaron las producciones del género interpretativo. Las entrevistas pasaron de ocupar un 2.9% del total a un 14.3% y los informes especiales comenzaron a tener presencia en un 7.1%, lo que refleja un tratamiento más contextualizado de la problemática.
La gran relevancia del formato noticia sobre los demás tanto en 2015 como en 2019 deja en claro el estilo de cobertura con el que trabaja el diario El Popular, donde prevalece el carácter informativo con notas que apuntan a los datos duros y a los acontecimientos en concreto. Se trata de coberturas que evidencian una mirada general y superficial de los asuntos (Koziner, 2018) y, como se observa claramente en los gráficos, la utilización del género noticia solo se redujo en un 8,6% entre 2015 y 2019 en relación a la temática estudiada.
Al mismo tiempo las producciones en que se desarrolla un análisis de los hechos en un contexto más amplio e incorporan tintes de opinión, tales como las entrevistas y los informes especiales, son muy poco frecuentes en torno a la violencia de género. Es decir que las publicaciones del diario vinculadas a la problemática en el marco de la marcha Ni una Menos incluyen la narración de acontecimientos sin otorgarles detalles en profundidad.
Al analizar nuevamente el gráfico N° 1 desde la perspectiva de los encuadres que proponen los autores y las autoras, los resultados muestran que en el corpus de 2015 el 80% de los textos periodísticos cuentan con un encuadre meramente episódico. El acontecimiento se narra de manera individual y aislada. Sólo en el restante 20% de los casos se encuadra la noticia desde una perspectiva temática de los hechos que da cuenta de los procesos de los que forma parte.
La situación se torna más favorable en 2019 pero los casos en que se contextualiza la noticia siguen siendo escasos. El 28.6% de los textos periodísticos presenta un encuadre temático y el restante 71.4% se reduce a un encuadre episódico del acontecimiento central de la nota. Esto provoca que, de manera implícita, el medio atribuya los hechos a responsabilidades de carácter individual.
CONCLUSIONES
Gran parte de las características de la cobertura mediática detectadas en el análisis conforman un encuadre episódico de los hechos. En su mayoría, las notas tienen como eje un acontecimiento puntual que no es contextualizado ni desarrollado en profundidad. De esta manera se construye la problemática de la violencia de género meramente como reclamos o casos aislados y no se hace referencia a los mecanismos que la producen. Si bien el medio llevó a cabo algunas modificaciones al construir la problemática en el período analizado, se incorporaron por ejemplo algunos informes especiales y se redujeron las noticias, en el corpus de 2019 aún siguen predominando los encuadres episódicos. En este sentido, el tratamiento de la información desde un encuadre temático por parte de los medios de comunicación significaría un aporte muy importante a la problemática en tanto se reconoce que cumplen un rol relevante en la formación de la opinión pública.
Por último, es importante remarcar que la teoría integral de Framing incorpora otras herramientas de análisis que no se aplicaron en el presente trabajo. En palabras de Natalia Aruguete, “el Framing es definido como un programa integral de investigación capaz de abordar todas las instancias de la comunicación: la elaboración de las noticias, los textos noticiosos, los esquemas de cognición y percepción de las audiencias y, fundamentalmente, la cultura” (2017, p. 39). Por ello el objeto de estudio puede ser abordado en investigaciones futuras desde otro eje de análisis o incluso a partir de otra propuesta metodológica.
A modo de conclusión, si bien la agenda del medio incluye publicaciones sobre la violencia de género en el marco de la marcha Ni una Menos, los encuadres utilizados en las notas construyen la problemática como casos aislados y no desde su carácter social. Como explica la docente e investigadora Paola Ingrassia (2019), existen estrategias discursivas con las que la prensa refuerza y naturaliza las inequidades existentes entre varones y mujeres en la sociedad patriarcal actual. Se observan avances en la construcción de la noticia pero aún queda un largo camino por recorrer en el tratamiento de la violencia de género.
FINANCIAMIENTO
BIBLIOGRAFÍA
Aruguete, N. (2011). Los Medios y la Privatización de Entel (1° ed.). Berlín, Alemania: Editorial Académica Española.
Aruguete, N. (2015). El poder de la agenda. Política, medios y público. Buenos Aires, Argentina: Biblos.
Aruguete, N. (2017). Agenda Setting y Framing: un debate teórico inconcluso. Más Poder Local. (30), 36-42.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication. 43 (4), 51–58.
Gamson, W. A. y Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach. American journal of sociology. 95 (1), 1-37.
Goffman, E. (2006). Frame Analysis. Los marcos de la experiencia (1° ed.). Madrid, España: Siglo XXI Editores.
Ingrassia, P. (2019). Las huellas del discurso patriarcal en la prensa gráfica sanjuanina. Propuesta de análisis para los discursos mediáticos sobre la mujer. Revista Mexicana de Opinión Pública. (28), 77-92.
Iyengar, S. (1991). Is anyone responsible? How television frames political issues. Chicago, United States: The University of Chicago Press.
Iyengar, S. y Kinder, D. R. (1987). News that matters. Agenda setting and priming in a television age. Chicago, United States: University of Chicago Press.
Koziner, N. (2015). El '7D' en la prensa económica argentina. Análisis de los encuadres noticiosos del conflicto judicial entre el Gobierno nacional y el grupo Clarín por el plazo de adecuación a la Ley N° 26.522 en Ámbito Financiero y El Cronista Comercial. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina.
Koziner, N. (2018). Encuadres noticiosos del conflicto judicial entre el Gobierno argentino y el Grupo Clarín por la adecuación a la Ley de medios audiovisuales. Revista Encuentros. 16 (02), 23-46.
Marradi, A.; Archenti, N. y Piovani, J. I. (2007). Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores.
Pérez P. e Iturralde. M.E. (2018). Género y agendas en una ciudad intermedia. Question. 1 (58), 1-16. doi:https://doi.org/10.24215/16696581e041
Rodriguez, P. (2015). Ni una Menos. Buenos Aires, Argentina: Editorial Planeta.
Rosales, M. B. (2013). Configuraciones semánticas del cuerpo femenino: un análisis crítico del tratamiento mediático de los feminicidios. Polémicas feministas. 2, 32-42.
Sádaba, M. T. (2008). Framing: el encuadre de las noticias. El binomio terrorismo-medios. Buenos Aires, Argentina: La Crujía ediciones.
Tankard, J. (2001). The empirical approach to the study of Media Framing. En S. Reese, O. Gandy y A. Grant. (Eds), Framing public life. Perspectives on media and our understanding of the social world (pp. 95-106). New Jersey, United States: Lawrence Erlbaum Associates.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
EL SISTEMA INFOCOMUNICACIONAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA UNA CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD EN RELACIÓN A LA PLURALIDAD INFORMATIVA. Silvana Iovanna Caissón
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.14 Olavarría ene./dic. 2020
artículo inédito
EL SISTEMA INFOCOMUNICACIONAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA UNA CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD EN RELACIÓN A LA PLURALIDAD INFORMATIVA
Recibido 02/06/2020
Aceptado: 02/07/2020
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2310
Silvana Iovanna Caissón: Licenciada en Cs. de la Comunicación Universidad de Buenos Aires (UBA), Becaria doctotal de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Correo electrónico:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.[i]RESUMEN
Este artículo caracteriza el sistema infocomunicacional Mendoza a fin de esbozar un análisis sobre la democracia y la pluralidad en el campo de la comunicación local. Para ello nos centramos en tres tipos de actores que ofrecen servicios: privados con fines de lucro, públicos y estatales y sin fines de lucro. El análisis es atravesado por los sistemas de propiedad de los medios y los servicios de telecomunicaciones el lugar que ocupan en el espectro radioeléctrico para acaparar clientes, público y financiamiento y las normativas nacionales. Las empresas mediáticas siguen creciendo y avanzan sobre otras áreas de la economía e internet. Actores públicos, estatales y sin fines de lucro son claves en la distribución de información diversa, aunque siguen ocupando un lugar subordinado frente a las políticas nacionales y locales de comunicación. De acuerdo a lo investigado, el desigual crecimiento en los tipos de medios contribuye a la falta de pluralidad informativa en la provincia.ABSTRACT
The infocomunicacional system in the province of Mendoza. A characterization of the system of ownership in relation to plurality of Information.This article characterizes the Mendoza infocommunication system in order to outline an analysis on democracy and plurality in the field of local communication. To do this, we focus on three types of actors who offer services: private for-profit, public and state and nonprofit. The analysis is crossed by media ownership systems and telecommunications services, the place they occupy in the radio spectrum to secure customers, public and financing and national regulations. Media companies continue to grow and advance on other areas of the economy and the internet. Public, state and non-profit actors are key in the distribution of diverse information, although they continue to occupy a subordinate place in the face of national and local communication policies. According to the research, the uneven growth in media types contributes to the lack of information plurality in the province.INTRODUCCIÓN
En el presente artículo nos proponemos trabajar sobre el sistema infocomunicacional de Mendoza a fin de relevar y caracterizar los medios existentes en relación a su sitema de propiedad. Estos datos nos permitirán iniciar un proceso de investigación en el que podremos evaluar cómo es la relación entre el sistema de medios y la pluralidad informativa en la provinciaAl respecto, Van Cuilenburg y McQuail (2003) incluyen entre las metas u objetivos que deberían perseguir estas políticas valores, contenidos, la diferente distribución de los servicios y los mecanismos de implementación y control de las normativas. A partir de dichas reglas, veremos cuál es la posición del Estado, mercado y Sociedad Civil en el sistema de comunicación y las disputas que se dan por el uso del espectro raioeléctrico (a través de la titularidad de licencias)[iii].Al ocupar un lugar en el espectro, los medios pueden acceder a nuevas tecnologías (equipamientos), mayor financiamiento (aportes, canjes, publicidad y pauta oficial) y ampliar las audiencias y/o conseguir clientes, dependiendo de la multiplicidad de servicios que pueda ofrecer cada actor. En función de esto, y a los fines analíticos, tendremos en cuenta la propiedad de los medios oferentes de servicios en Mendoza, aunque algunos son parte de empresas que ofrecen servicios junto a otras nacionales y/o de capitales internacionales. Se considerarán los sujetos jurídicos previstos en el artículo 21 de la Ley SCA: prestadores de derecho público o estatal (Estado), prestadores privados con fines de lucro (empresas) y prestadores privados sin fines de lucro (Sociedad Civil)
A fin de relevar la información aquí presentada recurrimos a una metodología cualitativa, priorizando un abordaje descriptivo. Se utilizaron diversas técnicas de investigación: análisis documental de artículos periodísticos nacionales y provinciales, informes publicados en revistas académicas, decretos, leyes, mensajes gubernamentales y documentos de organismos públicos. También empleamos la observación simple (audicionado y visionado de medios) y técnicas conversacionales. Una dificultad que encontramos para la realización de este trabajo es que los datos ofrecidos por el ENACOM corresponden sólo a emisoras autorizadas y los medios operativos constituyen un número mayor, por lo que recurrimos a fuentes directas (sitios webs, trabajadores de los medios) y fuentes indirectas (artículos periodísticos).
DESARROLLO Y DEBATE
A partir de la sanción de la Ley SCA se estableció que la administración del espectro debe tener en cuenta la diversidad de actores del sector, y por ende resguardar frecuencias (art.89) a fin de garantizar un sistema más democrático en base los principios de acceso y participación
Como veremos en este trabajo, el caso de Mendoza pone de manifiesto la continuidad en el modelo de concentración de medios tanto en relación a la Ciudad de Buenos Aires como de centro y periferia mismo dentro de la provincia. La zona donde se concentran los servicios de comunicación es la de mayor población: Gran Mendoza (Mendoza Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo) y los departamentos de San Rafael y San Martín. Allí, las empresas privadas comerciales desarrollan sus servicios y hacia los departamentos más alejados, operan a través de repetidoras o servicios extendidos (Smerling, 2012; Tosoni, 2018). Hacia los extremos norte y sur encontramos menor población y desarrollo del sector de medios.
II: Grupo por grupo, los privados con fines de lucro
De acuerdo al relevamiento realizado, se localizan en la provincia al menos siete grupos de multimedios y telecomunicaciones. El grupo Grupo América Medios (ex UNO Medios S.A.) que hegemoniza la región y constituye el segundo multimedio más grande del país con presencia en 17 provincias. Es uno de los más estudiados a nivel nacional y su estructura societal y de propiedad ha sido caracterizada por Media Ownership Monitor ArgentinaEl segundo grupo más grande de la provincia es Cuyo Servycom S.A., perteneciente a Sigifredo Alonso. Posee las señales Canal 9 en analógico, 28.1 de TDA (con cinco repetidoras en toda la provincia) y la señal 28.31 de televisión móvil. A su vez, el grupo posee tres radios FM, la empresa de publicidad Nexo y el portal de noticias digital El Sol. Si bien este grupo no ha adquirido medios ni empresas de telecomunicaciones a comparación del grupo anterior, afirmamos que es uno de los más influyentes en las audiencias ya que los magazines e informativos de producción propia registran los puntos de raiting más altos de la provincia en los últimos años
En tercer lugar ubicamos el Grupo Álvarez, con el portal de noticias Sitio Andino, canal 13 analógico y su espejo en el 32 digital bajo la sigla Sapiens TV, de la Fundación Sapiens Desarrollo Educativo Argentino. Su programación se compone principalmente de la retransmisión de Canal Encuentro (perteneciente a Contenidos Públicos Sociedad del Estado). Asociado al Grupo Electroingeniería con base en Córdoba, en 2011 el empresario enfrentó un conflicto por la señal 13 con Giramundo TV Comunitaria (canal sin fin de lucro) que emitía en la misma señal[v].
Existen además en la provincia otro grupos con negocios nacionales e internacionales. El Grupo Terranova perteneciente a Osvaldo Terranova, exsocio de Vila-Manzano en Supercanal, dueño de MDZ Radio FM 105.5, el portal de noticias Online MDZ y la empresa de publicidad en la vía pública Sarmiento, con presencia en más de 20 provincias del país y en ciudades de América Latina. El Grupo Clarín (nacional y de telecomunicaciones) es dueño de Radio Mitre Mendoza y el 80% de Diario Los Andes, hoy único diario local de tirada provincial en papel. Por su parte, el Grupo La Jornada S.A. opera Radio Jornada FM 91.1, el Diario La Jornada y la revista Entorno Económico, que originalmente pertenecían al periodista Roberto Suárez, hermano del actual Gobernador, pero en diciembre de 2019 se desprendió de las acciones de las empresas.
El grupo Grupo Cooperativa pertenece a Jorge y Emilio Luis Magnaghi[vi], nuclea las radios FM 102.7 (La Coope, operada por Inversora Corporativa S.A.), FM 105.9 y FM 94.9[vii], la Coope TV Canal 36.1 de la TDA, todas del departamento de Godoy Cruz y con programación principalmente de música comercial. Si bien los medios de este grupo nacen vinculados a la Cooperativa Eléctrica -y de ahí su nombre- las licencias de las radios están a nombre del prosecretario y el canal aún no cuenta con permiso de emisión
La novedad en multimedios es Zafiro Contenidos, que funciona bajo la firma Zitro Producciones S.A, empresa surgida en 2017 y cuyo director general es Marcelo Ortíz, ex periodista de Canal 7 (Grupo América). La empresa nuclea la radio Estación Zafiro FM 89.5Mhz en Ciudad y FM 91.7 Radio Libertad en el departamento de San Martín. Hacia fines de 2019 el empresario puso a prueba la señal Zafiro HD y se encuentra operativa en el canal 35.1 de la TDA.
Además, encontramos en Mendoza más actores dentro de los con fines de lucro por tratarse de personas físicas o Jurídicas, como Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada (SRL) que poseen uno o más medios de comunicación pero que no constituyen grupos de medios
II: Públicos, estatales y de Pueblos Originarios: impulso y desfinanciamiento
De acuerdo a lo establecido en la Ley SCA, la reserva de frecuencias del espectro radioeléctrico se realiza para medios del Estado Nacional, provincial, municipal, y públicos universitarios y de Pueblos Originarios. En el caso de Mendoza, previo a la sanción de la Ley ya se econtraban al aire las radios públicas del sistema de Radio y Televisión de la Argentina (RTA): LV8 Nacional El Libertador AM 780 (operativa desde 1953)A más de 10 años de la implementación de la Ley, se otorgaron frecuencias radioeléctricas para medios públicos locales (art. 89 inc. b) a través de lo que se reconocieron 13 radios municipales en la provincia
Dentro de las frecuencias que reserva el artículo 89 se encuentran además las destinadas a universidades nacionales. En Mendoza encontramos tres radios al aire de este tipo, aunque todas creadas previas a la sanción de la Ley SCA: FM UTN 94.5 de la Universidad Nacional Tecnológica (inició sus tramisiones en 1993), Radio Universidad FM 96.5 de la Universidad Nacional de Cuyo (al aire desde 1992) y Radio Abierta FM 107.9, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad (transmite desde 2008). Bajo la aplicación del la Ley se creó en 2013 el canal 30.1 Señal U de la TDA, el cual forma parte de del Sistema de Medios de la UNCuyo, junto a Edición U (revista online), Señal U Académico y Deportivo (canales de Youtube). El canal se sostiene con una planta mínima de trabajadores/as de la universidad y becarios/as que realizan sus prácticas en los programas informativos y magazines. Su alcance es de aproximadamente 40 kilómetros y cubre el área de mayor población urbana. Al igual que las radios, en el resto de la provincia no tiene cobertura ni repetidoras.[x]
En los últimos años se han otorgado frecuencias de manera directa por artículo 37 de la Ley SCA a radios de pueblos originarios de la Comunidad Huarpe Guentota (Puerto Hortensa, departamento de Lavalle) y Comunidad Huarpe Elías Guaquinchay (El Retamo, Lavalle). Estas radios se encuentran trabajando con sus comunidades aunque con serias dificultades en la sostenibilidad de sus proyectos, problemas que se profundizan por las distancias y la falta de un buen sistema eléctrico y conexión a internet, por ejemplo, para hacer trámites a distancia y presentarse a las líneas de Fomento para Medios Audiovisuales del ENACOM.
Si bien la Ley SCA promovió la creación de medios estatales y públicos, este universo constituye aún en número menor en la provincia en relación a los medios privados con fines de lucro. Situación similar es la que atraviesan los medios sin fines de lucro que, como veremos a continuación, pese a que se les reserva el 33% de “las localizaciones radioeléctricas planificadas”
III: Privados sin fines de lucro: diversos y desiguales
Con la sanción de la Ley SCA, los actores privados sin fines de lucro, como el sector más invisibilizado de las industrias culturales, dio una fuerte pelea para incidir en las políticas de comunicación y pasar así a ser considerado como sujeto de derecho en el terreno de la comunicación pública (Linares y otros, 2017). Si bien su lugar sigue siendo subordinado, esto es relevante ya que su existencia incide también en los consumos de cultura y comunicación ciudadanosEn Mendoza poseen licencia de radiodifusión para FM la Cooperativa Eléctrica de General Alvear, el Sindicato de Trabajadores Estatales (actualmente fuera del aire) y medios de asociaciones o fundaciones dependientes de instituciones religiosas como la Asociación Civil Remar Argentina (centros cristianos benéficos), que además de una radio FM opera Solidaria TV en la señal 44 de TDA (aún sin reconocimiento), ambos parte del sistema de medios de la ONG Remar Internacional y la iglesia Cuerpo de Cristo.
Por otra parte, encontramos emisoras que se autodefinen como comunitarias más allá de los términos en los que se establecen en el art. 4 de la Ley SCA: “su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación” (Ley SCA, art. 4). Se referencian como comunitarias, alternativas y/o populares y, si bien las nociones de comunitario, popular y alternativo están en permanente debate, podemos afirmar que surgen como experiencias y expresiones culturales emergentes, están vinculadas a las definiciones de sus proyectos político-comunicacionales, y proponen prácticas periodísticas y organizacionales que se identifican con una perspectiva autogestiva y garante de la pluralidad de voces (Kejval, 2018).
Según los relevamientos de medios comunitarios realizados en los últimos años por el colectivo Radio x Radio
Gráfico 1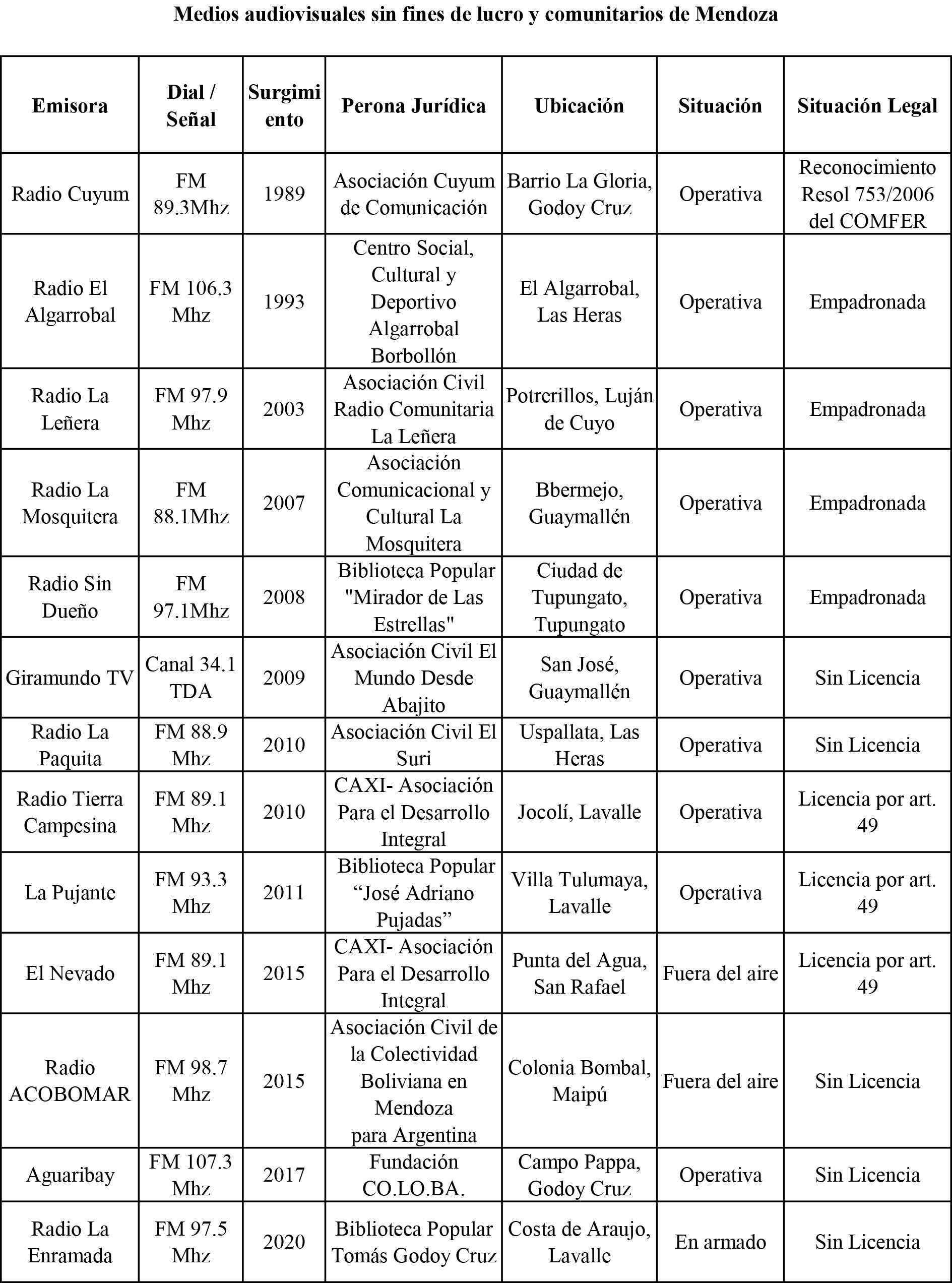
Fuente: elaboración propia.
De todos estos medios, los únicos que han logrado tener su licencia de transmisión son las radios que se encuentran en zonas donde el espectro raioeléctrico no presenta conflicto (Ley SCA, art. 49) y la radio más antigua, luego de sufrir varias interferencias y denuncias por parte de emisoras con fines de lucro, se encuentra en proceso de tramitar su licencia a partir de los concursos públicos realizados por la resolución número 4951 del 2018 del ENACOM para emisoras con Permiso Precario Provisorio[xi]. El resto de los medios comunitarios aún se encuentran en un estado de “ilegalidad tolerada” y a la espera de que se llame a concurso público respetando el resguardo del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro (Segura, 2014).Los medios registrados a su vez forman parte de redes de medios comunitarios nacionales y del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo (Comecuco), una red de trabajo local que les permite fortalecer sus proyectos y generar estrategias de cooperación y solidaridad tanto en la producción informativa como en el mantenimiento técnico, financiamiento y en la programación de sus medios
A MODO DE CIERRE
Concentración, dependencia y falta de pluralismo informativo
A lo largo del relevamiento identificamos que en Mendoza, pese a que el espíritu de la Ley SCA establecía la desinversión y limitaba la propiedad de las empresas, el sector de medios privados con fines de lucro se ha desarrollado en los últimos años más que los públicos, estatales y los sin fines de lucro. De acuerdo a lo investigado, encontramos que los cuatro principales grupos mediáticos del mercado en la provincia están vinculados con otras empresas nacionales o internacionales que ofrecen servicios multimediales, de telecomunicaciones y tienen acciones u operan el sector energético: América, Alonso, Álvarez y Terranova. Asimismo, analizamos el avance del Grupo Clarín y de la empresa CNN sobre los medios locales, lo que afecta no sólo al sistema de propiedad de los medios sino a la producción de contenidos. Estas empresas tienen sede central en la Ciudad de Mendoza o en la Zona del Gran Mendoza. Desde allí desarrollan sus servicios informativos, lo que los lleva a adoptar una visión centralista dentro de la misma provincia. Además, retransmiten programación de los principales multimedios del país generando dependencia de las producciones con Buenos Aires. Este cruce entre concentración geográfica, informativa y de propiedad “afecta el pluralismo y la diversidad debido a que genera uniformidad de agendas y de contenidos informativos” (UNESCO, 2014 en Becerra, M. y Mastrini, G, 2017).Por otro lado, este trabajo identificamos el surgimiento de nuevos actores estatales, públicos, universitarios, de pueblos originarios, religiosos y sin fines de lucro, promovidos por el espíritu democratizador de la Ley SCA. Sin embargo, su desarrollo es menor y no fue acompañado por la plena aplicación de políticas de comunicación. Todos ellos enfrentan dificultades en la sostenibilidad económica y en la producción de contenidos. Además, los medios sin fines de lucro tienen problemas en el acceso licencias, medio por el cual podrían acceder a otros programas y planes para la creación de fuentes laborales o de promoción y producción audiovisual, lo que da cuenta de un fomento desigual en desarrollo de los diversos actores en el sistema.
Si bien este estudio se centró en los medios provinciales, visibilizar el sistema nos permite pensarlo en relación con el mapa nacional ya que las políticas de comunicación son diseñadas por el gobierno nacional. No obstante, cosideramos que los gobiernos locales también sostienen políticas públicas de comunicación promoviendo el desarrollo de uno u otro sector de medios a través de su participación en las comisiones legislativas en las que se tratan las normativas sobre derechos comunicacionales, la creación de planes de fomento provinciales a la producción local y la distribución de la pauta oficial. Esta última constituye un punto central en la disputa económia de los medios de comunicación ya que es importante en el financiamiento de todos los actores que logran acceder a ella. Pero al no haber normativa que regule su distribución, se establecen criterios que dependen de la voluntad política de turno y, en muchos casos, se torna una herramienta de censura indirecta con medios no oficialistas
En conclusión, en el presente trabajo ofrecimos un espacio de reflexión que se propne continuar en investigación. El ejercicio de caracterizar el sistema infocomunciacional de Mendoza nos ayuda a identificar los procesos de concentración no sólo de medios sino de discursos puesto la restricción del acceso y participación en la diversidad de espacios de expresión “debilita tanto la libertad de expresión como a la democracia, ya que restrinje el libre flujo de información e ideas de la sociedad”
REFERENCIAS
Aguirre, F. N., Caro, M. A., y Olagaray, F. A. (diciembre de 2019). La publicidad oficial como financiamiento político oculto: análisis teórico y empírico del caso argentino. Austral Comunicación, 8(2), 247 - 264. Recuperado el 20 de marzo de 2020, de https://ojs.austral.edu.ar/index.php/australcomunicacion/article/view/298
Baladrón, M. y Rossi, D. (2016). "Tensiones sobre el espectro. Viejas, nuevas y buenas prácticas". Revista Fibra. Tecnologías de la comunicación(11). Recuperado el 8 de octubre de 2019, de http://papel.revistafibra.info/tensiones-sobre-el-espectro/
Becerra, M. y Mastrini, G. (2017). La concentración infocomunicacional en América Latina (2000 - 2015). Nuevos medios y tecnologías, menos actores. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial - OBSERVACOM (Obervatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia).
Becerra, M., y Mastrini, G. (6 de Agosto de 2018). Mapa de Medios en Argentina 2018. Obtenido de https://martinbecerra.wordpress.com/2018/08/06/mapa-de-medios-de-argentina-2018/
Beltrán, L. R. (Julio - Agosto de 1976). Políticas nacionales de comunicación en América Latina: Los Primeros Pasos. Nueva Sociedad(25), 4 -34. Recuperado el 20 de junio de 2019, de https://nuso.org/media/articles/downloads/242_1.pdf
ENACOM. (Septiembre de 2019). Ente Nacional de Comunicaciones, Datos Abiertos, Licenciatarios de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Espada, A. (5 de junio de 2019). Las tres novedades del dial de 2019. (L. P, Ed.) Recuperado el 5 de junio de 2019, de https://www.letrap.com.ar/nota/2019-6-5-19-18-0-las-tres-novedades-del-dial-porteno-en-2019
Espada, A. (24 de marzo de 2020). Los medios en cuarentena. LetraP, pág. Periódico Online. Obtenido de https://www.letrap.com.ar/nota/2020-3-24-14-50-0-medios-en-cuarentena
Giramundo TV. (noviembre de 2016). Antecedentes y trabajo de Giramundo TV Comunitaria. Documento interno. Guaymallén, Mendoza.
Iovanna Caissón, S. (Octubre de 2019). Las estrategias de sostenibilidad colectivas y desarrollo desigual y diverso: El caso del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Encuentro Nacional de Carrera de Comunicación (pág. S/R). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
Kejval, L. (2018). Libertad de antena. La identidad política de las radios comunitarias, populares y alternativas argentinas (1983-2015). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: UNDAV Ediciones - Punto de Encuentro.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, N. (2013). Universidad Nacional de Quilmes - Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Llorens Maluquer, C. (2001). Concentración de empresas de comunicación y el pluralismo informativo: la acción de la Unión Europea. tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado el 2020 de junio de 27, de https://www.researchgate.net/publication/277106463_Concentracion_de_empresas_de_comunicacion_y_el_pluralismo_la_accion_de_la_Union_Europea
Mastrini, G., y Mestman, M. (1996). ¿Desregulación o re-regulación?: De la derrota de las políticas a las políticas de la derrota. CIC. Cuadernos De Información Y Comunicación (2), 81-88. Recuperado el febrero de 2020, de https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC9696110081A
Mastrini G. y Becerra, M. (2017). Medios en guerra. Balance, crítica y desguace de las políticas de comunicación 2003 - 2016. Buenos Aires: Editorial Biblios.
MDZ. (31 de julio de 2019). #Apuntes: Una historia inconclusa de las radios FM de Mendoza (1988 - 1998). (M. Online, Ed.) Mendoza. Recuperado el 22 de noviembre de 2019, de https://www.mdzol.com/cultura/2019/7/31/apuntes-una-historia-inconclusa-de-las-radios-fm-de-mendoza-1988-1998-38308.html
Media Ownership Monitor Argentina (2019). Media Ownership Monitor Argentina. Obtenido de http://argentina.mom-rsf.org
Misetich, L. (9 de Septiembre de 2018). El Rating: noticias y ficción, entre los preferidos. (Espectáculos, Ed.) Mendoza, Mendoza, Argentina: Los Andes. Recuperado el marzo de 16 de 2020, de https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=el-rating-noticias-y-ficcion-entre-los-preferidos
Molina, V. M. (2014). Radio Nacional Mendoza como medio estatal y difusor de la cultura local. (D. D.-D. Nasso, Ed.) Mendoza: Carreca Comunicación Social, Facultad de Cs. Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. Recuperado el septiembre de 2019, de http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6497/tesis-fcpys-cs-2014-molina.pdf
Monje, D. y Rivero, E. (2018). Televisión cooperativa y comunitaria. Diagnóstico, análisis y estrategias para el sector no lucrativo en el contexto convergente. Córdoba: Convergencia Cooperativa.
Prato, V.; Weckesser, C. y Segura, M.S. (2020). Red comunitaria de Internet en Las Calles (Traslasierra, Córdoba, Argentina): Sujetos, condiciones y estrategias de despliegue, mantenimiento y uso. Informe de investigación, UNC, Córdoba. En proceso de publicación
Radio x Radio (2020). Radio por Radio. El camino de las palabras. Obtenido de https://radioxradio.org/
RICCAP - Red de Investigadores en Comunicación Comunitaria (Agosto de 2019). Relevamiento de Servicios de Comunicación Audiovisual Comunitarios, Populares, Alternativos, Cooperativos y de Pueblos Originarios. RICCAP.
Rincón, O. (2017). Prólogo. En M. y. Becerra, M. (Ed.), La concentración infocomuicacional en América Latina 2000-2015 (págs. 9 - 14). OBSERVACOM (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Quilmes, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado el Febrero de 2020, de https://www.observacom.org/wp-content/uploads/2019/09/La-concentracio%CC%81n-infocomunicacional-en-Ame%CC%81rica-Latina-2000-2015.pdf
Rossi, D. (Marzo de 2016). “Acceso y participación en el nuevo siglo. Limitaciones de la política, condicionamientos de los conglomerados”. CECSO, UBA. Recuperado el Marzo de 2018, de http://politicasyplanificacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/121/2014/07/accesoyparticipacion2016.pdf
Segura, M. S. (Dir.), Villazón, M. y Díaz, E. (Coords.). (2014). Agitar la palabra. Participación Social y democratización de las comunicaciones. FCH, UNSL, San Luis (e-book). Recuperado el Junio de 2018, de http://humanas.unsl.edu.ar/Agitar_la_palabra.pdf
Segura, M. S. (2018). De la resistencia a la incidencia: Sociedad civil y derecho a la comunicación en Argentina. Buenos Aires: Ediciones UNGS Universidad Nacional de General Sarmiento.
Segura, M. S.; Linares, A.; Espada, A.; Longo, V.; Hidalgo, A. L; Traversaro, N.; y Vinelli, N. (2018). La multiplicación de los medios comunitarios, populares y alternativos en Argentina. (U. d. Compostela, Ed.) Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 2(9), 88 - 114. doi:http://dx.doi.org/10.15304/ricd.2.9.5530
Smerling, T. (2012). La Concentración de la Propiedad de los Medios de Comunicación en la Argentina: Un estudio comparativo entre las ciudades del interior. Córdoba, Rosario y Mendoza 1990-2010. Tesis doctoral (no publicada). (D. D.-C.-d. Mastrini, Recopilador) Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
Tosoni, M. M. (2018). Trabajando con Bourdieu los medios de comunicación. El caso de una radio comunitaria de la provincia de Mendoza, Argentina. En R. y. Castro, Pierre Bourdieu en la Sociología Latinoamericana. El uso de campus y habitus en la investigación (págs. 121 - 142). Ciudad de México: Universidad Nacional de Méxio.
Van Cuilenburg, J. y McQuail, D. (2003). Cambios en el paradigma de política de medios. Hacia un uevo paradigma de políticas de comunicación. European Journal of Communication, 18(2), 181 - 2017. Recuperado el febrero de 2020, de http://politicasyplanificacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/121/2014/07/Unidad1_Teorico_Van-Cuilenburg-McQuail.pdf
Vinelli, N. (2017). “Medios alternativos, populares y comunitarios: desigualdades, fomento e incorporación de tecnologías” . En R. y. Beltrán, Sin fines de lucro, con tecnologías y organización (págs. 9 - 17). Buenso Aires: Universidad Nacional de Buenos Aires, UBACyT.
Williams, R. (1962). Communications. Londres: Penguin Books.
[i] Licenciada en Cs. de la Comunicación (UBA), Becaria doctotal de CONICET por la Universidad Nacional de San Juan. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[ii] El artículo se enmarca en el proceso de investigación doctoral “Las estrategias de sostenibilidad de los medios audiovisuales comunitarios de la región de Cuyo entre 2009 y 2020”, para el cual se torna necesario poner en relación estos actores con las normativas vigentes y otros actores, como los medios públicos, estatales y los privados de carácter comercial.que disputan en el campo, tanto recursos como políticas públicas,
[iii] El espectro radioeléctrico es un recurso natural intangible de carácter limitado utilizable para la transmisión de ondas radioeléctricas HF, MF, LF, UHF, VHF, entre otras, y a través del cualcircula información, contenidos, mensajes, sean audiovisuales, sonoros o soporte gráfico, y su uso se ha complejizado y potenciado a partir de la digitalización de las señales de televisión, liberando parte del espectro además para el uso de internet y telefonía móvil
[iv] Además el grupo ofrece televisión paga e internet en 14 provincias a través de la empresa Supercanal-Arlink, principal proveedor de en Mendoza y la región de Cuyo, aunque en el último año Vila-Manzano vendieron la empresa a VI Austral LLP. En prensa gráfica tenía acciones en Diario UNO de Mendoza aunque la vendió al Grupo Cargill en 2018. Sí conserva su empresa de servicios de publicidad en la vía pública. (Media Ownership Monitor Argentina, 2019)
[v] La poca internevención de la Autoridad Federal de Aplicación llevó a proponer un arreglo entre las partes del cual resultó que el sin fin de lucro debió correrse de la señal
[vi] Emilio Magnaghi es Prosecretario y Asesor Legal de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, fue accionista del Banco Mendoza, propiedad de J.P. Moneta, y recibió ofertas de la UCR y Cambiemos para ser precandidato en 2015.
[vii] Magnaghi tiene otorgado el mismo dial que FM Brava pero en Godoy Cruz (resol. ENACOM 91315/2018). Lo que sucede es un mismo dial puede ser otorgado para uso en diferentes localidades pero si las radios superan su alcance permitido entonces entran en conflicto y disputan las señales. Esto seguirá sucediendo en tanto no se realice un plan técnico.
[viii]Mirador TV es una señal de TDA nacional creada en 2019, perteneciente a la Red Federal de Televisión Pública destinada a federalizar contenidos de las televisoras públicas provinciales
[ix] Los datos fueron proporcionados por Fernando Gamez, Gerente Técnico de Acequia TV (18 de abril de 2020).
[x] Los datos fueron proporcionados por Adrés Fontana, jefe técnico de Señal U (16 de abril de 2020).
[xi] Los Permisos Precarios Provisorios (PPP)se otorgaron mediante un registro de radios FM en 1989 (Decreto N° 1357/89). Son permisos momentanos que resguardan la frecuencia a la radio relevada. En 1993 el Comité Federal de Radiodifusión reinscribió a las emisoras (Resol. N° 341- COMFER/93) y en 2018 el ENACOM abrió concursos públicos para regularizar la situación de las radios con PPP. Estos concursos aún se encuentran en proceso de evaluación.
[xii] Su objetivo es crear redes de internet autogestionadas y sin fines de lucro, solucionar problemas de conectividad donde no hay oferta del mercado y promover la neutralidad de la Red. Si bien no se han desarrollado redes libres en Mendoza, las primeras pruebas se hicieron en la provincia en 2008.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
EXPERIENCIAS CONTRACULTURALES EN ARGENTINA Y BOLIVIA: CONEXIONES DISPERSAS EN CONTEXTOS DE OPRESIÓN. Alicia Dios y Evangelina Margiolakis
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.14 Olavarría ene./dic. 2020
artículo inédito
experiencias contraculturales en Argentina y Bolivia: conexiones dispersas en contextos de opresión
Recibido: 21/05/2020
Aceptado: 02/06/2020
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2326
Alicia Dios
Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Pertenencia Institucional: Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Investigaciones Gino Germani, Argentina. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Evangelina Margiolakis
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Dra. en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Pertenencia Institucional: Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Investigaciones Gino Germani. Argentina Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Resumen
El presente artículo se propone analizar iniciativas contraculturales surgidas, por un lado, en el contexto de la dictadura boliviana (1971-1978) y por el otro, durante la última dictadura argentina (1976-1983). Estas propuestas, que nacieron del impulso de grupos culturales de jóvenes creadores, incluyeron prácticas artísticas, espacios de encuentro y proyectos de publicaciones.
Identificaremos rasgos comunes, elementos específicos y posibles cruces entre ellas. Nos interesa analizar su diálogo con el pasado, el rescate de otras experiencias, sus propuestas editoriales y su modo particular de intervenir en la esfera pública. Asimismo, observaremos sus antecedentes, su modo de disputar el poder reinante y sus formas de producir espacios de sociabilidad. Por último, nos interesa reconocer aquellos rasgos propios vinculados con el contexto social y político en el que tuvieron lugar estas producciones simbólicas.
Palabras clave: Contracultura, prensa cultural, grupos culturales, dictadura, producción simbólica.
Abstract
COUNTERCULTURAL EXPERIENCES IN ARGENTINE AND BOLIVIA: SCATTERED CONNECTIONS IN CONTEXTS OF OPRESSION
This article aims to analyze countercultural initiatives that emerged both in the context of the Bolivian dictatorship (1971-1978), and during the last Argentine dictatorship (1976-1983). These proposals, brought about by the impulse of cultural groups of young creators, included artistic practices, the generation of meeting spaces and publication projects.
We will identify common features, specific elements and possible intersections between them. We are interested in analyzing their dialogue with the past, their rescue of other experiences, their editorial proposals, and their particular way of intervening in the public sphere. Likewise, we will examine their antecedents, their way of challenging the ruling power, and their ways of producing spaces of sociability. Lastly, we are interested in recognizing those specific features related to the social and political context in which these symbolic productions took place.
Keywords: Counterculture, cultural press, cultural groups, dictatorship, symbolic production.
Introducción
Nos proponemos analizar fenómenos que, aunque en apariencia desconectados, compartieron rasgos, temporalidades y modos de desafiar el poder en contextos opresivos. Se trata de dos experiencias que retomaron los postulados de la contracultura y que tuvieron lugar en el marco de procesos dictatoriales en Bolivia (1971-1978) y Argentina (1976-1983) respectivamente. Rastrearemos elementos comunes, modos de apropiación del espacio público y formas de sociabilidad de estas prácticas que, aunque casi desconocidas entre sí, rescataron el valor de la libertad y generaron redes de intercambio en el marco de regímenes autoritarios.
Nos interesa centrarnos en la dinámica particular de grupos culturales, comprendidos como formaciones, decir, movimientos o tendencias efectivos que inciden en la dinámica cultural en determinado momento histórico (Williams, 2008). Como principal rasgo, editaron revistas que funcionaron como medios de expresión de inquietudes e ideas, aunque esas preocupaciones se plasmaron también en encuentros de poesía, recitales, performances y otras formas de comunicación que permitieron canalizar la necesidad de recuperar la voz en tiempos de dictadura.
Para Bolivia, tomaremos al grupo cultural conformado en torno a la revista Luz Ácida[i] (La Paz, 1974-1975). El grupo Luz Ácida desplegó su actividad entre los años 1972 y 1979. Con el cierre de las universidades, luego del golpe militar en agosto de 1971, muchos jóvenes estudiantes comenzaron a buscar otros espacios de encuentro y nuevos modos de expresión. Quien tomó la iniciativa de crear el grupo fue Diego Torres Peñaloza (1952, La Paz), cineasta experimental, poeta y pintor que en ese entonces concurría a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz, junto a varios de los integrantes del grupo. La mayoría de ellos procedían de Sopocachi, barrio paceño que se había convertido en epicentro de nuevas experiencias en poesía, cine, pintura, fotografía y teatro. Con una impronta experimental, fomentando la libertad de géneros, soportes y medios, se inspiraron en la contracultura norteamericana, aunque también en las vanguardias europeas –dadaístas y surrealistas–, sin estar ajenos y comprometidos con la realidad boliviana de esos años.
En el caso argentino, tomaremos la experiencia de los grupos nucleados alrededor de revistas que recibieron la denominación –por parte de sus protagonistas y de sus lectores– de underground o subterráneas, surgidas en la última dictadura cívico-militar argentina. Nos referimos a movimientos gestados a partir de Antimitomanía (San Miguel, 1974-1982) y Mutantia (Buenos Aires, 1980-1985), entre otras. Alrededor de estas experiencias, se conformaron nucleamientos colectivos, tales como el Grupo Alternativo de Trabajo Antimitomanía (GATA) y el Movimiento Internacional Alternative Press Syndicate International (APS) INDO U/APS, vinculados a la prensa alternativa o contracultural en América Latina y Estados Unidos. Miguel Grinberg, poeta, editor, crítico de cine y miembro de movimientos ambientalistas desde el Tercer Mundo, tuvo un rol clave en la conformación de este movimiento, que se inició a partir de intercambios epistolares y de su viaje de 1964 a Estados Unidos, cuando decidió conocer la escena under norteamericana.
Grinberg (Buenos Aires, 1937) comenzó formando parte de este movimiento contracultural como poeta y escritor. Su trayectoria polifacética incluye la construcción de redes y movimientos de poesía y prensa alternativa, su intervención periodística como crítico de cine, su rol clave en la difusión del rock a partir de espacios radiales que gestó, su participación en la conformación de movimientos ambientalistas así como en la creación de proyectos editoriales. Grinberg dirigió la revista Eco Contemporáneo en la década de 1960, luego Contracultura en los primeros años de la década de 1970[ii] y, desde 1980, editó Mutantia en el contexto de la última dictadura argentina. Como creador del Movimiento Nueva Solidaridad, participó en el Encuentro Latinoamericano de Poetas y en la construcción de redes de socialización de experiencias entre distintos países.
Antecedentes: Surgimiento del Underground
La idea de contracultura incluyó aquellas prácticas que se presentaron en contraposición a la cultura oficial, ya fuera por su carácter no comercial como por el rescate de ciertos temas y debates. Tuvieron lugar entre las décadas de 1950 y 1970, como forma de protesta contra la sociedad capitalista de consumo. Como parte de esta tendencia, ubicamos el movimiento beat, surgido en Estados Unidos en la década de 1950, el hippismo, a su vez influenciado por la cultura beat, nacido en San Francisco en la segunda mitad de la década de 1960, el movimiento New Age, que apareció en Inglaterra en la misma década, y el movimiento punk, que emergió en Inglaterra en la década de 1970, entre otros. Sus figuras más destacadas en Estados Unidos fueron los escritores Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Gregory Corso, Bob Dylan y Thomas Merton. Como señalamos, Miguel Grinberg fundó y dirigió honorariamente, en 1962, el movimiento Nueva Solidaridad, patrocinado por Julio Cortázar, Thomas Merton y Henry Miller.
Desde el under argentino, se realizaron intercambios –mayoritariamente epistolares– con escritores norteamericanos, aunque también con la revista mexicana El Corno Emplumado y con escritores latinoamericanos como Ernesto Cardenal desde Nicaragua, y la escritora chileno-peruana Raquel Jodorowsky, entre otros, lo que favoreció una serie de interacciones:
Fue una aceleración de contactos, a partir de que nosotros mandábamos la revista Eco Contemporáneo –paquetitos de cinco ejemplares– a las librerías latinoamericanas. Las enviábamos a Santiago de Chile, a Lima, a Bogotá, a Caracas, a Río de Janeiro, a San Francisco, a Nueva York, a México, Distrito Federal […]. Hacia el ‘62, yo visualicé que a eso había que darle una coherencia y una amalgama. Entonces fue ahí que me surge la idea de la Nueva Solidaridad. Fui invitando a todas las revistas a ser miembro de la Nueva Solidaridad y todas me dijeron que sí. […]. Teníamos amigos en Río de Janeiro y en San Pablo, era la época en la que surgía la Bossa Nova y el tropicalismo: Caetano Veloso, Gilberto Gil. Toda Latinoamérica era una efervescencia creativa original, todo era nuevo, todo era cero kilómetro. (Grinberg, 2017. Entrevista de las autoras).
Luego, el viaje de Grinberg a Estados Unidos en 1964 fue el puntapié para la concreción de nuevas iniciativas. El diálogo con la contracultura norteamericana también tomó impulso por proyectos editoriales gestados por Grinberg, como la revista Eco Contemporáneo en la década de 1960, la revista Contracultura, en la década siguiente, y por último, a partir de 1980, con la creación de Mutantia, surgida en plena dictadura argentina. Sin embargo, la experiencia contracultural argentina desconocía lo que estaba aconteciendo en la contracultura en Bolivia.
En el caso de Bolivia, encontramos vínculos con la contracultura norteamericana de una manera más indirecta y tardía que en Argentina. Gastón Ugalde (La Paz, 1946), es considerado uno de los artistas plásticos bolivianos más importantes. Estudió arquitectura en la Universidad Mayor de San Andrés. Luego de su viaje de estudios a Canadá y EE UU -en paralelo a su participación en el grupo Luz Ácida- creó el Centro de Comunicaciones y Artes (1972) junto a su hermano Fernando Ugalde y Juan Luis Recacoechea. Este espacio multidisciplinario, que no ha sido registrado en la historia del arte boliviano, promovió la experimentación continua en el campo comunicacional, visual, y audiovisual. Fue el ganador de la primera Bienal INBO(Inversiones Bolivianas) en 1975. Su trabajo, que aún hoy día transita en la experimentación con diferentes materiales y lenguajes, está profundamente arraigado en las tradiciones de Bolivia y condensa referencias sociopolíticas.Como integrante de esa generación, Ugalde identificaba, en una entrevista, diferentes temporalidades en esas influencias. Desde su mirada, los escritos, libros y catálogos llegaban a Bolivia tres o cuatro años después de haber llegado a Argentina. Al igual que Grinberg, Ugalde realizó un viaje a Estados Unidos y Canadá a fines de la década del 60, que le permitió tomar contacto directo con la escena under norteamericana. Asimismo, la radio boliviana Chuquisaca dio impulso a estas experiencias. Hasta 1963, las emisoras de radio tenían programación musical dirigida a un público adulto. Radio Chuquisaca fue pionera en el continente en el desarrollo del formato de radio juvenil y en la difusión del rock. Ese mismo año, su joven directora, Mercedes Camacho, incorporó un programa diario dedicado a grupos de música locales. A partir de 1967, la radio comenzó a producir espectáculos de jóvenes músicos nacionales e internacionales, a pesar de ser criticada por difundir música extranjera. Hacia 1968, llegaron Los Iracundos y Los Gatos, de Argentina y Los Daltons, de Perú, que hicieron giras por el territorio boliviano, iniciativas promovidas desde Chuquisaca que, en octubre de 1972, en plena dictadura banzerista, organizó en el Predio Los Pinos de la Paz el concierto de Tawantinsuyo, que convocó a miles de jóvenes.
Así como la contracultura norteamericana incidió tanto en la experiencia boliviana como en la argentina –aunque también en otros países latinoamericanos[iii]–, también el espíritu del Mayo Francés y la nueva izquierda atravesaron estas prácticas, que intentaron rescatar la libertad, la no violencia y la crítica a la sociedad capitalista de consumo así como a todo régimen totalitario.
Articular redes de solidaridad en contextos de dictadura
En Bolivia, el levantamiento militar del 21 de agosto de 1971, apoyado por Argentina, Brasil y secretamente por EEUU llevó al poder al entonces coronel Hugo Banzer Suárez, representante local de la Doctrina de Seguridad Nacional y del Plan Cóndor. Dicha dictadura, que se extendió hasta 1978, tuvo un profundo carácter represivo, aplicando el terrorismo de Estado mediante persecuciones y asesinatos a estudiantes, dirigentes políticos, sindicales, y periodistas. El gobierno de facto clausuró las universidades y creó el Consejo Nacional de Educación Superior, mediante el cual modificó el estatuto universitario, cercenando los derechos de sus estudiantes. De esta forma, en 1974, se eliminó el cogobierno y la autonomía universitaria y, de esta manera, se prohibió a los estudiantes el desarrollo de actividades políticas (Justo, 2007).
Muchos jóvenes universitarios quedaron excluidos y comenzaron a reunirse en otros espacios como plazas, cines, teatros, bares, bibliotecas, y domicilios particulares. Afines a la lectura, la escritura, la pintura, el cine, el teatro, priorizaron la necesidad del encuentro y la producción colectiva, lo que generó numerosas iniciativas experimentales:
Comenzamos a juntarnos, teníamos encuentros en El Prado, con alcohol y poesía […] se originó un acercamiento y comunicación entre los distintos grupos y manifestaciones. Trabajábamos con métodos artesanales, experimentales por no contar con dinero […]. Para los que nos quedamos en Bolivia fue el momento más creativo, más político, porque tomábamos las plazas, las calles con performances, con obras de teatro, con arte experimental, con video experimental. (Ugalde, 2016. Entrevista de Alicia Dios).
Para estos grupos culturales, se creaba un espacio de expresión y contención en un momento de ruptura del lazo social. Dicho espacio permitía construir y visibilizar nuevos sujetos colectivos en plena dictadura, desafiando la censura a partir de iniciativas colectivas y artísticas que, en ese contexto, cobraron una dimensión política.
Por su parte, el terrorismo de Estado en Argentina (1976-1983) significó el despliegue de mecanismos de disciplinamiento que implicaron represión, prohibiciones, censuras y desapariciones forzadas de personas. Como producto de ello, los movimientos contraculturales argentinos experimentaron un repliegue hacia lo privado y lo local, como lo que sucedió con el grupo ligado a la revista Antimitomanía, que se “refugió” en San Miguel y otras localidades del noroeste del Gran Buenos Aires. Como mencionamos, en el caso argentino, la influencia ejercida por el movimiento contracultural norteamericano fue producto de viajes e intercambios epistolares fluidos entre Miguel Grinberg y otros referentes. A nivel global, la generación contracultural o underground se gestó en el marco de una serie de acontecimientos que Grinberg enumeraba retrospectivamente:
Fueron los años de la Beatlemanía, las comunidades internacionales, el rock progresivo, las (anti) universidades libres, el movimiento pacifista contra el conflicto en Vietnam, el poder negro, los hippies, la psicodelia, la migración de gurúes asiáticos hacia Occidente, el festival de Woodstock, la internacional Situacionista, el Mayo Francés, la primavera de Praga, el teatro del absurdo, la poesía visionaria, el misticismo profético, la bossa nova, las nuevas “olas” del cine europeo y de las Américas, Astor Piazzolla, los sacerdotes para el Tercer Mundo, la “nueva izquierda” y mucho más (Grinberg, 2004: 8).
El rescate de la nueva izquierda permitía proponer la liberación de sociedades “enfermas” por el colonialismo. Como referente de esta corriente –y movimiento–, Herbert Marcuse[iv] criticó la sociedad de consumo, proponiendo la necesidad de cambio y la apelación a la imaginación. Tanto en Estados Unidos, Europa y América Latina, estos movimientos presentaron varios elementos en común, tales como la crítica al capitalismo y al autoritarismo, el rescate del pacifismo, la libertad de pensamiento, la protección del medio ambiente así como el cuestionamiento al orden social establecido y a la lógica tradicional de los partidos políticos.Grinberg retomó de la filosofía del movimiento under postulados como la libertad, la crítica a la ideología del industrialismo que regía el mundo y a la organización jerárquica de la política en la sociedad capitalista (Grinberg, 2007).
Algunos rasgos de este movimiento cobraron una significatividad particular en el contexto dictatorial. Por citar un ejemplo, antes de Mutantia, Grinberg escribió en otras revistas under producidas en dictadura. En sus artículos, destacó, de estas publicaciones, su potencial para desarrollar experiencias independientes –del mercado, de los grandes medios y de la cultura oficial– y rescatar la libertad como valor.
Como señalamos, un rasgo significativo y vital fueron los agrupamientos de jóvenes con inquietudes vinculadas a la música, la escritura y otras iniciativas durante estos regímenes dictatoriales. En el caso de Bolivia, se fueron generando espontáneamente encuentros y redes de contención que se encontraban guiadas por el deseo humano de revitalizar la palabra y generar instancias de comunicación, aunque a escala micro. El hecho de que fuera espontáneo y no planificado era un modo de preservación. Así lo planteaba Gastón Ugalde:
Con el cierre de la universidad, muchos jóvenes nos replegamos a espacios en donde se organizaban encuentros de lectura y escritura, y donde durante varias horas seguidas nos entregábamos –a la manera de los beatniks– a una especie de catarsis personal y colectiva, exteriorizando vivencias profundas, lo cual nos proporcionó una identidad colectiva. (Ugalde, 2016. Entrevista de Alicia Dios).
La estrategia para vencer el terror imperante tomó la forma de convocatorias espontáneas que circulaban muchas veces difusamente –de boca en boca– que, a su vez, fueron comprendidas como actos de libertad. En ambos países, estos grupos vivenciaron la experiencia de comunidades o cofradías. Debido al contexto opresivo, un conjunto de actividades gestadas en lo micro cobró dimensión política, al irrumpir en el espacio público y proponer otra forma de interacción.
En el caso de Argentina[v], con el fin de desplegar tácticas de preservación y cuidado frente a la censura y represión, se fueron articulando espacios comunes, tales como el Grupo Alternativo de Trabajo Antimitomanía –GATA–, conformado alrededor de la revista homónima. La formación de estos colectivos posibilitó crear redes de solidaridad a partir de las cuales se organizaron encuentros de poesía, recitales, discusiones sobre condiciones de publicación de las revistas y la búsqueda de posturas comunes frente a la censura. Se crearon diferentes propuestas, como jornadas de poesía o recitales, basadas en la necesidad de generar canales de expresión. Grinberg señalaba la naturaleza de estas prácticas: “Yo fui parte de un movimiento que no organizaba nadie, se daba. Era espontáneo” (Grinberg, 2017. Entrevista de las autoras). En ese movimiento se encontraban las revistas Mutantia y Anitmitomanía. Cabe aclarar que no todos los colectivos editoriales y artísticos se ubicaron en esta zona que se reconocía en el under, aunque varios pudieron conformar un conjunto de experiencias más amplias de disidencia y resistencia a la cultura oficial. En todos los casos, ellas consistieron en tácticas tendientes a recuperar la voz y romper con lógicas de aislamiento y disgregación.
Modos de apropiación del espacio público y espacios de sociabilidad
En ambos países, la conformación de diferentes redes implicó gestar espacios de expresión y contención en un momento de desintegración social y la vez, significó una forma de irrumpir en la ciudad. En Bolivia, el grupo en torno a la revista Luz Ácida organizó los Recitales Mágicos, que fueron encuentros con el público que combinaron la lectura de poemas, canciones y escenificaciones teatrales. Estos recitales fueron germen de incipientes performances de poetas y artistas plásticos[vi]. Los Recitales Mágicos fueron una oportunidad para proclamar ideas y lanzarlas de una manera directa y contundente. Se acompañaban de proyecciones de diapositivas o de cortos, o pequeñas puestas en escena donde se utilizaban máscaras. Un elemento importante fue una pequeña piedra, ubicada en el escenario y traída de Tiwanaku –sitio arqueológico en las afueras de La Paz–, que simbolizaba el rescate de la cultura de los pueblos originarios.
Como antecedente de la revista, editada en 1974, el grupo Luz Ácida realizó su primera manifestación en un espacio público en 1972 con un periódico mural titulado Cuarentena[vii], expuesto en la fachada de un local de venta de discos sobre la Avenida 6 de Agosto en La Paz. En una vitrina, cada periódico mural incluía periódicamente poesías, dibujos, collages, y en alguna ocasión, mechones de cabello de sus integrantes, que habían sido cortados compulsivamente por las fuerzas policiales: “Durante la dictadura, ser joven era delito. Existía acoso sobre los universitarios y estudiantes, que eran considerados ‘drogadictos marihuaneros’, te cortaban el pelo y la barba a la fuerza” (Torres Peñaloza, 2010 [b]. Entrevista a Armando Urioste). El mural Cuarentena se expuso varios meses, hasta que un número que incluía referencias al papa y al libro del Apocalipsis motivó su censura.
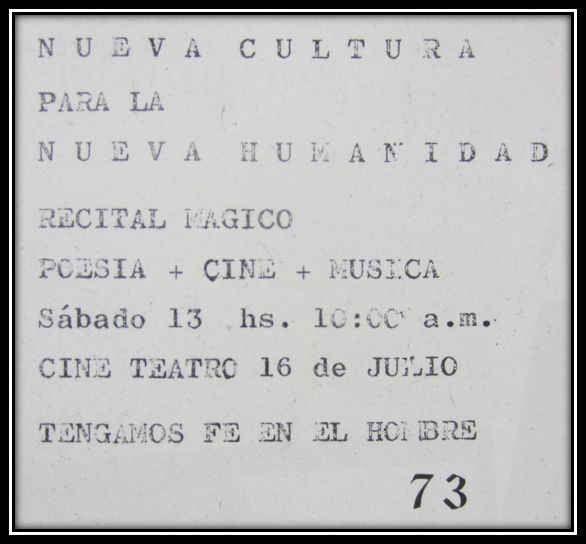
Imagen 1. Convocatoria para los Recitales Mágicos en La Paz, 1973
Así como Grinberg se volcó a programas de rock, a partir de 1973, en Radio Municipal de Buenos Aires, el grupo Luz Ácida participó de propuestas radiales desde 1972, como el programa Cuarentena, que se emitía por Radio Universo[viii]. Años después, crearon el programa Barricada Mágica en Radio Chuquisaca, donde primó la poesía y el rock.
Estas acciones revelaban un estado de efervescencia y la ciudad se fue transformando en un ámbito propicio para ser ocupado lenta e imperceptiblemente, lo que configuró nuevas relaciones entre los sujetos y el espacio público. En un contexto de repliegue, hacer un programa radial, recorrer la ciudad y producir encuentros significaba un modo de desafiar el poder y su lógica de atomización social. Lo constataban los paseos en el Prado los domingos, la confluencia espontánea en el atrio de la UMSA y las discusiones en un bar marginal o periférico como “El Averno”. Sorprende ver la heterogeneidad de lugares de la ciudad de La Paz por donde los jóvenes del grupo Luz Ácida circulaban para “provocar” sus encuentros. La artista plástica Martha Cajías[ix] resumía esta vivencia en relación a la apropiación de la ciudad como espacio de sociabilidad:
Otra cosa muy importante en esa época era la búsqueda de nuestro espacio, de la ciudad. Sopocachi como barrio, pero también se iba a Lloleta, al Alto de las ánimas, eran lugares muy centrales en nuestras vidas, era recuperar espacios: ir a los cerros, a Pampajasi, a cementerios clandestinos o al cementerio general, lugares que eran muy especiales para la ciudad, así como el mismo hospital general (…). Siempre estábamos por calles como la Buenos Aires o lugares de la ciudad, los cerros, se iba mucho a los miradores, al Killi Killi. En resumen, como una profunda, una sincera búsqueda de la ciudad, de nuestros espacios. (Torres Peñaloza, 2010 [b]. Entrevista a Marta Cajías).
Recorrer la ciudad y recuperar la palabra se fueron transformando así en formas espontáneas de interacción en la calle. Como muestra de esto, también hemos mencionado el concierto de Tawantinsuyo, el mítico recital realizado en octubre de 1972 en plena dictadura. Realizado al aire libre en el predio Los Pinos de La Paz, fue el último concierto organizado por Radio Chuquisaca al que asistieron miles de personas:
Los jóvenes que concurrieron jamás olvidarán, nunca más se organizó algo así. Viajábamos mucho, y te relacionabas con artistas de distintas regiones de Bolivia. Por ejemplo, en los Festivales de Chuquisaca, se juntaban orureños, chuquisaqueños, más la presencia paceña. En ese festival de Tawantinsuyo se mezclaron awayos, ponchos indios, pelo largo, rock, sonoridades autóctonas, en una suerte de trasgresión y reivindicación juvenil de identidad distinta. Esa sensibilidad hizo que se acercaran a los pueblos originarios, a lo andino -quechua, aymara- por contacto directo y al rescate de la música boliviana. (Ugalde, 2016. Entrevista de Alicia Dios).
Por su parte, entre 1979 y 1982, la revista Antimitomanía organizó seis encuentros. Cada uno se denominó Recital de Poesía y Música y tuvo lugar en el Centro Estudio San Miguel, en el Salón de Actos del Colegio Nacional y Comercial y también en una casa de Retiro de esa localidad. Asimismo, la revista Mutantia organizó en 1980 un Encuentro Interamericano de Antología Poética en Buenos Aires y, en 1981, un encuentro denominado La Cultura del Futuro. También generó un ámbito de intercambio en la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias que tomó la forma de charlas sobre rock y cultura subterránea. En 1982, el grupo de Grinberg creó Multiversidad de Buenos Aires, un espacio –universidad múltiple– dedicado a la formación en temáticas afines a la revista, que para Grinberg significó la posibilidad de “transformar la vida y cambiar la sociedad”.
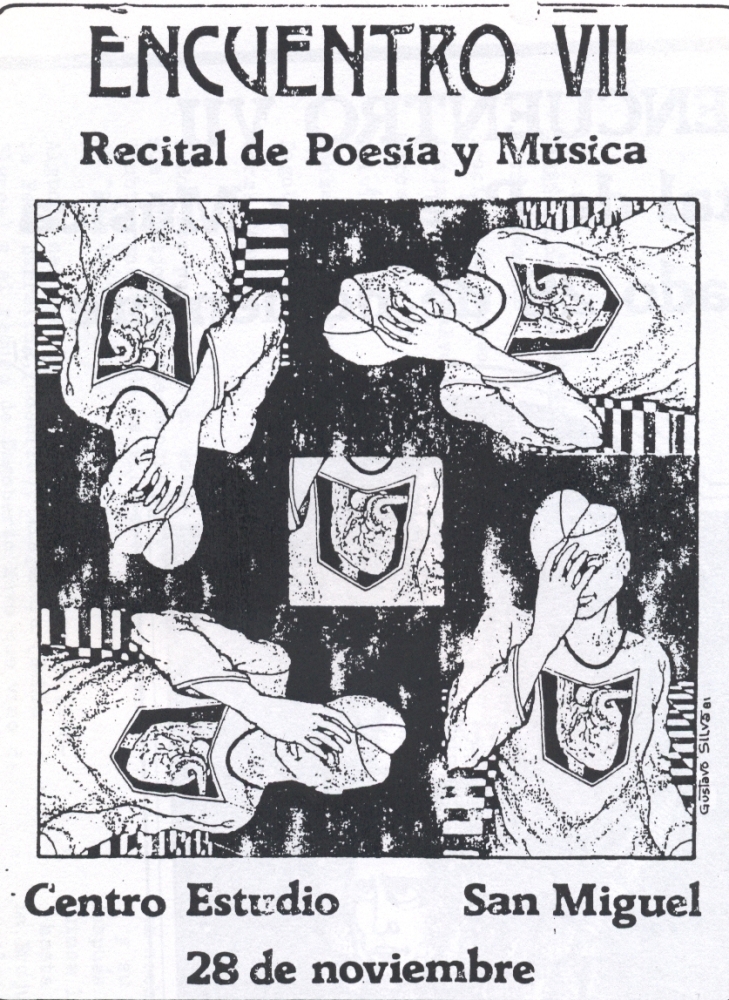
Imagen 2. Encuentro Antimitomanía, 1981
A su vez, la revista Propuesta (Quilmes, 1977-1980), organizó un Festival de rock en Racing Club de Avellaneda el 21 y 22 de septiembre de 1978, en el marco de los Ciclos de rock para la Juventud, al que asistió el grupo Almendra, entre otros. En la Ciudad de Buenos Aires tuvo lugar el festival BA ROCK IV (Buenos Aires Rock) en 1982. Otros lugares emblemáticos fueron La Casona de Iván Grondona y el Bar de la Poesía en San Telmo, donde se organizaron ciclos de charlas sobre música y literatura. Otra propuesta surgió de las Peñas de Ulises, promovidas desde la revista subterránea homónima –editada Buenos Aires entre 1978 y 1980–, con propuestas literarias y teatrales. Allí tenían lugar ciclos de conferencias sobre Oscar Wilde, Baudelaire y Pablo Neruda. Por último, la revista Signo Ascendente (Buenos Aires, 1980-1982) organizó una exposición surrealista con textos y pinturas, en abril y mayo de 1983, en el espacio Solo Verde de Buenos Aires.
Tanto en Bolivia como en Argentina, la ciudad se fue tornando un ámbito propicio para crear espacios de sociabilidad. Un conjunto de iniciativas como las mencionadas, se propusieron, aunque en forma espontánea, transitar la ciudad y recorrer el espacio público[x]. Se fueron expandiendo experiencias fragmentadas, dispersas y a la vez, vitales, convocantes, que permiten trazar un mapa de prácticas que se fueron multiplicando a pesar del contexto de opresión.
Las revistas y sus temas
En la ciudad de La Paz, los primeros años de la década de 1970 fueron prolíficos en publicaciones. Frente a la falta de libertades, esas revistas brindaron la posibilidad de expresarse a diferentes grupos o colectivos, cada una siguiendo su propio estilo. Entre ellas, se encontraban Papel Higiénico, revista de contracultura dirigida por Humberto Quino[xi]; Trasluz, dirigida por Jaime Nisttahuz[xii]; Dador, revista de crítica, narración y poesía, y Humus literario, estas dos últimas también dirigidas por Quino. Se destacaron, además, Camarada Mauser, dirigida por el poeta Jorge Campero[xiii]; y las publicaciones alternativas SOMA y La Palidez. Así como en el caso argentino, muchos de los colaboradores participaron en más de una revista, muestra de los fluidos intercambios entre los grupos. Se producía de forma independiente y autogestiva –aunque con escasos recursos– y en algunos casos, clandestinamente. Por lo general, eran mimeografiadas y pocas veces, como en el primer número de Luz Ácida, se logró hacer una impresión offset.
La revista Luz Ácida surgió como iniciativa del grupo homónimo a principios de 1974. En sus páginas se incluyeron poemas, relatos breves, dibujos y fotografías de sus autores. También dio lugar a iniciativas teatrales experimentales, como el caso de AKUA, escrita en 1973 por Rulo –seudónimo de Rodolfo Asbún–, centrada en un enfrentamiento “ridiculizado” entre la izquierda y la derecha. Desde la publicación, proponían una forma de vida basada en la no violencia y en la crítica a la sociedad de consumo, inspirada en la cultura beat norteamericana[xiv]. Otro rasgo de la revista, que nos remite a la apropiación de la contracultura, fue la revitalización de ciertas propuestas de experimentación poética como fenómeno grupal. Diego Torres Peñaloza (2010[a]), también editor de la revista, planteaba que no buscaban hacer literatura de consumo ni literatura “a secas”, sino decir la verdad, no sólo a través del lenguaje poético, también mediante el teatro, la música, la danza, el cuento y desde luego, a través de ellos mismos, con una actitud ante la vida coherente en todos sus aspectos.
En la tapa de su segundo número, podía verse la foto del vientre de una mujer embarazada con un titular que atravesaba oblicuamente la imagen., con la palabra PRASADAM, un vocablo de origen hindú que significa ofrenda. Este número estuvo imbuido de un clima reflexivo y espiritual que tomaba como inspiración a la figura de Carola, integrante del grupo, a punto de dar a luz a su hija Estrella. Predominaban fotografías de su cuerpo desnudo, poemas alusivos al origen de la vida -como el titulado “He paladeado tu piel”-, collages y fotomontajes que remitían al ser, al tiempo, al ser humano y su plenitud. La vida y el cuerpo de la mujer también aparecieron como tema, y representados visualmente, en revistas como Antimitomanía o Mutantia.
En Argentina, estas revistas mencionadas se reconocieron como parte del movimiento underground. Del intercambio con Miguel Grinberg, surgió Antimitomanía en 1974, cuya segunda edición o refundación sucedió en 1979, en el contexto de la última dictadura. Su director, Daniel Serra comentaba que Grinberg les había hecho llegar las colecciones de Eco Contemporáneo y Contracultura –antecesoras de Mutantia–. A principios de los años 1970, los poetas Luis Aguirre y Daniel Serra eran adolescentes que leían colectiva y ávidamente las colecciones de Miguel Grinberg. Fue así como la influencia de la cultura underground los llevó a realizar su propia publicación desde 1974. En septiembre de 1979, se editaba el nº 1 de Antimitomanía de la segunda época (el n.° 12 de la primera época). En la primavera de 1981, su editorial rescataba los valores de la contracultura, planteando el equilibrio entre el ser y el mundo, el cuidado del medio ambiente, la defensa de la libertad y la crítica a las condiciones de sometimiento de la sociedad:
Deseamos continuar tanto la conquista del cosmos interno como la del externo para ser señores de lo creado. Pero aclaremos bien: señores, no esclavos: señores solidarios, no ególatras que corren desesperadamente detrás de verdes signos de pesos y que no ven más allá de sus narices y acaso ni siquiera a estas pues la tienen llenas de humo y sus miradas son turbias como las aguas de algún río contaminado (Antimitomanía, 1981).
Antimitomanía criticó el individualismo, señaló la necesidad de un equilibrio “cósmico” y jerarquizó un tipo de arte vinculado con lo under, que cuestionó los valores de la sociedad capitalista tales como el dinero y la alienación. Editada en el noroeste del conurbano bonaerense –en las localidades de Bella Vista y San Miguel–, la revista retomó la cultura hippie, proponiendo una filosofía basada en la no violencia. Para sus creadores, mientras que la idea de “mitomanía” remitía a la palabra “muerta”, la idea de “antimitomanía” remitía a la palabra viva, que intentaba romper con mitos para llegar a la “verdad”. Como señalamos anteriormente, el grupo organizó varios encuentros de Música y Poesía en la zona de San Miguel entre 1979 y 1982, a los que concurrieron poetas de distintas provincias y países limítrofes. En un contexto de opresión política y cultural, los encuentros significaron tomar la palabra, rescatar la libertad y dar cuenta de un impulso vital que permitió conformar redes de poetas y músicos.
Por su parte, Mutantia, dirigida por Miguel Grinberg y surgida en 1980, fue una publicación editada en forma de libro y perteneciente a un circuito más institucionalizado, que contó con distribuidores en kioscos tanto en Ciudad de Buenos Aires como en otras provincias del país. Tanto Mutantia como Antimitomanía pertenecieron a Alternative Press Syndicate –Indo U/APS– una red que nucleó varias experiencias de publicaciones underground a nivel global.
Una modalidad que asumió Mutantia –que también estuvo presente en Antimitomanía– fue la Carta Abierta como modo de interpelación al lector-ciudadano –así como los manifiestos en el caso de Bolivia–. Por esta razón, se publicaron cartas abiertas a los “ciudadanos del planeta agua”, que invocaron el cuidado de los recursos naturales y a la “juventud acosada”, en la que se cuestionaba la forma en que se había interpelado a los jóvenes desde viejas estructuras e instituciones sociales.
El primer número de Mutantia reprodujo una declaración de Thomas Merton que cuestionaba la violencia del sistema. La declaración, acompañada por imágenes de fuerzas represivas, señalaba su crítica a la tortura, en un momento en que el régimen militar argentino implementaba un plan sistemático de desapariciones, tormentos y represión:
Aquel que es torturado se ve reducido a una condición en la cual la naturaleza habla en lugar de la libertad, en lugar de la conciencia. Habla el dolor, no la persona. La tortura es el instrumento de aquellos que temen la personalidad, temen la responsabilidad y desean autoconvencerse una y otra vez de que la personalidad en realidad no existe. (Merton, 1980: 27).
La revista rescató la música beat y la poética de Luis Alberto Spinetta, Manal y Tanguito. Además de Antimitomanía y Mutantia, una variedad de revistas se ubicó en el universo “subte”, como Signo Ascendente, Ulises y Propuesta, anteriormente mencionadas. En 1979, Miguel Grinberg escribió en Propuesta, donde colaboraba, una nota dedicada al análisis del rock nacional. En un contexto dictatorial, reflexionaba sobre la situación de este movimiento, advertía sobre la disolución de algunas bandas y el exilio de otras. Frente a esto, planteaba que, si bien el panorama era complejo así como lo eran las condiciones de creación, esa misma situación dejaba sentadas las bases para refundar el rock. Grinberg rescataba del rock su búsqueda de nuevas formas y por eso también reivindicó el tropicalismo de Caetano Veloso.
Un párrafo aparte merece el universo de experiencias musicales vanguardistas gestadas en América Latina, en particular, en Argentina y Bolivia. La trayectoria del grupo boliviano Wara, nos permite advertir rasgos experimentales y disruptivos en el contexto de la dictadura banzerista. Wara rescató la tradición y a su vez, manifestó tensiones con el pasado. Surgido en 1972, fusionó rock y folklore y algunas de sus letras se fundaron en la novela “Raza de Bronce”[xv] y en el manifiesto del Partido Indio[xvi], lo que evidenciaba la búsqueda de una identidad propia y comprometida con la realidad boliviana. El grupo convivió con comunidades indígenas, aprendiendo sobre su cultura y estudiando la riqueza musical del altiplano, lo que quedó reflejado en el tema “Realidad” de su álbum Inca (1973)[xvii]. Wara compuso canciones en las que combinó estilos musicales diferentes, a partir de la utilización tanto de instrumentos electrónicos como autóctonos, tales como, quenas, charangos, tarkas, zampoñas y bombos. El grupo incorporó las melodías del altiplano y las armonías pentatónicas del rock. En cuanto a intercambios, Wara viajó a Argentina y se vinculó con el grupo argentino Arco Iris, que compuso “Mañanas campestres” y otros temas que reivindicaron la relación con la naturaleza y el paisaje. Ambos grupos compartieron su interés por la fusión entre folk y rock, incursionando posteriormente en el rock sinfónico y asimismo, sus integrantes vivieron en comunidad como forma de experimentación.
En relación a las publicaciones en uno y otro país, también encontramos muchos rasgos comunes. Ambas experiencias condensaron las ideas e inquietudes de grupos culturales. A su vez, las cartas abiertas o manifiestos, presentes en las experiencias, funcionaron como declaraciones programáticas a partir de las cuales cada grupo cultural revelaba su identidad.
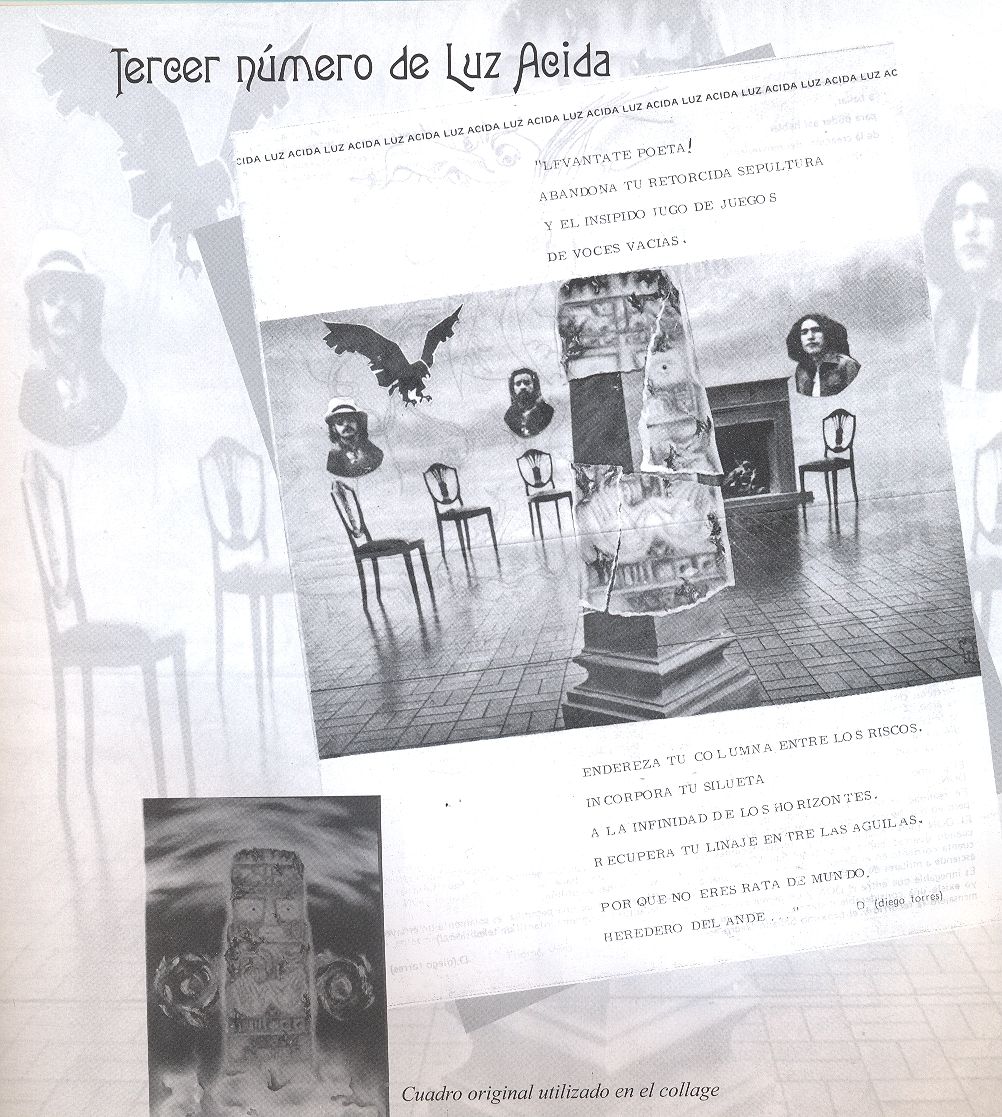
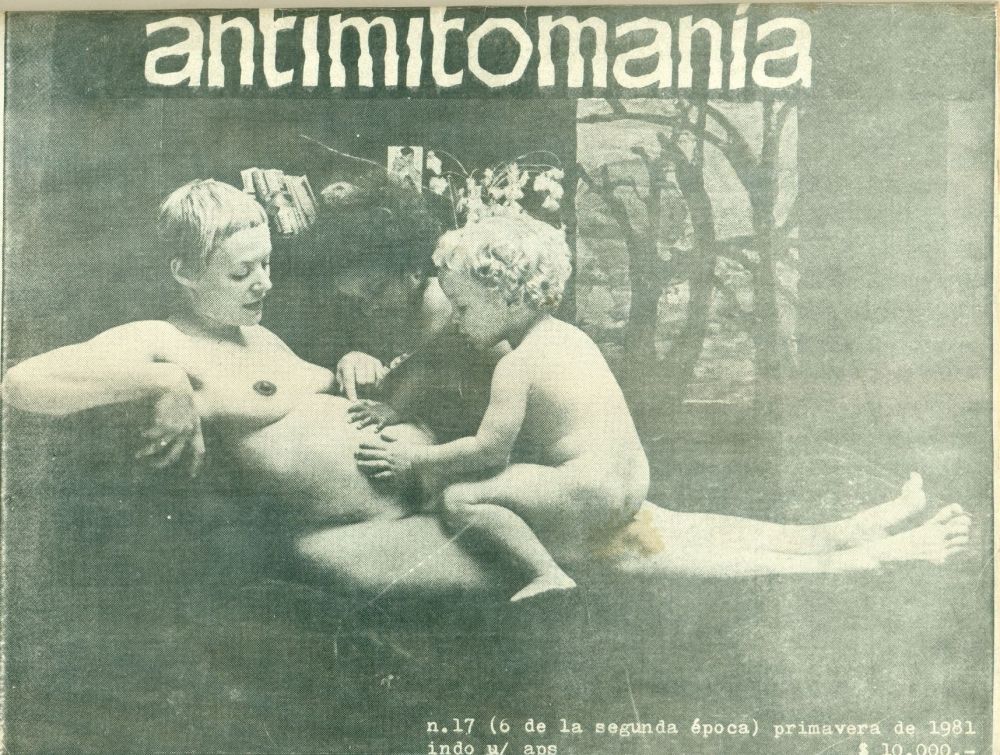
Imagen 4. Revista Antimitomanía 17. Primavera de 1981
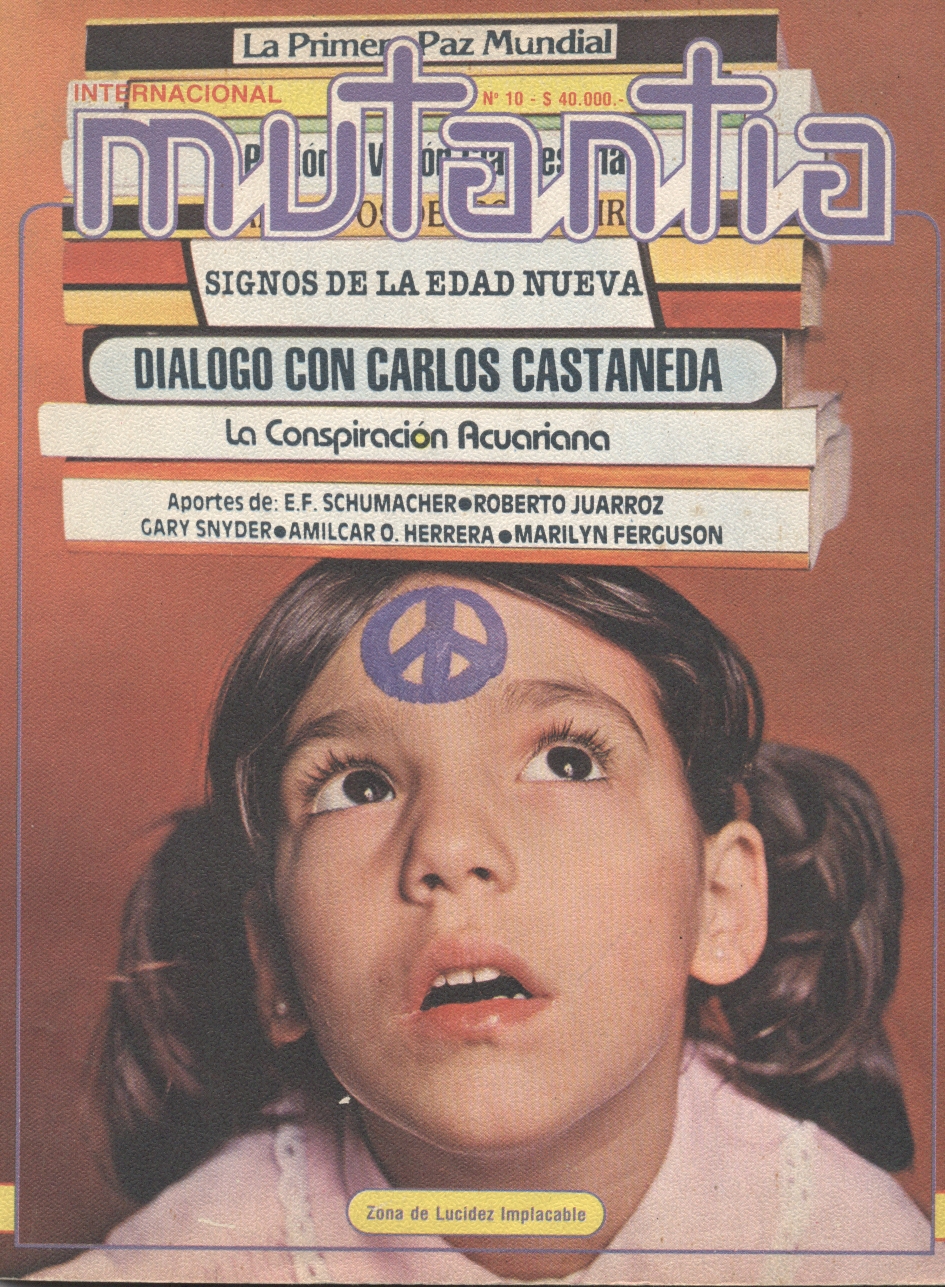
Imagen 5. Revista Mutantia 10. 1981
Apropiaciones locales: Under, andesground y sus cruces y especificidades
En Bolivia, el grupo Luz Ácida eligió una nueva denominación, a partir de 1976, que incorporó el elemento andino. El “ande” –“anti” en quechua– fue un término que refirió a la cordillera, a lo andino y, en particular, al “cobre” de su composición. Como forma de rescatar esa tradición, el grupo pasó a autodenominarse Luz Ácida/Ande Filosofal, dando inicio a una nueva etapa. Con esta denominación ampliada, sus integrantes pretendían expresar lo que significaba ser un habitante de las tierras altas, rodeado de cumbres nevadas, revalorizando así, la cultura de la antigua ciudad de Tiwanaku. El rescate de la cultura ancestral estuvo siempre presente en sus prácticas. El Recital Mágico de octubre 1976, organizado por el grupo en el Paraninfo –explanada de la UMSA–, incluyó poemas, imágenes y un despliegue teatral con ecos surrealistas y del teatro del absurdo. Los actores se desplazaban por el escenario, cubiertos de máscaras andinas y portando antorchas, dando volteretas y corriendo por la platea mientras se leían poemas, se proyectaban diapositivas de cuadros y se escuchaba música grabada, de manera que el recital adquiría la funcionalidad de un acto ritual. El concierto se hizo en nombre de “los suicidados y mutilados por esta sociedad y el de todos los mutantes del Ande”. Como se señaló, el símbolo de ese recital fue una piedra traída de las ruinas de Tiwanaku, ubicada a un costado del escenario[xviii]. El elemento surgido de la tierra, estuvo presente como reivindicación de la naturaleza, concebida como fuerza vital y de transformación pero a su vez, como preocupación por dar cuenta del conflicto entre culturas. Otra operación que evidencia el interés por visibilizar el choque cultural, es posible de advertir en una de las tapas de la revista. En el último número de la revista Luz Ácida (1975), la tapa incluyó el poema “¡Levántate Poeta!”, de Diego Torres:
¡Levántate poeta!/Abandona tu retorcida sepultura/y el insípido jugo de juegos/de voces vacías/Endereza tu columna entre los riscos/Incorpora tu silueta/a la infinidad de los horizontes/recupera tu linaje entre las águilas/Porque no eres rata de mundo/Heredero del Ande (Torres Peñaloza, 2010 [a]: 23).
Se exhibían así, elementos de la naturaleza como los riscos y a su vez, su filosofía ancestral. El diseño de tapa de ese último número presentaba un fotomontaje que combinaba frases del poema con una imagen de un pequeño obelisco neoclásico del siglo XVIII, símbolo de la cultura europea, cubierto por fragmentos dispersos y desordenados de un monolito. De manera metafórica, el procedimiento permitía exhibir las tensiones y superposiciones entre la cultura europea y una cultura andina, “desgarrada” y desvalorizada por la cultura occidental. Es este un elemento muy significativo de la experiencia boliviana, que intentó recuperar los rastros de una cultura andina desmembrada por una cultura impuesta, intentando recuperar así una mirada crítica del colonialismo europeo.
En Argentina, el under reivindicó la naturaleza y basó su identidad en la crítica a la sociedad de consumo. Retrospectivamente, Grinberg describía esa experiencia underground o contracultural experimentada en Argentina: “no apuntábamos al cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación” (Grinberg, 2004:7). Por el contrario, se proponían un cambio el modo de existencia a partir de la promesa de otra realidad cotidiana y esto quedó reflejado en las publicaciones y en la crítica a toda forma de institucionalidad.
A pesar de encontrar muchos diálogos y cruces, Grinberg nunca supo de la experiencia boliviana. Solo encontramos algunas conexiones entre grupos de rock y folk. La percepción de los protagonistas de la escena boliviana, remitía a un “destiempo” o “atraso” respecto de lo ocurrido en la experiencia argentina.
Para muchos de nosotros, Argentina era un referente. Especialmente para los bolivianos, Argentina era el vínculo que se tenía con la corriente del Atlántico. Mucho más importante que la paulista o la brasilera, la de Río o Sao Paulo. La corriente del Pacífico, Chile y Colombia, mayormente, porque Perú, Ecuador y Venezuela casi no existían, eran paralelos a nosotros como culturas encerradas en sí mismas. Y obviamente la comunicación, a nosotros nos llegaba (Federico Fellini, por ejemplo), tres años después que a ustedes, o cuatro años después. Lo mismo sucedía con la información escrita, los libros y catálogos. (Ugalde, 2016. Entrevista de Alicia Dios).
La crítica argentina-colombiana Marta Traba (2005 [1973]) intentó sistematizar tensiones a la hora de pensar las diferencias entre lo que ella denominó, áreas abiertas y cerradas. La autora resaltó la diferencia entre culturas “encerradas” –o entre montañas– y aquellas más cercanas al Atlántico, cuya ubicación geográfica permite interconexión, comunicación, mayor interacción entre el adentro y el afuera, intercambios globales y deslocalizaciones. De esta manera, es posible reconocer la especificidad de ciertos grupos contraculturales en la región andina en cuanto a la recuperación y valorización de su cultura ancestral. El término nativo ande permite arrojar luz sobre estas experiencias que rescatan la cultura andina y lo que se llamó el ande filosofal, que en otra región andina como Perú, recibió la denominación de andesground[xix]. Ambos conceptos –ande filosofal y andesground– sintetizan un rasgo fundamental vinculado con el rescate de la cultura andina y asimismo, combinan una multiplicidad de experiencias vinculadas con la vanguardia y la contracultura. Esto aparece como tensión y conflicto en las prácticas narradas, traducido como desgarramiento, fragmentación y conflicto.
Conclusiones: pensar continuidades desde la desconexión
Aunque fueron desconocidas entre sí o presentaron conexiones fragmentadas, la experiencia boliviana y la experiencia argentina compartieron varios rasgos en común. El contexto opresivo opera como principal factor en el que se enmarcaron estas prácticas.
En Argentina, la contracultura surgió en la década de 1960 y en la última dictadura, adoptó características particulares, como la reivindicación de la libertad, que se manifestó en prácticas como el rock y las revistas subterráneas. Por su parte, la contracultura en Bolivia surgió y se consolidó durante la década de 1970. Ambas comparten la necesidad de conformar movimientos que recuperaron distintas formas de expresión. A su vez, tuvieron en común la “contaminación” dada por viajes –de integrantes de estos grupos culturales como Ugalde o Grinberg– a Estados Unidos, que significaron encuentros con la contracultura.
En ambos casos, resulta relevante observar la posibilidad que presentaron estas prácticas de influenciarse sin conocerse, es decir, de estar conectadas indirectamente. Acontecidas en el marco de regímenes totalitarios, tomaron lo under como un instrumento para generar condiciones de expresión y expandir otros medios de comunicación. Otro rasgo común se relaciona con la escritura de cartas abiertas y manifiestos, concebidos como formas de intervenir colectivamente. Algunos cruces y conexiones dispersas, merecen seguir siendo estudiados. Tal es el caso del vínculo de intercambio musical entre los grupos Wara y Arco Iris.
Nos interesa señalar algunas diferencias que se fueron dando en las experiencias en uno y otro país. Por un lado, la contracultura en Bolivia revela la coexistencia de elementos contraculturales y de la cultura de los pueblos originarios. Dicho rasgo permitió exhibir mezclas y tensiones. En la experiencia argentina, este conflicto no aparece problematizado como tópico, al menos no con la profundidad y visibilidad que se le asignó desde la experiencia boliviana.
Por otro lado, en el caso de Bolivia y Perú, la contracultura surgió de la mano de grupos ligados al mundo universitario. En Argentina, en cambio, nació de movimientos no ligados directamente a la universidad sino a grupos culturales más amplios de poetas, músicos, ecologistas y periodistas especializados en literatura y rock.
Por todo lo expuesto, es importante reparar en aquello que funcionó como percepción de los participantes de estas experiencias: el contraste entre el cosmopolitismo de Buenos Aires frente a la presencia de cultura andina en la experiencia boliviana. La fuerza de la montaña, como pared, barrera o protección contrasta con la mirada hacia el Atlántico. El paisaje y sonidos del altiplano contrastan con la llanura. En un lado, el océano que abre al contacto global con otras ciudades. En el otro, el ande filosofal, que refiere a un habitante de tierras altas, rodeado de montañas, que cobijan frente a lo externo y que brindan la posibilidad de mirar adentro de la propia cultura andina y explorarla, recuperando así la historia de los pueblos originarios y concibiéndolos como sujetos de la historia.
BIBLIOGRAFÍA
Dios, A. y Margiolakis, E. (2019). Un descubrimiento llevaba a otro descubrimiento. Entrevista a Miguel Grinberg. El Ojo. Revista de avistaje político, 11 (pp. 65-80).
Grinberg, M. (2004). La generación V. La insurrección contracultural de los años 60. Buenos Aires: Emecé Argentina.
Grinberg, M. (2009). Memoria de los ritos paralelos. Recuperado (13-03-2020) de: http://www.miguelgrinberg.blogspot.com.ar/2011/02/el-corno-emplumado-un-verdadero.html
Justo, L. (2007). Bolivia: la Revolución derrotada. Buenos Aires: Ediciones RyR.
Margiolakis, E. (2016) La conformación de una trama de revistas culturales subterráneas durante la última dictadura cívico-militar argentina y sus transformaciones en postdictadura. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Buenos Aires: Planeta
Torres Peñaloza, D. (2010 a) Los años ácidos 1972-1992: artes plásticas, cine experimental, teatro, poesía. La Paz: Fundación Hivos.
Torres Peñaloza, D. (2010 b) Los años ácidos 1972-1992: artes plásticas, cine experimental, teatro, poesía. [CD-ROM]. La Paz: Fundación Hivos.
Traba, M. (2005) [1973]. Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-1970. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Williams, R. (2008). Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad. Buenos Aires: Nueva Visión.
Zolov, E. (2002). Introducción. En Rebeldes con causa. (pp. 13-38). México: Norma.
Corpus de revistas
Editorial (Primavera 1981). Antimitomanía, 17 (6 de la Segunda Época), pp. 2-3.
Grinberg, M. (04/1979). La cultura sin respuesta. Propuesta, 15, pp. 4-8.
Merton, T. (06-07/1980). Verdad y violencia. Mutantia, 1, pp. 13-27.
NOTAS
[i] Luz Ácida editó tres números. El primero en febrero de 1974, el segundo en octubre de ese mismo año y el tercero, en noviembre de 1975.
[ii] Eco Contemporáneo se editó entre 1961 y 1969. La revista Contracultura -continuidad de Eco Contemporáneo- fue publicada en los últimos meses de 1970. Después de 4 números, dejó de editarse debido a que Grinberg se volcó Radio Municipal de Buenos Aires en 1973.
[iii] En el caso mexicano, Eric Zolov (2002) describe, el fenómeno surgido en ese país después de la derrota del movimiento de 1968, señalando algunos rasgos, que podrían ser comunes con otras experiencias latinoamericanas. Describe un conjunto de prácticas de rebelión alrededor del rock y la canción latinoamericana de protesta, las cuales desafiaron los valores de sus padres y la legitimidad de organizaciones políticas: “No se puede separar el 68 mexicano del contexto global, que incluye no sólo las revueltas estudiantiles en Checoslovaquia, Francia, los Estados Unidos y otros países, sino también un repertorio emergente –compartido mundialmente– de imaginería, slogans, moda y música que vinculaban las luchas de los jóvenes psicológicamente, ya que no de manera material” (Zolov, 2002: 32).
[iv] Herbert Marcuse (1898-1979) fue un filósofo alemán miembro de la Escuela de Frankfurt. En El hombre unidimensional, escrito en 1964, planteó postulados que fueron reapropiados por la nueva izquierda.
[v] Aclaramos que estos agrupamientos también tuvieron lugar en ciudades argentinas.
[vi] Se llevaron a cabo en el auditorio de la Biblioteca Municipal –entre 1971 y 1973–, en el Cine Teatro 16 de julio, en el Paraninfo de la UMSA –entre 1975 y 1976– y en el teatro Modesta Sanjinés de La Paz.
[vii] Cuarentena fue también el primer nombre que tuvo este grupo. Refería a que los valores de esta civilización quedan declarados en cuarentena por haberse comprobando que atentan contra el hombre.
[viii] Allí se leían poemas que se intercalaban con “antipropagandas” que parodiaban anuncios comerciales.
[ix] Martha Cajías (1958-2012) es una artista plástica que rescató la cultura andina y sus técnicas, como el telar. Estudió arte en la Facultad de Arquitectura y Arte en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
[x] El trayecto desde el centro de La Paz a Sopocachi, se realizaba caminando en ese momento. Recién desde hace pocos años, el teleférico conectó el Alto con el centro. Respecto de Buenos Aires y el conurbano, el trazado de sus calles y sus servicios públicos (tren, subterráneo y colectivo), permitieron desplazamientos, recorridos y una conexión fluida.
[xi]Humberto Quino (La Paz. 1950) fue un poeta, fundador de Camarada Mauser y director de varias publicaciones: Humus literario, Dador, Papel higiénico, El sueño de la razón.
[xii] Jaime Nisttahuz (La Paz, 1942) fue poeta, periodista, novelista, cuentista y crítico cinematográfico.
[xiii] Jorge Campero fue un poeta boliviano, nació en Tarija en 1953, vive y trabaja en La Paz.
[xiv] Antes de editar la revista, en 1972 el grupo escribió un manifiesto titulado “Bolivia Joven y la superación del hombre”, publicado en Última Hora, proponiendo la negación de la primacía de los valores materiales.
[xv] La novela “Raza de Bronce”, de Alcides Arguedas, es considerada la primera pieza literaria de carácter indigenista. Se denuncian en ella las vejaciones y humillaciones que padecía el pueblo indígena boliviano. Es una trágica historia de amor entre dos jóvenes aymaras.
[xvi] Fue concebido como manifiesto de un pueblo y de una cultura oprimida y silenciada.
[xvii] Parte de la canción dice: “Hermano, ama tu raza/Cobriza tu piel es hermosa/Hermano, vive tu historia/No imites culturas extrañas/Adora tu raza de bronce”, planteando así una crítica al colonialismo.
[xviii] En paralelo, Grinberg utilizó una piedra encontrada en las Cataratas del Iguazú para dar nombre a su grupo Reducto de la Flor Solar, que luego fue adoptado por la agrupación La Cofradía de la Flor Solar.
[xix] La idea de lo andesground surgió de Kloaka, un grupo contracultural peruano de la década de 1980, gestado como movimiento artístico literario, en el contexto de una convulsionada sociedad peruana.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE ESCÁNDALOS MEDIÁTICOS EN ARGENTINA: UN ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LAS REPRESENTACIONES DE LA CORRUPCIÓN EN EL SITIO WEB DEL DIARIO CLARÍN. Keila Raitzin
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.14 Olavarría ene./dic. 2020
artículo inédito
LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE ESCÁNDALOS MEDIÁTICOS EN ARGENTINA: UN ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LAS REPRESENTACIONES DE LA CORRUPCIÓN EN EL SITIO WEB DEL DIARIO CLARÍN
Recibido 19/05/2020
Aceptado:2/06/2020
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2322
Keila Raitzin: Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, (UBA) Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.[1]
RESUMEN
Algunos autores señalaron que, desde 2012, el Grupo Clarín recurrió a la lógica de la denuncia y el escándalo en torno al tema de la corrupción como parte de una estrategia en su enfrentamiento con el gobierno kirchnerista. Nuestro objetivo es indagar en este sentido mediante un estudio exploratorio sobre la evolución de las representaciones de la corrupción en el sitio web del diario Clarín entre la segunda presidencia de Cristina Kirchner (2011-2015) y el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Nuestras observaciones indican que desde 2015 se produjo una profundización de la instrumentalización de los escándalos de corrupción, en el marco de un sistema mediático polarizado y cada vez más desbalanceado en favor del polo antikirchnerista. La intención de fondo es aportar evidencia empírica al debate abierto sobre el rol político de los medios en Argentina y, más ampliamente, en las democracias latinoamericanas, y participar de una discusión teórica global que ha puesto en cuestión los postulados normativos del modelo liberal de periodismo en diversos contextos nacionales y regionales.
Palabras clave: medios - política - escándalos de corrupción
ABSTRACT
THE INSTRUMENTALIZATION OF MEDIA SCANDALS IN ARGENTINA: AN EXPLORATORY STUDY ON THE REPRESENTATIONS OF CORRUPTION ON THE DIARIO CLARÍN WEBSITE Some authors pointed out that, since 2012, Grupo Clarín resorted to the logic of the complaint and the scandal around the issue of corruption as part of a strategy in its confrontation with the Kirchner government. Our objective is to investigate in this sense through an exploratory study on the evolution of the representations of corruption on the website of the Clarín newspaper between the second presidency of Cristina Kirchner (2011-2015) and the government of Mauricio Macri (2015-2019). Our observations indicate that since 2015 there has been a deepening of the instrumentalization of corruption scandals, within the framework of a polarized and increasingly unbalanced media system in favor of the anti-Kirchner pole. The underlying intention is to contribute empirical evidence to the open debate on the political role of the media in Argentina and, more broadly, in Latin American democracies, and to participate in a global theoretical discussion that has questioned the normative postulates of the liberal model of journalism in various national and regional contexts.
Keywords: media - politics - corruption scandals
INTRODUCCIÓN
Desde la perspectiva del modelo liberal de periodismo -asociado tanto histórica como teóricamente con el mundo anglosajón- los medios de comunicación tienen una función de accountability vertical fundamental para la democracia (Przeworski, Stokes, Manin, 1999). La influencia de este modelo ha sido tal que a nivel global suele predominar la idea normativa de que los medios y sus periodistas deben asumir una posición crítica del poder en general y, en particular, del gobierno de turno (Albuquerque, 2019). De aquí nació la metáfora de los medios como watchdog (perro guardián) (Schudson, 2018).
En este trabajo ponemos en discusión esta expectativa como regla general e incuestionable. Los medios pueden efectivamente desempeñar un rol virtuoso para la democracia. Pero asumir como punto de partida que en todos los casos y circunstancias lo hacen (o lo harán) como si esa fuera su propia naturaleza puede llevar a confusiones.
En esta línea, buena parte de la bibliografía que ha estudiado la relación entre gobiernos y medios en América Latina durante lo que se conoce como el ciclo progresista alrededor de la primera década y media del siglo XXI (Kitzberger, 2012, 2016; Bizberge y Goldstein, 2014; Albuquerque, 2019; Feres Júnior, 2017; Schuliaquer, 2017) ha permitido complejizar el posicionamiento de los medios respecto al sistema político en la región y, de hecho, analizarlos en tanto actores políticos, poniendo en cuestionamiento la supuesta objetividad que le asigna el modelo liberal a la profesión periodística y sobre la que se sustenta su auto percibida autoridad para ejercer como vigilante del poder establecido.
En lo que respecta a los estudios sobre el rol de los medios en relación con el problema de la corrupción, el modelo liberal también es el que ha guiado buena parte de la bibliografía. La idea central tiende a ser que los medios, a través del control que ejercen sobre el poder, contribuyen a reducir la corrupción (Brunetti y Weder, 2003). No obstante, otras investigaciones han analizado la problemática de la cobertura mediática de escándalos de corrupción desde miradas alternativas, con el objetivo de dar cuenta de las particularidades nacionales o regionales, tratando de superar el sesgo liberal o anglosajón (Mancini, 2018).
Nuestro trabajo pretende generar aportes en esta línea para el caso argentino. Con el objetivo general de identificar qué factores influyen en la cobertura de escándalos de corrupción, llevamos a cabo un estudio exploratorio sobre la evolución de las representaciones de la corrupción en el sitio web del diario Clarín entre la segunda presidencia de Cristina Kirchner (2011-2015) y el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Otros autores señalaron que, desde 2012, el Grupo Clarín recurrió a la lógica de la denuncia y el escándalo como parte de una estrategia en su enfrentamiento con el gobierno (Schuliaquer, 2017). Ésta consistió en la coordinación de sus múltiples espacios gráficos y audiovisuales en torno al programa de televisión Periodismo Para Todos, el cual se dedicó principalmente a investigar supuestos hechos de corrupción del kirchnerismo (Carlón, 2016).
Nos proponemos indagar en torno a esta observación e identificar sobre todo cuál ha sido la evolución de dicha estrategia a partir del cambio de gobierno en 2015, ya que a primera vista, al seguir las noticias de los últimos años, se evidencia una continuidad. Incluso parece haberse producido una profundización de la lógica de la denuncia y el escándalo, extendida hacia todo el campo mediático y ya no sólo a las empresas de la principal corporación del sistema, el Grupo Clarín, en un contexto de una marcada polarización asimétrica en el mapa de medios del país, como describiremos más adelante.
En definitiva, la intención es aportar evidencia empírica al debate abierto sobre el rol político de los medios en Argentina y, más ampliamente, en las democracias latinoamericanas ya que si bien aquí nos enfocamos en un caso nacional, el desempeño de los medios en relación con la política puede encontrar paralelos en otros países de la región. Y, en general, intentamos también participar de este modo de una discusión teórica global que ha puesto en cuestión los postulados normativos del modelo liberal de periodismo en diversos contextos.
Para eso, en primer lugar, describiremos nuestro marco teórico y plantearemos el problema de investigación. Luego, presentaremos los resultados del trabajo exploratorio a partir de la identificación de algunos aspectos de la evolución de las representaciones de la corrupción en el sitio web de Clarín desde la asunción de Macri como presidente en 2015. Por último, desarrollaremos algunas reflexiones finales y presentaremos futuras líneas de investigación.
MARCO TEÓRICO
En el campo de la ciencia política ha sido profundamente estudiado el desarrollo de una creciente crisis de la representación a nivel global, que ha contribuido a que a partir de los 80 los partidos políticos y otras estructuras tradicionales fueran reemplazadas cada vez más por otras instancias de mediación, como los medios de comunicación (Manin, 1998; Sartori, 1998). Esto ha llevado a hablar de un fenómeno de mediatización de la política en buena parte del mundo.
Con la mirada puesta en las democracias establecidas de Occidente, Thompson (2000) denominó política de confianza a la situación en la cual, en este contexto de debilitamiento de las identidades partidarias, ha avanzado una tendencia a prestar atención cada vez más a las características personales de los líderes y de su reputación. Según el autor, esto ha llevado a que los escándalos mediáticos sean usados con frecuencia para atacar a rivales políticos.
Inspirado en este texto, Mancini (2018) incorporó el concepto de instrumentalización para referirse a la lógica prevaleciente en la cobertura de escándalos de corrupción en las llamadas democracias nuevas o de transición de Europa, en las que las condiciones para que los escándalos mediáticos sean utilizados más para atacar a oponentes que para buscar la transparencia del sistema son todavía más marcadas. En estos casos, las identidades partidarias son profundamente débiles, hay una gran volatilidad electoral, el aparato institucional aún se encuentra en disputa y, por lo tanto, los medios suelen actuar como canal principal de comunicación entre la sociedad civil y la política. Bajo estas condiciones, dice el autor, la lógica de la instrumentalización no aparece como una tendencia cada vez más frecuente sino que se desarrolla de forma sistemática, al punto de identificarse lo que llama “assassination campaigns” (Mancini, 2018: 3081).
En el caso de Argentina, también se ha observado el fenómeno global de crisis de la representación, pero con algunas particularidades. Aquí, el debilitamiento de las identidades partidarias, sumado a los efectos de las políticas de corte neoliberal sobre la economía y la sociedad, se tradujo en un clima de impugnación ciudadana de la clase política en general, que alcanzó su punto máximo en el estallido de 2001 (Mauro, 2014).
En este contexto emergió la figura de la gente, término con el que se ha pretendido englobar a los sectores no identificados ni con los partidos ni con los movimientos sociales (Mauro, 2014), aunque no por eso inactivos en el espacio público (Cheresky, 2012). Y, en el plano del sistema partidario, surgió un nuevo formato de organización estructurada en torno a líderes personalistas. El avance de los medios también contribuyó a la centralidad de este tipo de liderazgos, ya que supuso la adaptación de los políticos a la lógica del espectáculo, caracterizada entre otras cosas por una tendencia hacia la personalización (Aruguete, 2013).
La confluencia de estos factores, en el marco de la transición democrática a partir de 1983, llevó a la conformación en Argentina de un tipo de periodismo de investigación que, como supuesto representante de la voz de la gente, se enfocó en denunciar la corrupción política, lo que dio lugar a una creciente predominancia de una lectura moral de la política la cual, durante la década del 90, llegó a convertirse en hegemónica (Vommaro, 2008).
De este modo, se construyó una cultura periodística dominante que puede definirse como “una combinación entre un periodismo de denuncia y un periodismo de opinión” (Schuliaquer, 2017: 128); y los escándalos de corrupción, como herramienta de degradación moral de los denunciados, se convirtieron en un rasgo distintivo del funcionamiento político en el país (Pereyra, 2013).
En síntesis, durante la década del 90 en Argentina, el creciente alejamiento de la ciudadanía y los políticos -como parte de una tendencia global de crisis de la representación-, la instalación de los medios como la voz de la gente -en el marco del fenómeno también internacional de mediatización de la política-, y con el agravante de la crisis socioeconómica local -cuyos efectos se hicieron cada vez más notorios e insostenibles hacia la denominada crisis de 2001- funcionaron como condiciones que fomentaron en Argentina la instrumentalización de los escándalos de corrupción, en el sentido de utilización de la lógica de la denuncia y el escándalo en los medios para atacar a rivales políticos.
¿Cómo evolucionaron las condiciones de la instrumentalización en el nuevo siglo? Cuando Néstor Kirchner asumió como presidente en 2003 de la mano de una facción del Partido Justicialista (PJ), lo hizo desde una posición de gran debilidad. Debía no sólo gobernar un país todavía devastado por la crisis socioeconómica sino también consolidar su liderazgo tras obtener tan sólo el 22% de los votos, en el marco de un profundo clima de rechazo a la política y de una alta fragmentación de las dirigencias.
Ya en los inicios de su mandato, consiguió constituir un electorado poselectoral, expresado como estado de la opinión pública a través de los sondeos (Cheresky, 2004). Pero también, en el mediano y largo plazo, los gobiernos kirchneristas -con Néstor Kirchner primero (2003-2007) y Cristina Kirchner después (2007-2015), aunque con particularidades en cada etapa- lograron recuperar la legitimidad de la política y reconstruir el vínculo representativo (Mauro, 2014), al punto tal de configurar una nueva identidad política, la “identidad kirchnerista” (Montero y Vincent, 2013: 123).
A pesar de que algunos autores destaquen la permanencia de los dos partidos tradicionales, el PJ y UCR, como principal rasgo de estabilidad del sistema partidario argentino (Malamud y De Luca, 2016), la emergencia del kirchnerismo en tanto identidad tuvo consecuencias no solo en el orden institucional sino también en el plano de la disputa política más general.
La construcción del kirchnerismo en tanto identidad tuvo como contracara la reconfiguración de los espacios de centro derecha y derecha del país (Schuttenberg, 2014). No obstante, la falta de una propuesta capaz de articular de forma exitosa en elecciones presidenciales a los sectores enfrentados al gobierno hacia casi el final de los 12 años de kirchnerismo, cuando se conformó la alianza de Cambiemos (integrada por Propuesta Republicana, la UCR y la Coalición Cívica), provocó que se privilegiaran otras arenas de disputa política por sobre la electoral (Mauro, 2015), como la arena mediática.
La conflictiva relación entre el kirchnerismo y los medios ha sido ampliamente analizada por diversos autores. Ya sea como parte del ciclo político abierto por el ascenso de gobiernos de izquierda o centroizquierda en América Latina a principios del siglo XXI (Kitzberger, 2012), o de una propensión de los gobiernos caracterizados como populistas (Waisbord, 2013), o de una combinación de tendencias globales y regionales con tradiciones históricas locales (Vincent, 2017) el kirchnerismo, sobre todo a partir del quiebre producido por el conflicto agrario de 2008 (Kitzberger, 2016), llevó adelante una política de enfrentamiento con los grandes medios de comunicación. Ésta no se limitó al cuestionamiento de su rol político en general ni al señalamiento específico de la principal corporación, el Grupo Clarín, como rival político central, sino que incluyó también prácticas de comunicación directa y políticas de regulación.
La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la guerra judicial que siguió para su aplicación finalmente incompleta, la asignación discrecional de la pauta oficial, la creación de medios y la crítica cotidiana de las líneas editoriales y de la pretensión de objetividad del periodismo fueron algunas de las acciones más contundentes.
La confrontación llegó a ser definida como una disputa por la legitimidad de la representación de la ciudadanía (Schuliaquer, 2017), que a su vez trajo como consecuencia la conformación de un marco de polarización en el que la mayoría de los medios pasó a jugar un rol político de acuerdo a su posición frente al gobierno (Schuliaquer y Vommaro, 2014), lo que llevó a hablar de un modelo de periodismo binario (Vincent, 2017), que abarcó no sólo a los medios sino a los propios periodistas, que también tendieron a ubicarse en uno de los dos polos.
Bajo estas condiciones, se observó un retorno de la lógica de la denuncia y el escándalo, que había caracterizado al periodismo de los 90, pero ahora como parte de la estrategia introducida por el Grupo Clarín en su disputa con el gobierno a partir de la segunda presidencia de Cristina Kirchner. En este nuevo contexto, la polarización actuó como sesgo en las investigaciones, por lo que puede hablarse de un watchdog selectivo (Schuliaquer, 2017).
¿Cómo continuó esta situación a partir de la victoria de la coalición de centroderecha liderada por Mauricio Macri en 2015, una vez que el kirchnerismo pasó a la oposición?
Ya desde el primer mes de su mandato, Macri se dispuso rápidamente a desarmar el conjunto de regulaciones del sistema mediático y el tipo de relación entre política y medios que habían caracterizado al gobierno anterior. Su política fue llevada a cabo mediante una retórica modernizadora pero con un marcado “afán conservacionista y restaurador” (Becerra, 2016: 2), a favor de las necesidades de los principales grupos del sector.
Por lo tanto, la polarización del sistema mediático heredada continuó pero de forma desbalanceada: mientras el polo antikirchnerista se expandió, el kirchnerista se redujo. Esto derivó en una sobre representación de la agenda oficialista (Baldoni y Schuliaquer, 2020). Como veremos más adelante, uno de los elementos centrales de esta sobre representación estuvo marcada por la asimetría en la cobertura del tema de la corrupción.
A continuación, presentamos la metodología empleada en nuestro trabajo exploratorio sobre la evolución de las representaciones del tema de la corrupción en el sitio web de Clarín entre la segunda presidencia de Cristina Kirchner y el gobierno de Mauricio Macri.
METODOLOGÍA
Para los fines de este trabajo, nos centramos únicamente en el Grupo Clarín, como principal actor del sistema mediático argentino y por su protagonismo en la disputa entre las grandes corporaciones y el gobierno kirchnerista, contexto en el cual fue identificado como principal impulsor de una estrategia de instrumentalización en un entorno polarizado.
En particular, nos enfocamos en los contenidos sobre corrupción publicados en el sitio web del diario entre el 10 de diciembre de 2011 y el 9 de diciembre de 2019.
El recorte temporal abarca al segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner, a partir del cual se ha identificado el inicio del despliegue coordinado de una estrategia de watchdog selectivo en torno al tema de la corrupción, como parte de la disputa entre el Grupo Clarín y el gobierno. Pero también incluye a la presidencia de Mauricio Macri, en función del objetivo de analizar la evolución de las representaciones de la corrupción a partir del cambio de signo en el gobierno en 2015 y a lo largo de los cuatro años de administración macrista, durante la cual el kirchnerismo se posicionó como principal fuerza de oposición y Cristina Kirchner siguió gravitando como potencial articuladora de una alternativa para las elecciones de 2019.
Elegimos el portal, primero, porque éste además de incluir las notas que se publican en la edición impresa del diario, incorpora contenidos propios y levanta temas surgidos en los diversos espacios audiovisuales del conglomerado que en muchos casos no llegan al papel, por lo que consideramos que puede resultar más representativo de la supuesta acción coordinada del Grupo Clarín, especialmente en el marco de un sistema cada vez más caracterizado por la hibridez, es decir, por la interacción entre medios tradicionales y nuevos o renovados (Chadwick, 2017).
Segundo, porque el sitio web ofrece la posibilidad de realizar búsquedas por tema, lo que facilita la recolección de notas sobre corrupción a lo largo de ocho años de forma retrospectiva y objetiva, en el sentido de que el criterio utilizado para seleccionar los artículos no es, en este caso, de la investigadora sino del propio portal.
Así, al introducir el término corrupción en el buscador por tema disponible en el sitio web de Clarín, los resultados arrojan diversas etiquetas que contienen dicha palabra y que permiten visualizar todas las notas publicadas y archivadas en torno al tema de la corrupción, según la propia clasificación realizada por el medio. Al realizar nuestra búsqueda, pudimos ver entre los resultados que las dos etiquetas más relevantes en términos de cantidad de artículos eran Corrupción y Corrupción K (Ver Anexo - Figura 1).
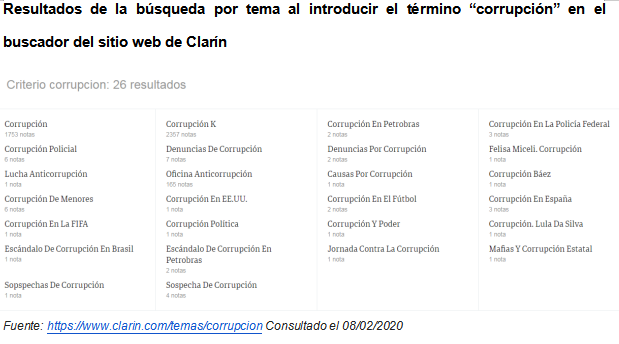
Una vez recogidas las notas, nuestras unidades de análisis, las clasificamos según los siguientes criterios: período (gobierno de Kirchner o de Macri), sección (Política, Mundo, etc.) y tema/etiqueta (Corrupción, Corrupción K, Otros).
A partir de estas clasificaciones, evaluamos: 1) la curva de crecimiento de la cobertura sobre el tema a lo largo de todo el período; 2) la proporción entre el tratamiento de hechos de orden nacional o internacional y el tipo de corrupción más frecuentemente tratada; 3) y, finalmente, analizamos la marcada asimetría entre la atención prestada a casos que involucran a actores políticos de diverso signo.
RESULTADOS Y ANÁLISIS
La evolución de las representaciones de la corrupción entre fines de 2011 y de 2019
Al introducir el término corrupción en el motor de búsqueda del sitio web de Clarín que permite buscar notas por tema, hemos conformado un corpus compuesto por 4110 publicaciones que se corresponden con dicho criterio durante el período estudiado.
La primera observación es que la gran mayoría de estas notas se publicaron durante el gobierno de Macri. En total fueron 3357 (84,58%). Sólo las 612 restantes (15,42%) son de la etapa precedente (Ver Anexo - Gráfico y Tabla 1).
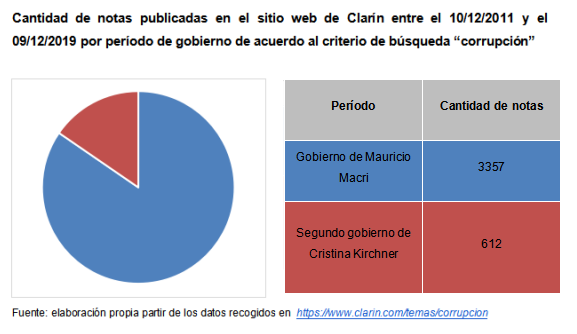
La curva de crecimiento de la cobertura sobre el tema de la corrupción indica un considerable aumento a partir del cambio de gobierno con picos en junio de 2016 (114 notas), luego entre julio y noviembre de 2017 (613 en total en esos 5 meses) y alcanzando el máximo nivel de cobertura en agosto de 2018 (426 notas solo en ese mes) (Ver Anexo - Gráfico y Tabla 2).

En segundo lugar, vale mencionar cómo ha sido la proporción entre el tratamiento de hechos de orden nacional o internacional, para lo cual observamos la distribución de las notas según la sección en la que fueron publicadas. La diferencia es notoria, ya que 2814 (68,47%) corresponden a la sección Política. En Mundo registramos 440 notas (10,71%). Si consideramos que algunas de las otras secciones como Policiales, Economía y Sociedad suelen publicar información sobre cuestiones locales, dado que las noticias internacionales tienen su espacio específico y diferenciado, podemos considerar que cerca del 90% de las notas sobre corrupción relevadas estuvieron vinculadas con casos de orden nacional más que internacional o de otros países. A su vez, queda en evidencia que la corrupción que más tratamiento ha tenido ha sido la corrupción política o que al menos involucra a actores del escenario político (Ver Anexo - Gráfico y Tabla 3).
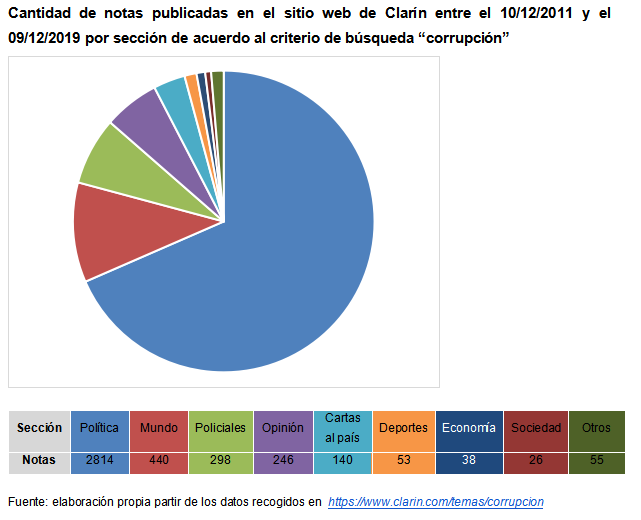
En tercer lugar, cabe destacar que durante todo el período unas 2393 notas aparecen bajo el tema Corrupción K (56,60%); 1576, bajo Corrupción (37,28%); y el resto, que suman 259 (6,13%), figuran bajo alguna otra de las etiquetas, significativamente menos relevantes en términos de cantidad de notas (Ver Anexo - Gráfico y Tabla 4).
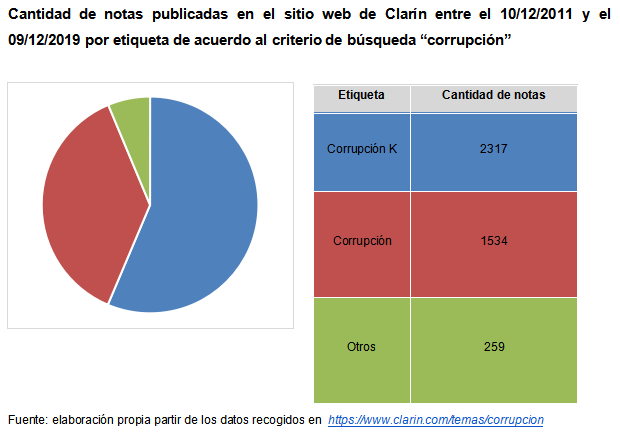
Algunos interrogantes a partir del concepto de instrumentalización
A la luz de estos datos puede decirse que el diario Clarín le ha asignado un nivel elevado de prioridad al tema de la corrupción política en su agenda.
Ahora bien, hay dos cuestiones notables a destacar. Por un lado, el incremento de la cobertura a partir del cambio de gobierno. Y, por otro lado, la marcada presencia de notas sobre casos que involucran a referentes kirchneristas o a la propia líder de esa fuerza.
De hecho, Clarín creó el tema Corrupción K para agrupar dichos casos. Si bien esta etiqueta ya se utilizaba durante el kirchnerismo, fue a partir de la asunción de Macri que se empezó a emplear de forma sistemática y se llegaron a publicar 2317 notas bajo esa clasificación, lo que representa un número mucho mayor que el del resto de las notas con la etiqueta más general de Corrupción y de otras menores en términos de cantidad de artículos.
A primera vista, podría pensarse que con el cambio de gobierno se produjo una especie de destape de las supuestas irregularidades e ilícitos cometidos durante la gestión kirchnerista, en un contexto en el que el nuevo gobierno planteó al tema de la corrupción como una de sus prioridades de agenda, y que Clarín y los medios en general asumieron su rol de watchdog, aunque de forma predominante frente a la administración anterior dadas las circunstancias de ola de denuncias contra ex funcionarios.
Es sabido que en Argentina hay una tendencia de la Justicia a avanzar en casos de corrupción contra funcionarios una vez que dejan sus cargos y no mientras los ejercen[2], lo que explicaría en parte la desproporción en las representaciones de la supuesta corrupción kirchnerista y la de otras fuerzas políticas, incluso el propio gobierno de turno, ya que efectivamente varias causas fueron abiertas o tomaron impulso una vez que el kirchnerismo pasó a formar parte de la oposición.
No obstante, algo que llama especialmente la atención es la escasa cantidad de notas enfocadas en Mauricio Macri como actor principal dentro de nuestro universo de análisis, dado que a lo largo de sus cuatro años de gobierno hubo efectivamente varios hechos, denuncias o sospechas que lo involucraron en asuntos que podrían haberse abordado como escándalos de corrupción, como las repercusiones locales de la investigación internacional conocida como los Panamá Papers o las maniobras llevadas a cabo para tratar de condonarle al Grupo Macri la deuda de Correo Argentino S.A., por mencionar algunos.
¿Fueron estos casos abordados por el diario Clarín? ¿Por qué no los vemos representados en nuestro universo de análisis? Para responder a estas preguntas, hicimos una búsqueda específica para cada uno de los asuntos mencionados y lo que encontramos fue que, si bien recibieron tratamiento, las notas al respecto no fueron publicadas bajo la etiqueta de Corrupción ni de ningún otro tema/etiqueta que contenga dicha palabra.
Esto no sólo es un indicio del enfoque desigual de la cobertura sobre supuestos hechos de corrupción en términos cualitativos (de encuadre, por ejemplo) sino que también tiene consecuencias a posteriori ya que las etiquetas con las que son archivadas las entradas en un sitio web condicionan luego los resultados que aparecen cuando uno realiza una búsqueda en Google u otro buscador.
En resumen, podemos afirmar que la desproporción observada en la cobertura entre casos que involucran a figuras kirchneristas y no kirchneristas, por lo tanto, no responde únicamente a la gran cantidad de investigaciones llevadas adelante por la Justicia una vez que el kirchnerismo dejó el gobierno sino a la manera en la que el sitio web de Clarín ordenó la información tratada, sistemáticamente etiquetando a las notas sobre corrupción kirchnerista bajo el tema de Corrupción o Corrupción K y a las notas sobre corrupción de otros espacios políticos, como el gobierno de turno o el propio Macri, con otro tipo de etiquetas no asociadas a ese fenómeno.
Esto abre la necesidad de complejizar el análisis y abordar el problema de la cobertura mediática de escándalos de corrupción ya no desde la premisa general de que la propia razón de ser de los medios es la búsqueda de la verdad y, por lo tanto, de que detrás de sus investigaciones sobre corrupción está la búsqueda de la transparencia del sistema político, sino desde la mirada alternativa que ofrece el concepto de instrumentalización.
Aquello no implica cuestionar los casos de corrupción en sí ni la necesidad de la ciudadanía de informarse al respecto sino tratar de comprender determinadas características destacadas de la cobertura a partir de la consideración de ciertas particularidades propias de la relación entre el sistema político y el sistema mediático y de diversos elementos coyunturales de la dinámica de la disputa política en el país en cuestión.
En nuestro caso de estudio sobre el sitio web de Clarín identificamos dos tipos de factores que han influido en la cobertura de escándalos de corrupción entre fines de 2011 y de 2019.
Por un lado, se encuentran los factores de tipo histórico-estructural, vinculados con el rol asumido por los medios de comunicación en tanto actores en el contexto de crisis de la representación política durante la década de 1990, pero sobre todo después del estallido de 2001; con el desplazamiento de la disputa política hacia los medios en tanto arena de conflicto, ante la incapacidad de ciertos sectores político-partidarios para reconstituir el vínculo representativo; y con la cultura periodística dominante que se moldeó al calor de dichos procesos.
Por otro lado, se destacan los factores de tipo coyuntural, relacionados con las estrategias dinámicas que los distintos actores fueron asumiendo en la propia disputa política, que llevaron a un enfrentamiento directo entre el Poder Ejecutivo y el principal conglomerado de medios del país, que condujo al desarrollo de un watchdog selectivo en un entorno mediático altamente polarizado y crecientemente desbalanceado a partir del cambio de signo en el gobierno.
CONCLUSIONES
El modelo liberal de periodismo surgió a partir del estudio de lo que se denomina Norte Global. Sin embargo, se constituyó como referencia hegemónica en todo el mundo. En América Latina en general y en Argentina en particular esto ha llevado a la falta de herramientas conceptuales y analíticas que permitan comprender el modo en que se desarrollan diversos fenómenos vinculados con la relación entre el sistema político y el sistema mediático. La cobertura de escándalos de corrupción política es uno de ellos.
En este sentido, la influencia del modelo anglosajón ha sido tal que casi no se pone en duda que una de las tareas primordiales del periodismo sea la de investigar ilícitos o irregularidades del gobierno. Esta es la lógica bajo la cual se ha conformado la cultura periodística dominante en la Argentina, que puede definirse como una combinación entre periodismo de denuncia y de opinión, y que ha marcado sobre todo al periodismo de investigación desde la vuelta de la democracia en los 80.
Un periodismo de investigación que, en un contexto de debilitamiento de las identidades partidarias, posicionó a los periodistas cada vez más como representantes de la voz de la gente, categoría que engloba a una masa ciudadana difusa, desvinculada tanto de los partidos como de los movimientos sociales, pero no por eso ajena o inactiva en la escena pública.
Durante la década del 90, algunos periodistas que construyeron su carrera en este marco y bajo estos criterios llegaron incluso a disputar con los políticos la legitimidad de la representación de la ciudadanía. El tema de la corrupción se instaló en la agenda mediática a través de la lógica de la denuncia y el escándalo y la política pasó a ser interpretada casi exclusivamente desde una lectura moral.
Bajo estas condiciones, el debilitamiento de las identidades partidarias y la creciente mediatización de la política observados a nivel global se expresaron en Argentina a través del avance de un rechazo generalizado a la política por parte de la sociedad. Esto alcanzó su punto máximo a fines de 2001, cuando ante una crisis socioeconómica sin precedentes como producto de las políticas neoliberales estalló una intensa movilización social que puso en juego la estabilidad del sistema político como nunca antes desde la vuelta de la democracia en 1983.
Pese a que el sistema logró reponerse, la reconstitución de la representatividad de la política fue desigual. Mientras los gobiernos kirchneristas lograron reconquistar a ciertos sectores de la sociedad a partir de la construcción de una identidad propia mediante la reivindicación de las luchas contra el neoliberalismo, la oposición político-partidaria se mostró incapaz durante varios años de conformar una alternativa articulada que pudiera representar a los sectores enfrentados al gobierno. Esto propició que la disputa política se desplazara a otras arenas de conflicto, como la mediática, situación que quedó en evidencia en 2008.
Esta particularidad de la dinámica política nacional coincidió a su vez con el avance de una tendencia de los gobiernos de izquierda y de centroizquierda de la región a cuestionar el rol político de los medios. En este contexto, la presidenta Cristina Kirchner se enfrentó con las grandes corporaciones mediáticas del país pero, especialmente, con el Grupo Clarín.
Por parte del gobierno, las acciones incluyeron tanto prácticas de comunicación directa con la ciudadanía como una crítica recurrente a los grandes medios y sus periodistas e incluso iniciativas regulatorias para transformar el mapa de medios y la posición dominante de Clarín. Por parte del multimedio, se observó la asunción de una fuerte estrategia de watchdog lo que supuso un retorno de la lógica de la denuncia y el escándalo que había caracterizado a los 90, aunque ahora de forma selectiva, ya que las denuncias se enfocaron casi de forma exclusiva en los actores vinculados al kirchnerismo. Esta selectividad no fue asumida sólo por Clarín sino que, en el marco de una profunda polarización, los medios y sus periodistas pasaron a jugar un rol político desde una lógica binaria, de acuerdo a su posición a favor o en contra del gobierno.
Con el cambio de presidente en 2015, la coalición de centroderecha liderada por Mauricio Macri se dispuso rápidamente a desarmar las transformaciones aplicadas por el kirchnerismo en el mapa mediático, favoreciendo a Clarín y al resto de los grandes grupos empresarios del sector.
De este modo, la polarización en los medios tuvo continuidad pero de forma desbalanceada, ya que se redujo el polo kirchnerista y se amplió el antikirchnerista, dando lugar a una sobre representación de la agenda oficialista en la agenda mediática.
Esto se tradujo en una asimetría en la cobertura de hechos de corrupción. Según los hallazgos de nuestra investigación, la gran mayoría de las publicaciones sobre el tema estuvieron enfocadas en casos que involucraban a dirigentes kirchneristas, sobre todo cuando el kirchnerismo pasó a la oposición. A partir de ese momento, el diario Clarín comenzó a utilizar de forma sistemática la etiqueta específica de Corrupción K para archivar en su portal ese tipo de artículos, que superaron ampliamente en cantidad a las notas sobre corrupción en general. Pero no sólo eso. También observamos que los principales escándalos de corrupción en los que los protagonistas fueron el propio Macri o miembros de su gobierno, a pesar de haber sido tratados, no fueron etiquetados con el término propio de corrupción.
Así, al colocar la palabra corrupción en el buscador por tema del portal, los resultados arrojan casi exclusivamente escándalos de corrupción del kirchnerismo. Se evidencia una estrategia sistemática por vincular a la corrupción con un sólo espacio político, lo que podría interpretarse como el desarrollo de una lógica de instrumentalización, es decir, de utilización de la cobertura de escándalos de corrupción para atacar la reputación de rivales políticos en el sentido de assassination campaigns, más que para buscar la transparencia del sistema político según los postulados del modelo liberal de periodismo.
El concepto de instrumentalización de la cobertura mediática de escándalos de corrupción permite, entonces, complejizar el análisis y abordar el problema desde una mirada alternativa. Como ya dijimos, esto no implica cuestionar los casos de corrupción en sí ni la necesidad de que sean investigados y divulgados. De lo que se trata es de comprender las características destacadas de la cobertura ya no desde la premisa de que la propia razón de ser de los medios es la búsqueda de la verdad y, por lo tanto, de que detrás de sus investigaciones sobre corrupción está únicamente el objetivo de la transparencia del sistema político, sino a partir de la pregunta por los factores histórico-estructurales y político-coyunturales que influyen sobre el modo en que los medios tratan el problema de la corrupción.
Como última reflexión, consideramos que sería oportuno ampliar esta investigación mediante un análisis cualitativo que permita llegar a conclusiones más específicas sobre el modo en que fue representado el problema de la corrupción en Clarín, así como también extender el estudio a otros medios de comunicación de Argentina, para poder evaluar la incidencia de la lógica de la instrumentalización en todo el sistema mediático y no sólo en su actor preponderante.
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a Iván Schuliaquer y a Pablo Méndez Shiff por sus valiosas indicaciones y sugerencias para la elaboración de este trabajo.
REFERENCIAS CITADAS
ARUGUETE, N. 2013. La narración del espectáculo político: pensar la relación entre sistema de medios y poder político. Austral Comunicación. 2.
BALDONI, M.; SCHULIAQUER, I. 2020. Los periodistas estrella y la polarización política en la Argentina. Incertidumbre y virajes fallidos tras las elecciones presidenciales. Más poder local (40), 14-16.
BECERRA, M. 2016. Restauración: cambios en las políticas de comunicación. Épocas; 2; 1-15.
BIZBERGE, A.; GOLDSTEIN, A. 2014. Gobiernos progresistas y medios de comunicación privados: debates y reflexiones. Observatorio Latinoamericano 14: 10-19.
BRUNETTI, A.; WEDER, B. 2003. A free press is bad news for corruption. Journal of Public Economics, 87 (7-8), 1801-1824.
CARLÓN, M. 2016. Después del fin. Una perspectiva no antropocéntrica sobre la post-tv, el post-cine y youtube. Buenos Aires: La Crujía.
CHADWICK, A. 2017. The hybrid media system: Politics and power. Oxford University Press.
CHERESKY, I. 2004. Cambio de rumbo y recomposición política. Néstor Kirchner cumple un año de gobierno. Nueva Sociedad (193).
CHERESKY, I. (comp). 2012. ¿Qué democracia en América Latina? Buenos Aires: Prometeo.
DE ALBUQUERQUE, A. 2019. Protecting democracy or conspiring against it? Media and politics in Latin America: A glimpse from Brazil. Journalism, 20(7), 906–923.
FERES JÚNIOR, J. 2017. Looking through a glass, darkly: the unsolved problem of Brazilian democracy. Critical Policy Studies, 11:3, 365-372.
KITZBERGER, P. 2012. The Media Politics of Latin America’s Leftist Governments. Journal Of Politics In Latin America, 4(3), 123-139.
KITZBERGER, P. 2016. Media Wars and the New Left: Governability and Media Democratisation in Argentina and Brazil. Journal of Latin American Studies, 48(3), 447-476.
MALAMUD, A., DE LUCA, M. 2016. ¿Todo sigue igual que ayer? Continuidad y ruptura en el sistema de partidos argentino (1983-2015). En FREIDENBERG, F. (Ed.), Los sistemas de partidos en América Latina (1978-2015). Tomo 2. Cono Sur y Países Andinos, pp. 27-68. México: Instituto Nacional Electoral e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
MANCINI, P. 2018. Political Scandals as a Democratic Challenge. “Assassination Campaigns”: Corruption Scandals and News Media Instrumentalization. International Journal Of Communication, 12, 20.
MANIN, B. 1998. Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza Editorial.
MAURO, S. 2014. Representación política y movilización social en la Argentina postneoliberal (2003-2013). Revista de Ciencia Política, 52, 1, 171-193.
MAURO, S. 2015. La representación política y la coyuntura electoral de 2015; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Ciencias Sociales; 89; 8-2015; 25-28
MONTERO, A. S.; VINCENT, L. 2013. Del "peronismo impuro" al "kirchnerismo puro": la construcción de una identidad política hegemónica durante la presidencia de Néstor Kirchner en Argentina (2003-2007); Grupo Interuniversitario Postdata; Postdata; 18; 1; 4-2013; 123-157.
PEREYRA, S. 2013. Política y transparencia. La corrupción como problema público. Buenos Aires: Siglo XXI.
PRZEWORSKI, A.; STOKES, S.; MANIN, B. (eds). 1999. Democracy, accountability, and representation. Vol. 2. Cambridge University Press.
SARTORI, G. 1998. Homo Videns, la sociedad teledirigida. Madrid: Taurus
SCHUDSON, M. 2018. Why journalism still matters. Cambridge: Polity Press.
SCHULIAQUER, I. 2017. La negociación de las escenas mediáticas. Los gobiernos de izquierda y los grandes grupos mediáticos nacionales en América del Sur. Los casos de Argentina (2003-2015) y Uruguay (2005-2015). (Tesis doctoral)
SCHUTTENBERG, M. 2014. La oposición al kirchnerismo. Una aproximación a los posicionamientos y reconfiguraciones de la ‘centro derecha’ (2003-2011); Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Departamento de Sociología; Revista Sudamerica; 3; 10-2014; 51-74.
THOMPSON, J. 2000. Political scandal: Power and visibility in the media age. Cambridge, UK: Polity Press.
VINCENT, L. 2017. El kirchnerismo y los medios: entre el control y la polarización. Temas y Debates, 0(34), 101-124.
VOMMARO, G. 2008. Mejor que decir es mostrar. Medios y política en la democracia argentina. Los Polvorines: UNGS/Biblioteca Nacional.
VOMMARO, G.; SCHULIAQUER, I. 2014. Definir la escena pública. Medios y política en las democracias sudamericanas: Argentina y Uruguay 2003-2013. Observatorio Latinoamericano 14: 139-162
WAISBORD, S. 2014. Vox populista: Medios, periodismo, democracia. Barcelona: Gedisa.
[1]Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[2]Según una investigación periodística del sitio web Chequeado, de 59 casos de corrupción de funcionarios públicos nacionales que ejercieron su cargo entre 1995 y 2016 en Argentina casi el 60% fueron procesados o condenados por la Justicia Federal, aunque sólo en el 9% de estas situaciones la decisión judicial se produjo mientras éstos todavía se encontraban desempeñando su función. En la mayoría de los casos, el procesamiento o la condena se dictó una vez que el funcionario dejó el cargo correspondiente. La investigación se encuentra disponible en el siguiente link: https://chequeado.com/ultimas-noticias/solo-se-juzga-a-los-politicos-cuando-no-estan-en-el-poder-como-dijo-elisa-carrio/

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
FRAMING GENERADO EN TRES NOTICIAS RELACIONADAS ENTRE CARABINEROS DE CHILE Y EL PUEBLO MAPUCHE: EL CASO DE CAMILO CATRILLANCA. Marcela Vera Urra, Sandra Riquelme Sandoval, Rodrigo Browne Sartori
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.14 Olavarría ene./dic. 2020
artículo inédito
FRAMING GENERADO EN TRES NOTICIAS RELACIONADAS ENTRE CARABINEROS DE CHILE Y EL PUEBLO MAPUCHE: EL CASO DE CAMILO CATRILLANCA
Recibido 07/11/2019
Aceptado 03/01/2020
URI:https://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2312
Sandra Riquelme Sandoval
Dra. en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, con mención en Ciencias Políticas, Departamento de Trabajo Social Facultad de Educación y Humanidades, Universidad de la Frontera (UFRO)Temuco, Chile
Rodrigo Browne Sartori
Dr. en Comunicación Instituto de Comunicación Social. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile (UACh), Valdivia, Chile.
Resumen
Los hechos que dicen relación con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca marcaron la agenda noticiosa de los últimos meses del año 2018. Diversas versiones circularon a través de los medios de comunicación, generando en la comunidad, algunas interrogantes que fueron respondiéndose en la medida que se tuvo acceso a información no oficial, a declaraciones de involucrados, y al trabajo de medios alternativos o de resistencia. Como resultado, y en función del actuar de estos últimos, se puede decir que la audiencia tuvo una participación importante en el cambio de enfoque o encuadre otorgado por el gobierno al denominado conflicto en la zona de la Araucanía, mermando así su capacidad de gestión y generando como consecuencia, una desestabilización del rol social y moral que cabe a Carabineros de Chile.
Palabras clave: Mapuche, medios de comunicación, Araucanía, Carabineros de Chile, Framing
Abstract
Framing generated in three related news between Carabineros de Chile and the Mapuche people: The case of Camilo Catrillanca. The facts that relate to the death of Mapuche community member Camilo Catrillanca marked the news agenda of the last months of the year 2018. Several versions circulated through the media, generating in the community, certain questions that were answered to the extent that. There was access to unofficial information, to declarations of those involved, and to the work of alternative media or resistance. As a result of this, and depending on the actions of the latter, the audience practically forced the government to change the approach or framework granted to the so-called conflict in the Araucanía area, diminishing its management capacity and, as a consequence, generating a destabilization of the social and moral role that fits Carabineros de Chile.
Keywords: Mapuche, media, Araucanía, Carabineros de Chile, Framing
INTRODUCCIÓN
Los medios de comunicación, en su rol de co productores de realidad, y en su carácter de actores políticos, participan activamente en la producción de la entrega informativa. Su actuar, tanto en la selección, organización y otorgamiento de sentido a los acontecimientos que convierten en noticias, los hace piezas relevantes al momento de generar la producción noticiosa, la que, generalmente está asociada a relaciones de poder. En ese contexto, cabe preguntarse cuál es la definición de la situación (Sádaba, 2001) que ha prevalecido, cuáles han sido los enfoques periodísticos, tanto de medios de comunicación hegemónicos como de resistencia y cómo han variado los encuadres en la medida que ha cambiado la información oficial emanada del gobierno chileno y de las instituciones públicas involucradas. Esta reflexión teórica pretende ejemplificar mediante tres textos noticiosos, los frames o las variaciones del encuadre en relación a cómo la audiencia se ha informado y ha percibido la muerte de Camilo Catrillanca y en particular el rol de Carabineros de Chile en los hechos asociados a su muerte. La fuente asociada a la información inicial para el gobierno fue la institución de seguridad, es decir, una fuente oficial. A medida que los medios de comunicación no oficiales entregaban información proveniente de diversas fuentes alternativas, el apoyo entregado inicialmente a Carabineros fue debilitándose, obligando a la oficialidad a desestimar la versión entregada por su fuente primaria, y a cambiar drásticamente las versiones publicadas en relación a los hechos ocurridos en territorio mapuche. Para el análisis, se ha utilizado la aproximación de enfoque inductivo (Semetko y Valkenburg, 2000) mediante el cual se han obtenido algunas conclusiones o frames primarios de las noticias. Cabe destacar el lugar relevante que han tenido las redes sociales, cuyos dispositivos han permitido acceder a la información in situ, en forma rápida y oportuna. Su inmediatez ha sido clave en la generación de otros enfoques de la noticia por parte de la audiencia.
APROXIMACIONES TEÓRICAS
De acuerdo con la literatura especializada, no hay consenso acerca de qué debe entenderse por framing y frame en el campo de la comunicación. Sin embargo, sus orígenes se pueden asociar a la sociología interpretativa donde destacan tres corrientes que contribuyeron a generar la base de la teoría del framing: el interaccionismo simbólico, la fenomenología y la etnometodología. No nos detendremos a revisar cada una de las corrientes, sin embargo, destacaremos lo señalado por Bateson en 1955, quien desde el ámbito de la Psicología hablaría de los marcos de interpretación que permiten a las personas detenerse en algunos aspectos de la realidad y desestimar otros. Este concepto sería complementado posteriormente por Goffman quien aportaría su dimensión social (Sádaba, 2001). Más adelante, en 1993, Entman ofrece una de las aproximaciones más emblemáticas del framing, señalando que encuadrar es “seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más relevantes en un texto comunicativo, de modo que promueva una determinada definición del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento del asunto descrito” (1993, p. 52). Las palabras e imágenes que componen un encuadre pueden ser distinguidas de las demás noticias por su capacidad para estimular apoyo u oposición a los distintos campos de un conflicto político (Entman, 2003, p. 417).
Dicha definición es compartida por Aruguete (2011), quien, además, referenciando a Amadeo (2008), señala que la teoría del Framing estudia el proceso de transmisión de significados, signos, símbolos y valores de la sociedad a los medios y viceversa. Así, en los frames no sólo participan los textos. Sádaba (2001) referenciando a Graber y Entman (1989) indica que también se encuentran los periodistas que producen y organizan las noticias, los receptores que son capaces de comprenderlas, los textos que las esconden y finalmente la cultura en la que se generan. Como podemos ver, los encuadres son definidos tanto por el emisor, como por la audiencia. En este último aspecto, hay que comprender el funcionamiento del efecto framing, donde un concepto clave es el de “esquema” (schema o schemata) de la audiencia, que son estructuras de pensamiento preexistentes que influyen y guían el procesamiento e interpretación de la información (Entman, 1991; Scheufele, 1999).
Para entender la situación Mapuche, como muchos otros hechos, hay que tener en cuenta necesariamente que la producción noticiosa no sólo depende de los criterios profesionales del periodista, de sus intereses personales y valores individuales, sino de los objetivos, intereses y criterios institucionales u oficialistas, aspectos que son determinantes en los criterios de noticiabilidad utilizados al convertir un acontecimiento novedoso en noticia. Como base de este complejo problema, la historia chilena ha estado marcada por el mal denominado “conflicto mapuche”, irresuelto desde su origen y que ha provocado una situación latente y delicada en la zona de la Araucanía. En base a la información emanada de las fuentes oficiales, se ha construido en el imaginario nacional la idea que el pueblo mapuche es conflictivo, que promueve la lucha armada y que quiere apropiarse de territorios particulares. Esto proyecta una imagen de ese pueblo asociada a “el enemigo, el subversivo, bárbaro o incivilizado y terrorista”. Esta construcción es la que prevalece en la información transmitida por los medios chilenos hegemónicos.
En Chile existen dos grupos económicos que son dueños de los medios de comunicación más tradicionales: El Mercurio y COPESA, y que son los medios que transmiten la información proveniente de fuentes oficiales, -definidas como aquellas que pertenecen a cualquiera de los tres poderes del Estado, y que naturalmente, se ubican en una posición institucional de autoridad, revestida de noticiabilidad, independientemente del contenido de los datos que aporten-. (Wolf, 1987). El rol del poder en el establecimiento de determinados frames ha sido estudiado desde la sociología de las redacciones; pudiéndose identificar su influencia en las rutinas profesionales y, por ende, su marcada preeminencia en los textos noticiosos, donde el framing es el resultado de intereses sociales e institucionales, (Reese, 2001). Los actores más cercanos al poder, en especial, al poder oficial, que cuentan con un marco de mayor institucionalidad, suelen acceder a la agenda mediática en condiciones de mayor estabilidad. En ese orden, se puede percibir que los medios de comunicación que están asociados a la oficialidad dan cuenta en forma permanente de acciones terroristas en la zona de la Araucanía, lo que permite a la autoridad justificar el ingreso de militares en la zona y difundir la información desde ese enfoque, trayendo al presente, la necesidad inminente de “Pacificar la Araucanía” reeditando la ocupación del territorio por parte del Estado chileno, realizada alrededor del año 1861. Según Wolf (1987) las fuentes oficiales suelen aportar gran parte de la información de las agendas de los medios sin que se cuestione su verosimilitud debido al factor de autoridad que exhiben. Destaca el autor que la información que ellos generan está cubierta de noticiabilidad más allá de su contenido. Esto significa que, en igualdad de condiciones, los periodistas suelen hacer referencia a las fuentes oficiales o situadas en posiciones institucionales de autoridad. Es más, Entman (1993) señala que el poder se manifiesta en los encuadres noticiosos, donde generalmente se registran diferentes actores cuyos intereses compiten por dominar los textos. Así también, encontramos que la decisión editorial de situar a un actor en determinada posición en el texto noticioso refiere a una valoración e importancia atribuida a éste. De esta forma, la agenda setting, nos advierte, asignando diferentes niveles de importancia y/o valoración según sea el discurso del actor referido en el titular, bajada de la noticia, 1° y 2° párrafo como “importante” y el resto de la noticia como “no importante”. Entendiendo que los frames no sólo dependen de fuentes oficiales, rescataremos los estudios de frame-building que dicen relación con la dinámica de intervención de éstas y otros factores externos en las rutinas periodísticas y en los frames que los periodistas incluyen en sus textos. El frame-building releva la interacción continua entre los periodistas, las elites y los movimientos sociales (de Vreese, 2005). Según Brandenburg (2002), se trataría de una red compleja de factores endógenos y exógenos, estructurales y contextuales que dan forma a los contenidos noticiosos. Tanto los movimientos sociales, como las élites y los medios, son productores de encuadres. Corresponden a actores con diferentes tipos de poder al interior de las sociedades, en tanto sus contextos de producción, son diferentes. En ese sentido, Gamson (1992) identificó una serie de encuadres de las acciones sociales que considera particularmente significativos: primero un componente de injusticia, que identifica el daño producido por los actores. Segundo, un componente de agencia, que entiende que es posible cambiar las condiciones a través de la acción colectiva. Tercero, el componente de identidad, es decir, la identificación de un adversario específico. De ese modo, la existencia de enfoques noticiosos alternativos y provenientes de acciones colectivas, incrementadas hacia otras actividades y potenciales simpatizantes con sus objetivos, (Aruguete (2010), pueden cambiar la percepción de las audiencias, al momento de que ésta pueda ir comparando la información transmitida, otorgándole mayor credibilidad y con ello desestimando la información oficial, dado el proceso selectivo de información según adscripción.
ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA
Para aproximarse a los frames y a los distintos niveles en los que estos funcionan, existen algunas herramientas metodológicas relacionadas con el análisis de contenido, donde es posible utilizar una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas (Kosiner, 2013). Semetko y Valkenburg (2000), dicen que existen dos posibles formas de abordar el análisis (y medición) de los encuadres noticiosos. Una aproximación deductiva, y otra inductiva, en esta última se examinan las noticias desde un punto de vista abierto y se intenta revelar el conjunto de posibles encuadres, sin tener prefijados de antemano un número determinado. Los autores hablan de cinco encuadres que podrían aparecer en cualquier noticia, independientemente del tema: encuadres de “conflicto”, de “interés humano”, con el que se suele presentar un tratamiento emocional de un problema, de “consecuencias económicas” del hecho narrado, de “moralidad” y de “atribución de responsabilidad” del asunto o problema objeto de información. En la práctica, Entman (1993) ha señalado que los encuadres noticiosos pueden ser detectados a partir de la presencia o ausencia de ciertas palabras y expresiones clave que forman clusters o conglomerados; en este contexto, se considera que dichas palabras y expresiones clave son indicadores manifiestos de los tipos de perspectivas, puntos de vista o encuadres relacionados con un tema concreto. Estos indicadores pueden estar contenidos en los titulares, antetítulos, subtítulos, fotografías, pies de foto, lead, citas, logos, estadísticas, tablas y gráficos. (Sábada (2001). A fin de determinar los tipos de encuadre, se aplicará a los contenidos una variable de la metodología de Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 2001), a través de una matriz que permita determinar si existen elementos asociados a abuso de poder, dominio, desigualdad social y racismo, entre otros tópicos.
La matriz se divide en dos planos generales de análisis
Plano significado/texto (nivel temático). Estas categorías, a su vez, se dividen en subplanos y subniveles para facilitar una mejor comprensión y aplicación del análisis del discurso.
Plano formal del texto (texto/contexto).
PLANO SIGNIFICADO/TEXTO (NIVEL TEMÁTICO): Aquí se busca determinar el tema de la noticia y las formas en que éste se emite, analizando dos niveles:
Significados globales: Corresponde a la identificación de los temas centrales del texto y lo que Van Dijk (2008) denomina sus tópicos fundamentales o variables, que corresponden a aquellos elementos que entregan coherencia al texto y que corresponde a la información que el receptor recuerda de mejor manera, organizando la forma de representación de los hechos en sus memorias, en función de sus experiencias. A través de las preguntas cómo y qué se determinarán las ideas centrales del discurso emitido, las cuales por lo general se encuentran en las primeras partes de la estructura noticiosa: titulares, lid, bajada, epígrafe u oraciones. Aquí se infiere de qué habla, de qué trata la noticia y cómo se emite.
Significados locales: En este plano se identifican los significados concretos de las palabras. Para Van Dijk (2003), los significados locales son consecuencia del proceso de selección que llevan a cabo los hablantes o escritores de cara a sus modelos mentales de los hechos y acontecimientos.
Este nivel se subdivide en dos puntos: uno de carácter implícito o indirecto donde no se expresa la otredad de forma evidente y es necesario inferirla relacionando los significados de las palabras del texto, pues se presupone que los imaginarios están construidos en el modelo mental del receptor de la información y por tanto, no se encuentran en forma evidente en el texto noticioso. El otro de carácter explícito o directo: En este caso, las palabras representan claramente el discurso que se emite a través de sus palabras. Se presentan informaciones evidentes expresadas en forma explícita, permitiendo observar enunciaciones estilísticas que suelen acarrear implicaciones ideológicas, revelando la opinión del periodista o del medio de comunicación respecto del acontecimiento.
PLANO FORMAL DEL TEXTO (TEXTO/CONTEXTO): Este nivel de análisis se divide en la identificación de Estructuras formales sutiles y el Nivel contextual. En las estructuras formales sutiles se aprecian las construcciones que se infieren de la noticia, por ejemplo: falacias, omisiones y emisión de modelos informativos sesgados. Van Dijk, (2003) señala que éstas pueden inferirse a través de tres formas de construcción del discurso: la supresión, es decir, se suprime la información que no es necesaria para interpretar el texto. En otras palabras, el acontecimiento se resume y generaliza en una idea global eliminando cuestiones que pueden ser centrales para una comprensión más plural del texto, lo que puede traer consecuencias al momento de precisar y determinar las diferentes realidades existentes. Finalmente, se reducen distintos componentes en uno o dos conceptos, sintetizando la historia; lo que se ha resumido no forzosamente tiene que estar presente en el texto, porque forma parte de nuestro conocimiento de los contextos que se suponen conocidos. Van Dijk (2003) la define como una serie de consecuencias, causas o detalles que deben ser transformados en un hecho, en una proposición concreta para hacerla noticia. Por su parte, el Nivel contextual corresponde a aquellos antecedentes de un hecho que darán el contexto en el que se enuncia el texto noticioso. Se identifica con la memoria a largo plazo del público, donde almacena lo que recordará posteriormente. Van Dijk (2003) especifica que un antecedente de este nivel no estará presente en los primeros párrafos de la noticia, donde se privilegia otro tipo de hechos casi siempre más cercanos, temporalmente, al acontecimiento por informar. Aquí se aborda la memoria histórico-social de los individuos (periodista-lectores).
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
Las tres noticias referenciadas son digitales y fueron publicadas por Radio Biobio, www.biobiochile.cl, entre los días, 17 y 18 de noviembre del año 2018. Dicho medio es una estación radial fundada en la ciudad de Concepción por la familia Mosciati, que posee 42 estaciones distribuidas entre Arica y Punta Arenas. Cabe destacar que durante los años 70 y 80 fue notoria su línea editorial abiertamente opositora tanto frente al gobierno de la Unidad Popular como a la dictadura militar, lo que le permitió ser reconocida a nivel nacional por su defensa de la democracia.
La primera de las noticias corresponde a información emanada del gobierno, aludiendo a la fuente Carabineros de Chile. La segunda tiene como fuente principal al testigo directo de los hechos y en la tercera noticia, la fuente es el gobierno, organismo que claramente ha cambiado su versión inicial. Respecto a las noticias estudiadas, al identificar los 4 elementos que configuran los frames (Entman, 2003): 1) definición del problema; 2) evaluación moral; 3) interpretación causal y 4) recomendación de tratamiento, se puede indicar:
Noticia 1:
1. Definición del problema: Está dado por la muerte del comunero, procedimiento que no habría sido grabado por las cámaras que ellos portaban.
2. Evaluación moral: la pregunta que se realiza es qué pasó con las cámaras y por qué la policía no las usaba.
3. Interpretación causal: Existe un robo de vehículos en el que participa supuestamente el comunero mapuche y por ello se le dispara.
4. Recomendación de tratamiento: el comunero es culpable.
Noticia 2:
1. Definición del problema: Hay una nueva versión de los hechos, en la que el acompañante de la víctima indica que carabineros sí portaba cámaras para grabar el procedimiento.
2. Evaluación moral: Se pone en duda la versión de carabineros.
3. Interpretación causal: carabineros no entrega las cámaras porque podría haber responsabilidad de su parte en los hechos.
4. Recomendación de tratamiento: Dudar de lo señalado por la fuente oficial.
Noticia 3:
1. Definición del problema: El gobierno desestima la versión de carabineros en relación a los hechos asociados a la muerte del comunero Camilo Catrillanca.
2. Evaluación moral: carabineros ya no es creíble como fuente primaria del gobierno.
3. Interpretación causal: existe evidencia que carabineros portaba cámaras de grabación y que habría hecho desaparecer las memorias.
4. Recomendaión de tratamiento: carabineros pasa a ser defensor de la justicia, a obstruirla.
Aplicación de la matriz metodológica
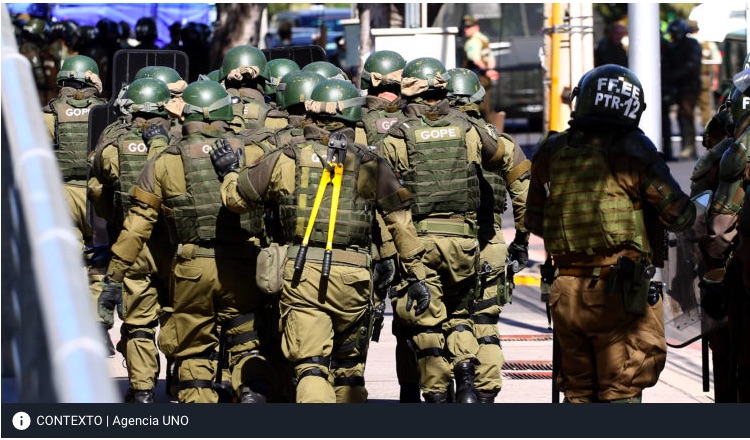 Noticia 1: Epígrafe: No tiene. Título: “Carabineros: Comando Jungla no llevaban cámaras para grabar operativo en el que murió Catrillanca”. Bajada: No tiene. Medio: Radio Biobio. Periodista: Gonzalo Cifuentes Fecha: 17 de noviembre de 2018, 14:54 horas; Ubicación: Inicial Fuentes: Hugo Oviedo. Nota completa en: https://bit.ly/2SYRfc0 (
Noticia 1: Epígrafe: No tiene. Título: “Carabineros: Comando Jungla no llevaban cámaras para grabar operativo en el que murió Catrillanca”. Bajada: No tiene. Medio: Radio Biobio. Periodista: Gonzalo Cifuentes Fecha: 17 de noviembre de 2018, 14:54 horas; Ubicación: Inicial Fuentes: Hugo Oviedo. Nota completa en: https://bit.ly/2SYRfc0 (
1.- Plano significado/texto:
1.1.- Nivel temático: En la noticia se indica que, en las declaraciones de los carabineros involucrados en el hecho, ellos señalan que no llevaban cámaras de video, por lo que no pudieron obtener imágenes. Se espera la grabación que hizo el helicóptero que siguió el robo que habrían cometido desconocidos a profesoras, previo al enfrentamiento. Asimismo, se informa que en el tractor iba un adolescente de 15 años que sí vio que los policías portaban cámaras.
1.2.- Nivel de significados locales:
a) De carácter implícito o indirecto: Se infiere que quienes robaron los vehículos de las profesoras habrían sido quienes atacaron a carabineros, y producto de ello, estos últimos dispararon al tractor en el que iba Camilo Catrillanca y el adolescente.
b) De carácter explícito o directo: Carabineros responde a los ataques de los mapuches, quienes inicialmente han robado un vehículo a profesoras de la zona, lo que ha originado que carabineros los haya seguido y finalmente les hayan disparado.
2.- Plano formal/texto-contexto:
2.1.- Estructuras formales sutiles: se ha construido en el imaginario nacional, la idea que el pueblo mapuche es conflictivo promueve la lucha armada, quiere apropiarse de territorios particulares y finalmente, que es terrorista. Ante ello, se ha decidido establecer un punto militar en la zona de Araucanía, para controlar los ataques que realizan periódicamente los mapuches.
2.2.- Nivel contextual: Desde tiempos coloniales la historia local ha estado marcada por la necesidad de reconocimiento del pueblo mapuche, en términos étnicos y territoriales. Siendo un tema no resuelto, al día de hoy, el Estado en su forma coercitiva se ha establecido en la zona de La Araucanía a través de militares que tienden a controlar la situación, provocando un problema latente y delicado en la zona.
 Noticia 2: Epígrafe: No tiene; Título: “Adolescente que presenció muerte de Catrillanca dice que Comando Jungla sí llevaba cámaras de video”. Bajada: No tiene; Medio: Radio Biobio; Periodista: Manuel Cabrera; Fecha:17 de noviembre de 2018, 21:54 horas; Ubicación: Inicial; Fuentes: Hugo Oviedo. Leer nota completa en: https://bit.ly/2xZetqZ
Noticia 2: Epígrafe: No tiene; Título: “Adolescente que presenció muerte de Catrillanca dice que Comando Jungla sí llevaba cámaras de video”. Bajada: No tiene; Medio: Radio Biobio; Periodista: Manuel Cabrera; Fecha:17 de noviembre de 2018, 21:54 horas; Ubicación: Inicial; Fuentes: Hugo Oviedo. Leer nota completa en: https://bit.ly/2xZetqZ
1.- Plano significado/texto:
1.1.- Nivel temático: La noticia se inicia con la declaración del adolescente que presenció la muerte de Camilo Catrillanca, señalando que los carabineros llevaban cámaras de video con las cuales habían grabado lo sucedido. También se indica que hubo un cambio de cinta en la cámara y que lo golpearon al momento de aprehenderlo.
1.2.- Nivel de significados locales:
a) De carácter implícito o indirecto: Carabineros ha tergiversado la información y por tanto, ha tratado de mejorar su imagen ante la comunidad estableciendo que ha habido un enfrentamiento armado y que ellos han respondido ante los ataques. Se entiende entonces, que la única manera de mantener la tranquilidad en la zona es estableciendo un punto militar en la Araucanía, para controlar los ataques que realizan periódicamente los mapuche.
b) De carácter explícito o directo: Carabineros ha mentido en relación a los hechos, ya que inicialmente señalaron que no tenían grabaciones que certificaran los hechos. Asimismo, han maltratado a un adolescente.
2.- Plano formal/texto-contexto:
2.1.- Estructuras formales sutiles: se ha construido en el imaginario nacional, la idea que el pueblo mapuche es conflictivo promueve la lucha armada, quiere apropiarse de territorios particulares y finalmente, que es terrorista. Se entiende entonces, que la única manera de mantener la tranquilidad en la zona es estableciendo un punto militar en la Araucanía, para controlar los ataques que realizan periódicamente los mapuche.
2.2.- Nivel contextual: Desde tiempos coloniales la historia local ha estado marcada por la necesidad de reconocimiento del pueblo mapuche, en términos étnicos y territoriales. Siendo un tema no resuelto, al día de hoy, el Estado se ha establecido en la zona de La Araucanía a través de militares que tienden a controlar la situación, provocando un problema latente y delicado en la zona.
 Noticia 3: Epígrafe: No tiene; Título: “Caso Catrillanca: 6 carabineros fuera de la institución por destrucción del video del operativo”; Bajada: No tiene; Medio: Radio Biobio; Periodista: Claudia Miño; Fecha:18 de noviembre de 2018, 09:30 horas; Ubicación: Inicial; Fuentes: Néstor Aburto. Leer nota completa en: https://bit.ly/2WqGhOy (F3. Noticia 3. www.biobio.cl, 18/11/2018)
Noticia 3: Epígrafe: No tiene; Título: “Caso Catrillanca: 6 carabineros fuera de la institución por destrucción del video del operativo”; Bajada: No tiene; Medio: Radio Biobio; Periodista: Claudia Miño; Fecha:18 de noviembre de 2018, 09:30 horas; Ubicación: Inicial; Fuentes: Néstor Aburto. Leer nota completa en: https://bit.ly/2WqGhOy (F3. Noticia 3. www.biobio.cl, 18/11/2018)
1.- Plano significado/texto:
1.1.- Nivel temático: Se trata de una noticia basada en la declaración del gobierno, quien indica que los carabineros que participaron en los hechos sí portaban cámaras de grabación y que inicialmente habrían mentido. También señalan que incluso habrían destruido la memoria de una de las cámaras.
1.2.- Nivel de significados locales:
a) De carácter implícito o indirecto: Se infiere de la declaración del gobierno, que la institución carabineros de Chile ha perdido su confianza porque algunos de sus funcionarios han mentido a la autoridad, ya que se ha descubierto que sí llevaban cámaras en el momento del homicidio de Camilo Catrillanca.
b) De carácter explícito o directo: Se ha comprobado que Carabineros ha mentido en relación a los hechos, ya que inicialmente señalaron que no tenían grabaciones que certificaran los hechos.
2.- Plano formal/texto-contexto:
2.1.- Estructuras formales sutiles: se ha construido en el imaginario nacional, la idea que el pueblo mapuche es conflictivo promueve la lucha armada, quiere apropiarse de territorios particulares y finalmente, que es terrorista. Se entiende entonces, que la única manera de mantener la tranquilidad en la zona es estableciendo un punto militar en la Araucanía, para controlar los ataques que realizan periódicamente los mapuche.
2.2.- Nivel contextual: Desde tiempos coloniales la historia local ha estado marcada por la necesidad de reconocimiento del pueblo mapuche, en términos étnicos y territoriales. Siendo un tema no resuelto, al día de hoy, el Estado se ha establecido en la zona de La Araucanía a través de militares que tienden a controlar la situación, provocando un problema latente y delicado en la zona.
CONCLUSIONES
Dentro de las palabras clave que están presentes en cada noticia se encuentran: carabineros, comando jungla, cámaras de video, fuerzas especiales, PDI, GOPE, muerte, delito, operativo. En la última noticia aparece un concepto nuevo que es obstrucción. Tanto en la primera como en la segunda noticia se aprecia un claro cuestionamiento a la policía. En la tercera, se percibe que la muerte del comunero Camilo Catrillanca pasa a ser definida como un caso de violencia institucional, donde está involucrado Carabineros de Chile, cuyos funcionarios inicialmente han mentido respecto de su accionar. A modo de contexto, Carabineros ha tenido desde hace unos meses graves problemas con el mal uso de los recursos públicos por parte de altas autoridades de la institución, por lo que ha sido cuestionado públicamente. Destacan entre ellos, la “Operación Huracán”, los intentos de manipulación de evidencia y montajes en los que se vio enfrentados carabineros de Chile y la Fiscalía de Temuco. A la base de esta pérdida paulatina de confianzas, se agrega lo ocurrido con la muerte de Camilo Catrillanca, situación que viene a agravar su rol social y moral. Con ello, en los últimos años se verifica en las encuestas de sondeo de opinión pública, un sostenido descenso en el nivel de confianza país en la institución de Carabineros de Chile. En un periodo de dos días, la audiencia fue conociendo información no oficial, proveniente de medios alternativos y de redes sociales, situación que hizo insostenible el apoyo del gobierno hacia Carabineros. La declaración de un testigo presencial de los hechos y de actores relevantes, más la presión de medios alternativos influyeron en mermar la habilidad política del gobierno para confirmar lo ocurrido en la zona, como, asimismo, la credibilidad de la institución policial. Sumado a ello la grabación y difusión de un video en el que uno de los carabineros detenidos, indicaba que el procedimiento había sido ordenado por sus superiores, terminó por desacreditar la versión de Carabineros como víctima de los hechos o al menos como parte de un enfrentamiento armado. Esta situación ayudó a una descomposición del eje Gobierno-Carabineros, instituciones que, hasta dicho momento, habían realizado conferencias de prensa en forma conjunta, apareciendo en cámara y en fotografías, en forma unida y complementaria. A partir de ese momento, el gobierno comenzó a adquirir independencia y una postura crítica hacia la institución policial rearmándola y dando de baja nuevamente a algunos de sus miembros clave. En paralelo, los partidos de oposición anuncian que acusarían constitucionalmente al ministro del interior Andrés Chadwick; por su parte, las agrupaciones mapuches convocaron a tres jornadas de protesta ciudadana en el país. Así, se va visualizando y asentando la idea del fracaso de la política de Estado en la Araucanía. Teniendo en cuenta que la presencia de las fuerzas especiales -Comando Jungla- en la Araucanía respondía a los ataques periódicos de los mapuches de la zona, se hizo injustificable la continuidad de éstas en el territorio, por tanto, el gobierno ordenó su retiro del lugar, el 08 de diciembre del mismo año. En cuanto a las imágenes, las dos primeras noticias tienen como foto principal vehículos policiales blindados pertenecientes a la policía, lo que puede interpretarse como un estado de lucha o enfrentamiento que habría justificado la muerte del comunero mapuche. Sin embargo, esta cuestión ha sido por estos días, descartada. En la tercera, aparecen miembros del gobierno además del general director de carabineros, lo que da cuenta del apoyo hacia el jefe policial, quien había sido designado hacía pocos días. Esta imagen, ya no se visualiza en los medios de comunicación. Al día de hoy algunos de medios de investigación periodística, han difundido videos que dan cuenta con claridad que la muerte de Camilo Catrillanca no tendría sustento en el enfrentamiento armado, sino que sería un asesinato. Los videos, que fueron difundidos sin editar, informan sobre lo sucedido in situ, dejando que el espectador tome sus propias decisiones en función de la información entregada. Esta forma de entregar la información también da cuenta de un encuadre, ya que su objetivo es aportar credibilidad a la noticia, es decir, un efecto de verdad. Este tipo de entrega noticiosa tuvo como consecuencia el empoderamiento de la audiencia en relación a su influencia en la toma de decisiones informativas del gobierno respecto al hecho. Este último, ha dado señales de desmarcarse y no sentirse cómplice de la institución, enfatizando que ha sido engañado por sus funcionarios. Finalmente, ha habido un cambio en el enfoque otorgado al hecho noticioso que finaliza con una pérdida de confianza en la institución y en su alto mando, lo que se concreta, además, en un cambio radical en la Política de Estado para abordar el denominado “conficto mapuche”. Asimismo, el apoyo al General Director de Carabineros, por parte de gobierno, ha disminuido aún más, ya que ha quedado al descubierto su desconocimiento respecto al funcionamiento de la institución que dirige y del actuar de sus funcionarios. El general director dejó el cargo a raíz de lo acontecido y el Congreso chileno ha aprobado el informe que establece responsabilidades del Ministro de Interior y del Subsecretario de la misma cartera, en los hechos relacionados con la muerte de Camilo Catrillanca. En función de las aproximaciones establecidas por Semetko y Valkenburg, (2000) los enfoques o frames que prevalecen en las tres noticias son el de Conflicto y Atribución de responsabilidad.
BIBLIOGRAFÍA
Amadeo, B. (1999). La aplicación de la teoría del framing a la cobertura de la corrupción política en Argentina (1991-1996). Tesis doctoral no publicada, Universidad de Navarra, Facultad de Comunicación, Pamplona, España.
Amadeo, B. (2008). Framing: Modelo para armar.Los medios¿ aliados o enemigos del público,1, 183-281.
Aruguete, N. (2010). Poder y Comunicación. Una vulneración al derecho a acceder a la agenda de los medios.Diálogos de la Comunicación, (82), 7.
Aruguete, N. (2011). Framing. La perspectiva de las noticias. La trama de la comunicación, 15, 67-80.
Aruguete, N. (2013). La narración del espectáculo político: pensar la relación entre sistema de medios y poder político. Austral Comunicación, 2(2), 205-216.
Bateson, G. (1955). A theory of play and fantasy; a report on theoretical aspects of the project of study of the role of the paradoxes of abstraction in communication.Psychiatric research reports, (2), 39-51.
Brandenburg, H. (2002). Who Follows Whom? The Impact of Parties on Media Agenda Formation in the 1997 British General Election Campaign. Press/Politics, 7(3), 34-54.
Browne Sartori, R., & Romero Lizama, P. (2010). Análisis Crítico del Discurso (ACD) de la representación boliviana en las noticias de la prensa diaria de cobertura nacional: El caso de El Mercurio y La Tercera. Polis. Revista Latinoamericana, (26).
Cheng, L., Igartua, J. J., Palacios, E., Acosta, T., Otero, J. A., & Frutos, J. (2009). Aversión vs. Aceptación, dos caras de la misma moneda: un estudio empírico de encuadres noticiosos sobre inmigración en la prensa regional de Castilla y León. Zer-Revista de Estudios de Comunicación, 14(26).
de Vreese, C. H. (2005). The spiral of cynicism reconsidered.European Journal of Communication,20(3), 283-301. doi: 10.1177/0267323105055259
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward a clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(3), 51-58.
Entman, R. M. (2003): "Cascading activation: Contesting the White House’s frame after 9/11". Political Communication, 20: 415-432.
Gamson, W., (1992). “News and Framing: Comments on Graber”. American Behavioural Scientist, n. 33, p. 157-161.
García, M. R. (2006). La interacción y la comunicación desde los enfoques de la psicología social y la sociología fenomenológica. Breve exploración teórica. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, (33), 45-62.
Igartua, J. J., Muñiz, C., & Cheng, L. (2005). La inmigración en la prensa española. Aportaciones empíricas y metodológicas desde la teoría del encuadre noticioso. Migraciones. Publicación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, (17), 143-181.
Koziner, N. S. (2013). Antecedentes y fundamentos de la teoría del framing en comunicación. Austral comunicación, 2(1), 01-25.
Koziner, N. S. (2015). El framing: un programa investigación para el estudio de las comunicaciones mediáticas. Animus. Revista Interamericana de Comunicação Midiática, 14(28).
Reese, S. (2001). Framing public life: A bridging model for media research. En Reese, S. D.; GANDY, O. H. y GRANT, A. E. (eds.).Framing public life. Perspectives on media andour understanding of the social world. Mahwah, New York: Lawrence Erlbaum Associates,2001: 83-94.
Sádaba-Chalezquer, M. R. (2000). Interactivity and virtual communities in the world wide web. Communication & Society, 13(1), 139-166.
Sádaba, M. T. (2001) “Origen, aplicación y límites de la ‘teoría del encuadre’ (Framing) en comunicación”. Comunicación y Sociedad, v. 14. n. 2, p. 143-175.
Semetko, H. A., & Valkenburg, P. M. (2000). Framing European politics: A content analysis of press and television news.Journal of communication,50(2), 93-109.
Scheufele, Dietram.(1999) “Framing as a theory of media effects”. Journal of Communication, v. 49, n. 1, p. 103-122,
Valkenburg, P.; Semetko, H.; De Vreese, C. (1999). “The effects of news frames on reader’s thoughts and recall”. Communication Research, n. 26, p. 550-569.
Van Dijk,T. y Atenea Digital (2001). El análisis crítico del discurso y el pensamiento social. Atenea Digital, 1, 18-24.
Van Dijk, T. (2001). Algunos principios de una teoría del contexto.Revista latinoamericana de estudios del discurso,1(1), 69-82.
Van Dijk, T. (2003). La multidisciplinariedad del análisis crítico del discurso: un alegato a favor de la diversidad.Métodos de análisis crítico del discurso, 143-177.
Van Dijk, T. (2008). Semántica del discurso e ideología.Discurso & Sociedad,2(1), 201-261.
Wolf, Mauro (1987),La investigación de la comunicación de masas, Barcelona: Paidós. La Sociología de las Noticias y el Enfoque Agenda-Setting 65

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.