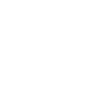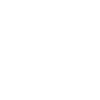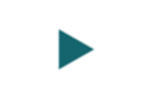Intersecciones en Comunicación
artículo Porta
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.3 Olavarría ene./dic. 2008
Licenciados y profesores: tramas, recorridos y disputas por la construcción de identidades profesionales
Martin Emilio Porta
Martin Emilio Porta. Grupo de Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Docentes (IFIPRACD). Becario CONICET. FACSO. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. E-mails: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo./Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
RESUMEN
Analizar la construcción de las identidades en términos de identi- dades profesionales implica pensar relaciones entre prácticas docen- tes en tanto prácticas sociales y las trayectorias sociales de recorrido vital de los agentes en el campo educativo. Se trata, entonces, de poner en relación la elección de una carrera de formación disciplinar (en este caso, la Comunicación Social) y el “encuentro” con la elección profe- sional (opción por el Profesorado) como momentos de una trayecto- ria biográfica de construcción de las identidades en términos de arti- culación dialéctica entre construcción de la subjetividad y la estructura social.
To analyze the construction of identities in terms of professional identities implies thinking relationships between teaching practices in both social practices and social paths of actors’ life story in education field. It is, then, to relate career training discipline (in this case, the Social Communication) and the «encounter» with the professional choice (option by the Professor) moments as a biographical history of identity construction by articulating dialectic between subjectivity and the social structure.
PALABRAS CLAVE
Identidades – prácticas – saberes – reflexividad – comunicación.
KEYWORDS
Identities – practices – knowledges - reflexivity- comunication
INTRODUCCION
El desarrollo del presente trabajo intenta dilucidar algunas series de relaciones que se entretejen en los marcos institucionales a fin de poder dar cuenta de las configuraciones de identidades sociales que ubican a sujetos sociales particulares en una trama de relaciones colectivas, históricas y de poder, no siempre visibles; nunca estables.
Es central para este trabajo y para el análisis del que se pretende dar cuenta, pensar las identidades como constructos sociales en cons- tante modificación, alteración y resignificación de sentidos específi- cos sobre un quién se es, sobre la tarea misma a realizar en el desa- rrollo de la vida cotidiana y en la relación con los otros significativos que ponen en cuestionamiento miradas que pretenden eternizarse a través de la naturalización de prácticas históricamente configuradas. Por ello, es imposible pensar las identidades sin intentar develar el desarrollo de recorridos sociales y de saberes adquiridos como tra- yectorias sociales de circulación, pero al mismo tiempo, indicando la articulación de un pasado en una experiencia presente que vivifica estructuras aprendidas y aprehendidas, que actualiza memorias me- diadoras de las experiencias e indica prácticas instituidas, imagina- rios históricos y constituciones de campos en lucha por la construc- ción de discursos “autorizados” que remitan o no a saberes pertinentes.
De lo que se trata, entonces, es de intentar dilucidar la trama con- creta en la que grupos de estudiantes avanzados de la carrera Licen- ciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN optan por una nueva titulación (el Profesorado en Co- municación Social) que implicaría un nuevo recorrido curricular y de saberes institucionalizados, pero que, al mismo tiempo, vuelve necesaria la actualización de conocimientos disciplinares de formación (contenidos específicos de Ciencias de la Comunicación) articulados en un conjunto de otros conocimientos (contenidos específicos del área pedagógica). Esta trama de saberes previa se pone en juego en una nueva actualización en la experiencia práctica del desarrollo de la tarea docente en la que surgen cuestionamientos, faltas, temores, nuevas lógicas institucionales de inserción y la presencia de la significatividad sobre la tarea en términos de experiencia reflexiva sobre la opción profesional. A ello nos referiremos entonces, cuando planteando la construcción de identidades sociales en términos de estructuras de sentidos, intentemos relevar la matriz de significaciones que resulta del entrecruzamiento de todas estas líneas de fuerza que constituyen la tensión cotidiana del hacer experiencial.
Partimos de recuperar lo ya trabajado en el marco del Proyecto IFIPRACD (Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Docen- tes) durante los años 2002-2004 y lo articulamos al desarrollo de la investigación actual con la ampliación y redefinición del trabajo de campo 2005-2007 (Prácticas en Educación: actores, historias e ins- tituciones en la construcción de las identidades docentes).
Finalmente, no es menor indicar que esta misma trama de fuer- zas a la que estamos refiriendo tiene como “marco” la lucha institucional interna por la modificación del imaginario constituido (a lo largo de los 20 años de trayectoria institucional de la Facultad de Ciencias Sociales) sobre la Carrera de Licenciatura en Comunicación Social, sobre las relaciones teoría/práctica, y la “aparición” del Profe- sorado en Comunicación Social a partir de las modificaciones del Plan de Estudios en el año 1998. La presencia del Profesorado, entonces, implicaría en la mirada de los estudiantes una posibilidad de opción por una nueva titulación a través de la cursada de cinco materias pedagógicas. Esto repercute no sólo sobre la visualización de los estudiantes sobre su propio recorrido curricular sino también, sobre la invisualización del Profesorado en Comunicación Social como Carre- ra diferenciada de aquella en términos del imaginario institucional. IDENTIDADES, CAMPOS Y CONCEPTUALIZACION
Pensar las identidades como construcción, y al sujeto como por- tador de identidad se ha traducido en algunas oportunidades, en el ámbito de las Ciencias Sociales así como en la Filosofía, en respon- der a la pregunta sobre el qué y no sobre quién (Ricoeur 1999).
En el orden postradicional de la modernidad y sobre el tras- fondo de las nuevas formas de experiencia mediada, la iden- tidad del yo se convierte en una tarea de manera refleja. El proyecto reflejo del yo, consistente en el mantenimiento de una crónica biográfica coherente, si bien continuamente re- visada, se lleva a cabo en el contexto de la elección múltiple filtrada por los sistemas abstractos (Giddens 1991: 13).
Desde nuestra perspectiva, pensar la identidad es indagar sobre la construcción de una estructura de sentido multireferencial y multireferenciada. Su conformación está atravesada por una variedad de dimensiones que remiten a “partes” analíticamente diferenciables, pero que en la práctica son integrados en un complejo total. Dicha identidad en tanto estructura de sentidos, pensada como creación cultural es continuamente recreada en la interacción con los otros, donde los sentidos se resignifican en un permanente proceso de ha- cerse y rehacerse a lo largo de una vida. En este sentido, toda identidad remite directamente a la historia de una vida en tanto unidad de sentidos, en tanto mirada al pasado desde el presente como memo- ria y proyección al futuro en cuanto proyecto. Por ende, es central a esta definición la articulación entre construcción de identidad y tiem- po, relación ésta que se constituye en historia de un alguien como recorrido “vital”, que remite asimismo a un contexto social concretode desarrollo. “La reflexividad de la modernidad alcanza el corazón del yo”, dice Giddens, para situar en nuevos marcos a esta identidad del sujeto en relación con las transformaciones de la modernidad tar- día o reciente.
Las transiciones en las vidas individuales han exigido siem- pre una reorganización psíquica (...), en las circunstancias de la modernidad, el yo alterado deberá ser explorado y cons- truido como parte de un proceso reflejo para vincular el cam- bio personal y el social (Giddens 1991: 49).
En acuerdo con el sociólogo británico, la identidad en la moderni- dad estará continuamente asistida por un carácter reflejo, o sea, una capacidad reflexiva sobre el hacer y el decir de los sujetos, asocián- dose así a la constitución de las instituciones modernas; reflexividad, que asume un carácter muy marcado en las actuales condiciones de vida.
Ahora bien, decir que la identidad es una estructura de sentido no significa pensar en aquella separación que propugnaba el estructuralismo entre estructura y referente. En este caso, se habla de estructura como conformación de un todo donde se presentan ele- mentos integrados y relacionados entre sí, pero que al mismo tiem- po, estos elementos hablan de unas dimensiones necesariamente encadenadas a referentes a los que remiten y por los cuales también son explicadas. Por ello, la identidad es multireferencial (porque remi- te su construcción a una variedad de elementos que se constituyen en referencias del sujeto hacia fuera de sí, pero que “hablan” desde su sí mismo, desde su habitus, en términos de Bourdieu); pero tam- bién multireferenciada (ya que, cuando hablamos de construcción y reconstrucción en la práctica, decimos estructura condicionada en su “ser” desde distintos lugares objetivos, y, por ende, estructurales).
El mismo carácter dialéctico entre subjetividad y sociedad que asume la construcción social de la realidad (Berger, P. y Luckman, T.
1989), es identificable particularmente en la construcción de la identidad, ya que aquel proceso dialéctico de tres momentos (externalización, objetivación e interiorización) da cuenta de la identi- dad como constructo subjetivo – social.
La identidad como construcción social nos remite directamente a la práctica de los sujetos en tanto práctica social, ya que es en el contexto de la misma donde se rehace continuamente, y sin ella, es imposible pensarla sin caer en la abstracción y el sinsentido.
Pierre Bourdieu, indica que para poder dar razón de las prácticas debemos sacar a la luz “la serie de efectos que se encuentran en su origen”, esto es, la estructura del estilo de vida de un agente social o de una clase de agentes en tanto unidad que se esconde debajo de la diversidad, y así mismo, dicha práctica debe ser puesta en juego en relación a campos dotados de lógicas diferentes y capaces de impo- ner formas diferentes de realización. Para mayor claridad, el sociólo- go francés nos indica una fórmula de explicación de esto: “[(habitus) (capital)] + campo = práctica]” (Bourdieu 1998: 99). Por ende, el análisis debe recomponer lo descompuesto, lo que no esta visible por la opacidad de lo social y hacer manifiesta la estructura del espacio simbólico que resalta el conjunto de las prácticas2 .
Lo antedicho expresa la complejidad de la relación HABITUS – PRÁCTICA – CLASE, aunque la relación estaría incompleta si no dijé- ramos que, sumado a la clase de origen de un agente social, hay que dar cuenta así mismo, de la trayectoria social de dicho agente. La práctica, entonces, nos indica un origen, una trayectoria, una socia- lización vinculada a ese origen y una serie de disposiciones aprendi- das y aprehendidas en el trayecto vital y en la incorporación a un campo dotado de lógicas específicas y relaciones de poder. Es por ello, que se vuelve necesario pensar la identidad en relación con una biografía personal, donde se articulan distintas dimensiones inherentes a la constitución de todo sujeto moderno (como plantea Giddens en los marcos de la modernidad reciente) pero también, como parte de es- pecificaciones particulares de los contextos cotidianos y experienciales del sujeto. Esta serie de dimensiones3 estaría dando cuenta, en su interrelación, de un todo complejo del cual, al momento de la inves- tigación, necesariamente se dará prioridad a unas por sobre otras. Esta prioridad estará definida por los objetivos de dicha investigación y por el recorte del objeto de estudio, sin que esto implique el abando- no en el olvido de la articulación con las otras “partes” del sujeto. De este modo, no se entenderá este “quién se es” de un “alguien” sino se da cuenta de esta complejidad. Complejidad en la interacción con los otros significantes que se constituye en comunicación a través de sentidos sociales, de un decirse y mostrarse, de un “contarse” en la historia construida de sí.
ELECCION DE CARRERA Y FORMACION DISCIPLINAR
“E: Bueno, en este año. Yo te voy a pedir en algunos instan- tes que hagas un poco de memoria, que trates de recordar, de recordar el contexto, las cuestiones que se jugaban, por- que una de las cosas importantes para nosotros tiene que ver con la elección de carrera. Cuando vos entraste a la univer- sidad, ¿qué carrera elegiste?
R: de origen elegí Licenciatura en Comunicación Social. Me acuerdo que... bien no quería pensar por qué elegía ni nada. Vine, me anoté y listo. No quería hacer mucho rollo. Mucha historia había, “¡ay!, que vas a estudiar”, todo, “ahora que terminaste, el”, mucho rollo había el primer nieto, de la fa- milia. Simple, voy me anoto, sabía que me gustaba, vi el plan, me anoté acá y arranqué.
E: ¿Y vos te acordás, cuando decidiste ingresar al profesora- do qué pensabas de la carrera, o por qué te metiste en el camino de la licenciatura, a la carrera docente?
R: Yo estaba terminando la... Creo que en ese cuatrimestre terminaba de cursar la licenciatura, en el 2002. Terminaba de cursar, terminaba los finales, todo, terminaba a mitad de año. Bueno, mientras hacía la tesis, por hacer algo más, hacía el profesorado. Un poco también con ese conflicto que llega el final, llega el final y ¿qué pasa, qué haces? Ser licenciado en comunicación, es como ser licenciado en todo. Parecería, yo sentía en ese momento, ¿qué hacía? que mientras me quemaba la cabeza con eso, me acuerdo que el primer día me hicieron una encuestita ¿por qué entraste? Y yo respondí con angustia, me sentía angustiado. Odiaba venir a la facul- tad, porque llegó un momento en que odiaba todo, no sabía porque estaba acá y también digamos no lo encontraba... digamos... había perdido el sentido de por qué estaba acá... había terminado por terminar. El profesorado fue un poco mi resguardo... digamos, me sentía así y empecé a entrar al profesorado no para tomármelo tan en serio ni con tanta certeza en un principio y como para hacer algo más mien- tras hago la tesis, mientras hago otras cosas, bueno y al fi- nal me terminé enganchando en el profesorado y me intere- sa más ahora desempeñarme como docente que como comunicador ” (Graduado del Profesorado en Comunicación Social. TC 2006).
En la extensa cita de las palabras de uno de los entrevistados se evidencia el recorrido y el paso de una carrera a otra en el mismo proceso de formación. Es que, no es un dato menor a tener en cuen- ta, en el contexto de la FACSO los estudiantes ingresan a cursar la Licenciatura en Comunicación Social y luego optan por el Profesora- do. Según lo previsto por el plan de estudios, ellos van haciendo un “camino curricular libre” y pueden optar por una u otra carrera o por ambas. Lo que el entrevistado relata nos permite pensar, no sólo el origen de la formación disciplinar, sino también el recorrido y la mo- dificación de los intereses hasta encontrar las actividades que dan sentido de la elección profesional4 .
Asimismo, la presencia de la formación disciplinar en Comunica- ción y de la carga de un imaginario fuertemente anclado en el contex- to institucional “…Ser licenciado en comunicación, es como ser li- cenciado en todo…”, en palabras del entrevistado, indica una relación entre Licenciatura – Profesorado como el modo de anclaje y especifi- cación de una generalidad teórica y una indeterminación profesional desde la primera hacia el segundo. Relación ésta que se manifiesta en la reflexión sobre la formación, en la puesta en juego en la práctica y, por ende, en la definición identitaria. Pero, al mismo tiempo, indica estructuraciones del campo intelectual disciplinar de las Ciencias de la Comunicación en la Argentina y en Latinoamérica que se reprodu- cen al interior de la institución Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN y decantan en un imaginario de circulación colectiva entre estudiantes, graduados y docentes5 .
En palabras de otra de las entrevistadas, podemos entrever algu- nas similitudes respecto al proceso de elección de carrera y a la op- ción posterior por el Profesorado y, quizás por la docencia como ac- tividad futura a desarrollar.
“E: Hay cosas que te voy a preguntar que ya sé pero es im- portante cómo me las contestes para que quede todo acá mismo, registrado. ¿Cuando ingresaste al profesorado?
R: Eh… Lo que pasa es que yo ingrese a la licenciatura. Terminé la licenciatura y seguí con el profesorado. Como tres meses que estaba haciendo la tesis estaba cursando las materias del profesorado. Fue casi simultáneo, digamos, con la licenciatura.
E: ¿Y cómo decidiste ingresar al profesorado o por qué mo- tivo?
R: En realidad medio por curiosidad, porque no era digamos, mi primera idea cuando empecé la facultad que quería se- guir la licenciatura y empecé a ver cómo era y me interesaba lo que tenía que ver con formación docente, pero nunca me había orientado particularmente a eso. Y bueno, y seguí.
E: Claro, está bien. O sea que el motivo de la elección de la carrera en sí tiene que ver con curiosidad, como vos decís. R: Sí, no sé a que atribuirlo. Nunca me llamó particularmen- te la atención, pero me interesó cuando entré.
E: ¿Alguna vez habías pensado antes, en algún momento de tu vida ser docente?
R: No. La verdad que no. Y eso que tengo docentes en la familia. Somos una familia de docentes, en realidad. (…) Terminé la cursada licenciatura y ahí me orienté al profeso- rado. Yo hacía las materias del profesorado simultáneamen- te que hacía la tesis. Fueron un poco simultáneas las carre- ras...” (Graduada del Profesorado en Comunicación Social. TC 2006).
Tal como indica la cita anterior, la orientación al Profesorado se presenta como una opción secundaria y complementaria al desarro- llo del trabajo de Tesis. La curiosidad o la necesidad de integrar una carrera más a la elección originaria es el fundamento central que ar- guyen los entrevistados para dar cuenta de una modificación en su trayectoria curricular. No obstante ello, la curiosidad es rápidamente superada por el interés que provoca la nueva carrera y, por ende, la resignificación de saberes en contextos disciplinares diferentes, que pueden implicar no sólo una nueva salida laboral, sino el encuentro con la elección profesional en los términos antes definidos. En este punto del análisis, se agrega otro elemento pertinente a tener en cuenta y es la presencia del Profesorado como opción distinta y complemen- taria en la formación, y la referencia a la “curiosidad” como motivo del corrimiento en la trayectoria curricular denuncia la invisibilidad del mismo Profesorado en los marcos del contexto institucional. Dicha invisibilidad se vuelve notoria si se la compara con el Profesorado en Antropología Social, y esta misma comparación puede darnos otros elementos para entender la situación. Este último, se presenta a nivel imaginario como una Carrera distinta y con un plan de cursada com- plementario pero diferenciado de la Licenciatura6 . En el caso de Co- municación Social, el Profesorado aparece como “las cinco materias pedagógicas” a favor de una nueva titulación, junto a lo cual estas cinco materias pedagógicas se cursan cuando se ha alcanzado cierto grado de avance en la Licenciatura7 . Lo que parece una contradic- ción entre elección y visualización/invisualización no es más que algo aparente y que muestra, en un proceso de develamiento en el análi- sis, la complejidad de la estructuración institucional en el nivel curricular y en el nivel colectivo de visualización de los agentes en el campo educativo.
“E: La primera pregunta tiene que ver con cuando vos ingre- saste al profesorado y si fue tu primera elección de carrera o... tenías alguna elección alternativa...
R: Yo ingresé en el 2000 para la carrera de licenciatura, en los cuatro años la hice bien, terminé todas las cursadas y en el 2004 ingresé en el profesorado. La idea en sí era que mientras hacía la tesis hacía las materias, los dos años del profesorado, me recibía de las dos cosas en el 2005 más o menos, me recibía de las dos carreras... la tesis no la empe- cé a hacer y me recibí de profesor... (…) La que un poco primero me movió para el lado del profesorado fue G…, entonces fue lo que seguí y también por la salida laboral... porque yo ya en el último año de licenciatura estaba viendo que la inserción laboral de licenciado iba a ser un poquito más brava, entonces mientras sos estudiante no lo pensás, estás más preocupado por los finales, en meter materias, y cuando ya está llegando el final decís bueno me queda la tesis, me recibo, y ¿qué?... también un poco por otra parte está el tema de la identidad, nosotros en comunicación en general está eso de ¿qué es un comunicador? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde trabaja? Sabés lo que sos, no sos un perio- dista, sos más, pero ¿qué es lo que hacés? Las personas te preguntan ¿y vos que hacés? Y a veces tenés un par de res- puestas así rápidas, pero te pones vos a pensar en profundi- dad... hoy vos me preguntás y te digo la verdad todavía me cuesta... en cambio el profesorado es como que te da bas- tante tranquilidad, en ese momento fue… Vos sabés qué es un profesor, vos decís yo soy profesor y te preguntan ¿dónde das clases? Si te gusta, pero nadie te pregunta ¿qué hacés vos como profesor? entonces eso también, fueron varias cosas...” (Graduado del Profesorado en Comunicación So- cial TC 2006).
La claridad con la que el entrevistado explicita el proceso y orien- tación de su formación vuelve notorias las palabras de los entrevista- dos anteriores. El proceso de reflexión de los estudiantes avanzados de la Carrera de Licenciatura respecto a su futuro laboral, acompaña- do con la indefinición del campo profesional de inserción, da cuenta de las problemáticas desde las que se aborda la orientación hacia el Profesorado. En esta instancia como una posibilidad más, como una instancia complementaria aunque ya con alguna definición mayor respecto a la claridad sobre las posibilidades laborales.
Es en el encuentro con los otros significativos y la interpelación sobre la formación lo que estaría poniendo en crisis y posterior re- flexión la elección de Carrera. Conjugados todos estos elementos en simultáneo dan como resultado una instancia de intranquilidad res- pecto de la conformación identitaria, de un quién se es y se quiere ser (como proyección de futuro), pero también como actualización de una memoria educativa y un trayecto social resignificado al momento de finalización de la cursada de la Licenciatura. Tal como se expresara en un comienzo, referente a las definiciones identitarias, preguntar sobre el qué es hacer hincapié en la actividad en la que los sujetos sociales se desarrollan y ello no daría cuenta solamente de una cons- trucción identitaria. Sin embargo, tal cual lo expresan los entrevista- dos, la pregunta sobre el qué en tanto actividad laboral-profesional va directamente entroncada con la pregunta sobre el quién: la activi- dad profesional como dimensión de la identidad pone en duda y en situación de reflexión a nuestros entrevistados y ello remite directa- mente a “un quién se es” como sujeto social completo y en constante transformación a lo largo de una vida como trayectoria social.
Así mismo, en términos de campo educativo e intelectual de las Ciencias de la Comunicación, resulta clara aquella referencia que hiciera Bourdieu para pensar la convertibilidad del capital cultural en capital económico y de la importancia del sistema educativo en ello.
(…)El desarrollo de ese sistema como un sistema de certifi- cación crea un mercado de capitales culturales dentro del cual los títulos actúan como si fueran dinero. Los certificados funcionan así, por un lado, como medio común, abstracto y garantizado socialmente de intercambio entre capitales cul- turales, por otro, como intercambio entre capital cultural y el mercado de trabajo en relación con el acceso al capital eco- nómico (Garnham y Williams 1995: 116, 117).
La cercanía del final de cursada y recorrido curricular de los estu- diantes pone en juego, entonces, no sólo los temores frente a diversi- dad y a la dispersión de los saberes disciplinares, sino también, la capacidad de inserción laboral y por ende, la posibilidad de conver- sión de saberes económicamente hablando. En este sentido, la op- ción por el Profesorado implicaría una cierta “certeza” ante esas dos realidades.
IDENTIDADES, PRACTICAS Y DOCENTES REFLEXI- VOS
Si las identidades en tanto identidades sociales se construyen y reconstruyen, necesariamente este proceso de interacción entre sub- jetividad y estructura social se da en la práctica. Es en ella, en co- nexión directa con el habitus como estructura de sentidos sociales incorporados y reorganizados a través de las trayectorias sociales, en la que se ponen en juego saberes cotidianos, saberes disciplinares y capacidades de acción en tanto herramientas mediadoras. Asimismo, esta puesta en juego de un qué como actividad implica un quién que se reconstruye y adapta (o no) a los nuevos escenarios sociales en los que le toca intervenir. En este caso particular, en los marcos de esta investigación, la práctica asume carácter de práctica docente en tanto práctica profesional de desarrollo de los graduados del Profeso- rado en Comunicación Social.
Aquellas dimensiones de la constitución identitaria a las que se hacía referencia con anterioridad se ponen en juego en el contexto áulico y se despliegan en la interacción con los otros. El análisis, en- tonces, deberá construir a partir de ello una matriz de significaciones que de cuenta de esta complejidad.
“E: y... ¿cuál creés que es el aporte más importante que te dejó la carrera, la formación docente?
R: …creo que... lo que me aportó es empezar a reflexionar
sobre las relaciones y el proceso de construcción del conoci- miento y el proceso de generar investigación dentro del aula (…) Me acuerdo que antes de decidir ser profesor, me acuer- do que presenté un proyecto para, cuando estaba en Artes Visuales trabajando, presenté un proyecto y no tenía ni idea de la docencia ni había cursado una materia del profesora- do, nada. Y ahora que pienso lo que fue eso, fui un desas- tre, viéndolo hoy digamos, creo que todo como soy hoy, creo que tuvo muchísimo que ver mi formación como docente, porque creo que me aportó (…) el modelo que yo aporte en Artes Visuales de ser docente no tiene nada que ver con el docente que soy ahora (…) Soy un docente que creo que voy a aprender y eso es lo que me enseñaron, sentarme a escu- char a ver lo que me dicen (…) También ahí fue cuando arran- qué Artes Visuales, yo me acuerdo que eso también me apor- tó, yo me acuerdo que iba a Artes Visuales y yo veía que los chicos se me aburrían, que no me cazaban una de lo que estaba diciendo, yo hablaba y seguro que me miraban y decían “¿qué está diciendo este loco? ¡No le entiendo nada!”... se me hacía eterna la clase. A mí se me hacían eternas la horas porque… ¿cómo hacer para que eso no pase? Bueno entonces reflexioné, me sirvieron en la práctica, digamos y… porque yo lo estaba viviendo y me sentía medio mal por eso, era como medio (…) Cuando estaba en Artes Visuales se- guramente yo me pienso como el docente que nunca quise ser. Que no entendían nada, que se aburrían, que bosteza- ban, debe ser horrible…” (Graduado del Profesorado en Comunicación Social TC 2006).
La actualización de la formación en la práctica áulica es nueva- mente indicada por los entrevistados, que se ven a sí mismos en un proceso de adaptación de saberes disciplinares y pedagógicos e inter- pelados por la presencia de los otros significantes que hasta el mo- mento sólo fueron pensados desde modelos mentales. La interacción comunicativa en el aula pone en discusión no sólo el saber como contenido a enseñar, sino todos los procedimientos destinados a la consecución de los objetivos planteados en el proceso de enseñanza aprendizaje. La presencia sentida del tiempo cronometrado, esto es, el alargamiento existencial del tiempo (clara diferencia entre el tiempo del reloj y el tiempo vivido) remite a lo “traumático” de la experiencia práctica y de su “resolución satisfactoria”. Es la instancia de la experiencia práctica la que objetiva “saberes” que subjetivamente no es- tán incorporados al habitus (en palabras de Bourdieu) ya que, para ello, se requiere una presencia en una posición social y la incorpora- ción a una trayectoria de vida todavía ausente. En la medida en que se produzca la reiteración de la experiencia, subjetivamente se incor- poran procedimientos de lógica práctica que tienen impacto tanto en el tiempo vivido como en la seguridad ontológica del sujeto. Este pro- ceso se expresa, en palabras del entrevistado, haciendo alusión a “su definición” del ser docente: “…el modelo que yo aporte en Artes Vi- suales de ser docente no tiene nada que ver con el docente que soy ahora… Cuando estaba en Artes Visuales seguramente yo me pien- so como el docente que nunca quise ser”. El “ser docente” como definición identitaria en constante transformación se articula en un tiempo existencial que recrea una memoria y pone en discusión sen- tidos sociales, sentidos subjetivos y “presiones” estructurales en la práctica. Experiencias vividas que en la interacción cotidiana con los otros significantes y, mediadas por la reflexión sobre la propia prácti- ca, asumen carácter de experiencias percibidas en una articulación de tiempos heterogéneos.
Finalmente, entonces, la definición identitaria constante en la interacción con la práctica profesional nos habla de las experiencias de los Graduados, de sus trayectorias y saberes como pasado y me- moria, pero también como posibilidad de adaptación o no a los nue- vos escenarios institucionales en los que les toca desempeñarse profesionalmente. Aquellas dimensiones analíticamente diferenciables que hemos indicado, las “vemos” conectadas en sujetos concretos, históricos, y las rastreamos como matrices de sentidos que nos ha- blan de un quién se es en tanto sujeto social. Modelos del “ser docen- te” como estructurantes de la práctica, aprendidos o imaginados por los actores, son reconstruidos y sometidos a reflexión en el proceso de búsqueda de sí mismos, pero también del desarrollo profesional “óptimo” que dé sentido a la biografía como recorrido vital a lo largo de una vida. Identidades, experiencias prácticas y reflexiones sobre sí mismo que nos llevan, como investigadores, a continuar con la repregunta acerca de las dimensiones del ser social que estamos des- cuidando, en nuestras propias observaciones, que darían cuenta de una complejidad en el análisis acorde a la complejidad de la realidad social.
BIBLIOGRAFIA
BERGER, P. y LUCKMAN, T.
1989 La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu
Editores. BOURDIEU, P.
1998 La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid, Grupo Santillana de Ediciones. FUENTES NAVARRO, R.
1998 La emergencia de un campo académico: continuidad utópica y estructuración científica de la investigación en Comunicación, México, ITESO.
GARNHAM, N. y WILLIAMS, R.
1995 “Pierre Bourdieu y la Sociología de la Cultura: una introducción” en Revista Causas y Azares. Los lenguajes de la comunicación y la cultura en (la) crisis. Año II, número 3, primavera de 1995.
GIDDENS, A.
1991 Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. Barcelona, Ediciones Península.
RIBERA, J.
1997 Comunicación, medios y cultura. Líneas de investigación en la Argentina 1986-1996. La Plata, Ediciones de Periodismo y Comunica- ción, UNLP.
RICOEUR, Paul.
-1999 Historia y Narratividad. Barcelona, Ediciones Paidós.
-1996 Sí mismo como otro. Madrid, Siglo Veintiuno de España
Editores, S. A.
NOTAS
1 Ifipracd (Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Docentes) – Becario Conicet. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
2 “Para ello se hace necesario volver al principio unificador y genera- dor de las prácticas, es decir, el habitus de clase como forma incorpo- rada de la condición de clase y de los condicionamientos que esta condición impone; por consiguiente, hay que construir la clase objetiva como conjunto de agentes que se encuentran situados en unas condiciones de existencia homogéneas que imponen unos condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de disposi- ciones homogéneas, apropiadas para engendrar unas prácticas seme- jantes, y que poseen un conjunto de propiedades comunes, propieda- des objetivadas, a veces garantizadas jurídicamente (como la posesión de bienes o de poderes) o incorporadas, como los habitus de clase (y,
en particular, los sistemas de esquemas clasificatorios” (Bourdieu
1998: 99,100).
3 La conceptualización de las identidades en términos de estructuras de sentido y las distintas dimensiones reconocidas como articuladoras analíticamente diferenciables de las mismas ya han sido tratadas con anterioridad en un artículo publicado en la Revista Question, Nº 13, verano 2007, La Plata. Entre las dimensiones a analizar, podemos indicar las siguientes: dimensión psicológico-madurativa, dimensión biológico-física, dimensión de socialización, dimensión afectiva, dimen- sión profesional, dimensión cognitiva, dimensión estética y dimensión narrativa.
4 En este contexto, el concepto de elección profesional es utilizado para indicar el encuentro entre los sujetos y las prácticas que dan sentido a un recorrido formativo y experiencial. No se trata de una elección más o de un concepto esencialista, sino de un estado interactivo en el que el sujeto encuentra la plenitud de su realización laboral-existencial. En este sentido, la elección profesional es diferente de elección de carrera o formación disciplinar, la segunda sólo se transformará en la primera, en la medida en que el sujeto cargue de sentido su actividad y encuentre en ella su realización como sujeto social en el proceso de construcción identitaria.
5 Para pensar y clarificar estas cuestiones se debe tener en cuenta el mismo proceso de institucionalización de las Carrera de Ciencias de la Comunicación en América Latina. Si pensamos en ello, no se puede desconocer que desde finales de la década del ’80 y principios de los ’90 (momento de institucionalización fuerte y consolidación del campo comunicacional en América Latina) las problemáticas teóricas respecto de la identidad temática heterogénea, abierta y no totalmente legitima- da han creado un clima de inestabilidad disciplinaria que no deja de repercutir en las propuestas curriculares y en la propia formación de los profesionales (Fuentes Navarro 1998). Proceso que a partir de 1995 va creando cada vez más un estado de polarización universitaria en campos distintos, con un predominio marcado del subcampo educativo sobre el subcampo profesional, como legitimadores del campo de estudios, mediante la elaboración de planes de estudio orientados exclusivamente a la docencia en detrimento de la investiga- ción. Por otra parte, y como consecuencia de esto, el profesional que forman las carreras de Comunicación difiere de aquel que el mercado exige y es allí donde sale a la superficie con mayor claridad el choque, el conflicto irresuelto entre teoría y práctica.
6 Esto puede deberse en parte (y el condicional tiene que ver con que no nos hemos detenido puntualmente en la comparación) a que la estructuración del Plan de Estudios del Profesorado en Antropología Social prevé una serie de materias específicas de esta titulación más allá de las compartidas con la Licenciatura y que hace a la formación diferenciada de los Profesores. Entre ellas, Introducción a la Geografía y el Seminario de Ciencias Políticas. La presencia de las mismas y el cursado de dichas asignaturas desde el inicio de la formación universi- taria podrían funcionar como representaciones a favor del distancia- miento que asocia Profesorado/solo materias pedagógicas.
7 Si bien cada carrera posee su propio plan de estudios específicos, el Profesorado se asienta sobre un saber disciplinar que implica una parte del recorrido curricular de la Licenciatura.
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
artículo Mathieu
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.3 Olavarría ene./dic. 2008
Sociología de la juventud en España: la investigación sobre la cultura política de los jóvenesGladys Mathieu1
Gladys Mathieu. Departamento de Sociología IV. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 18/07/08
Aceptado: 17/12/08
RESUMEN
Los estudios sobre la juventud realizados por las instituciones españolas que trabajan en esta temática, suelen materializarse en publicaciones de Informes que quedan a disposición del público y son utilizados por diferentes instancias, para dar respuestas a las cues- tiones que afectan a los jóvenes. En este sentido, los Informes sobre la juventud se constituyen en la materia prima de un discurso social que, por tener argumentos científicos, se considera legítimo y autori zado.
La relación de los jóvenes con el espacio de la política ha sido objeto de análisis desde el inicio de estos estudios en los años 60, sin em- bargo es una temática que ha ido perdiendo relevancia –especialmente durante los años 90- en el análisis social de los jóvenes. En el presen- te trabajo se expone el modo en que dicha relación es abordada por la investigación desarrollada en España a través de la aplicación de técnicas cuantitativas de análisis.
La aplicación de una perspectiva metodológica cuantitativa en este campo de estudio tiende a mantener los diseños de investigación tra- dicionales, sin incluir indicadores capaces de captar las dinámicas de la sociedad actual y las experiencias sociales en que se inscriben los jóvenes.
PALABRAS CLAVE
Juventud, cultura política, investigación, encuestas, indicadores.
ABSTRACT
The studies on the youth realized by the institutions that they work on this social group, are in the habit of materializing in publications of Reports that stay at the disposal of the public and are used by different instances (authorities), to give answers to the questions that affect the young men. In this respect, the Reports on the youth are constituted in the raw material of a social speech that, for having scientific arguments, is considered to be legitimate and expert. The relation of the young men with the space of the policy has been an object of analysis from the beginning of these studies; nevertheless it is a subject matter that has been losing relevancy - specially during the years 90-in the social analysis of the young men. In the present work there is exposed the way in which the above mentioned relation is approached by the investigation developed in Spain across the application of quantitative technique of analysis. The application of a methodological quantitative perspective in this field of study tends to support the traditional designs of investigation, without including indicators capable of catching the dynamics of the current society and the social experiences in which the young men register.
LOS «ESTUDIOS DE LA JUVENTUD» EN ESPAÑA: HE- RRAMIENTAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL CONO- CIMIENTO
La investigación sobre jóvenes en España cuenta con más de cua- tro décadas de antigüedad. Esta larga trayectoria comenzó a promoverse en la década del 50, en función de una serie de cambios que se iniciaron dentro del régimen franquista (Sáez Marín 1995). En el marco de un estado fascista no era de extrañar que el sector juvenil se percibiera como un segmento a controlar en vistas de su posible conflictividad, por ello el régimen estableció sus controles sobre la población a través del Frente de Juventudes1 .
En 1959, un incipiente Instituto de la Juventud (INJUVE) puso en marcha la “Primera Encuesta de Juventud”3 . A partir de entonces los estudios que toman como objeto a los jóvenes españoles han prolife- rado en distintas áreas de interés abarcando la población nacional y extendiéndose paulatinamente a los ámbitos regionales y locales, impulsados fundamentalmente por una demanda proveniente de la administración pública.4
En 1985, coincidiendo con el año Internacional de la Juventud, el INJUVE institucionalizó los Informes de Juventud mediante encues- tas aplicadas a muestras representativas de los jóvenes españoles con el propósito de ofrecer una radiografía actualizada de la situación, perspectivas, objetivos, intereses y problemas que son propios del colectivo juvenil en cada época. Entre cada uno de estos informes multi-temáticos, el Instituto actualmente amplía esta información es- tructural con otra más profunda sobre cada una de las áreas estudia- das generando investigaciones que aborden una temática exclusiva, e incluso aplicando sondeos periódicos que permitan mantener ac- tualizados algunos de los datos de los Informes.
A lo largo de todos estos años la aplicación de encuestas a la po- blación joven ha sido sistemática, consolidando ciclos de cuatro o cinco años para la publicación de los Informes de Juventud en Espa- ña5 . Esto pone de manifiesto que España tiene tradición en la cons- trucción de un conocimiento histórico social de los jóvenes, sin per- der de vista que, como señala Martín Criado (1998) se trata de una “producción sociológica” que expresa los intereses y preocupaciones de la clase dominante pero también “un abanico restringido de solu- ciones ideológicas y un nexo entre estas preocupaciones/soluciones y las opciones teóricas y metodológicas que se tomaron”.
Si bien la mayor parte de estas investigaciones se desarrollan en el ámbito sociológico cuantitativo, utilizando la encuesta como técnica de recogida de información y reseñando múltiples espacios propios de la vida juvenil (ocio, familia, estudios, trabajo, política, etc.)6 co- mienzan a ser cada vez más frecuentes los estudios sectoriales y cualitativos.
Cabe destacar que, desde el inicio de la investigación referida, la relación jóvenes-política ha estado presente en los diseños de investi- gación. Sin embargo, aunque el interés por los valores de los jóvenes, así como por su participación social y política, constituyen una temá- tica ampliamente desarrollada en las dos últimas décadas, aún son escasas las investigaciones que cuestionan y reconstruyen el objeto “cultura política”, desde una perspectiva más abierta y dinámica que la que permiten estos métodos cuantitativos.
A fin de visualizar y comprender el camino recorrido por la investigación sociológica sobre la Juventud en España y atender a sus condiciones sociales de producción, vale citar la clasificación que propone Juan Sáez Marín7 distinguiendo tres segmentos que define cronológicamente y que responden a tres etapas sociopolíticas distin- tas que, por otro lado, dan cuenta de la magnitud e importancia que posee el contexto político en tanto sustrato de las representaciones sociales que se producen.
a) 1960-75: estudios que cubren los últimos 15 años del franquismo
b) 1975-82: estudios que dan cuenta del primer postfranquismo
o etapa de la transición
c) 1983-1990: consolidada la democracia se empieza a delinear una política de juventud
Según Sáez Marín, en el tercer período comienza a hacerse efectiva una política de juventud que había estado relegada anteriormente por el mayor peso de otros problemas8 . Asimismo, desde el punto de vista del proceso de investigación, este autor distingue dos momen- tos clave: el primero de 1960 a 1990 y el segundo a partir de este último año, momento en que dio comienzo una nueva etapa donde los objetivos se centran en mejorar lo hecho hasta el momento, al tiempo que en establecer y desarrollar iniciativas internacionales con Latinoamérica y Europa.
DÉCADA DEL 90: TREINTA AÑOS DE MENTALIDA- DES JUVENILES
Durante la década del 90, el INJUVE mantuvo una línea de conti- nuidad en la realización de estudios generalistas9 , así como también en el desarrollo de estudios temáticos10 entre los que se destacan aquellos que abordan los valores de los jóvenes. No es de extrañar el impulso de una línea en este sentido cuando el discurso más genera- lizado es el de la pérdida de valores que acusan los jóvenes en la sociedad actual.
Tal como se señala en el apartado anterior, los 90 marcan un punto de inflexión en la investigación sobre jóvenes. Con un caudal de infor- mación que recoge las opiniones y actitudes de los jóvenes durante
30 años, se tiene suficiente conocimiento sobre ellos en distintas épocas, así como experiencia en la investigación aplicada (fundamen- talmente en la metodología cuantitativa). En este sentido, el estudio Historia de los Cambios de Mentalidades de los jóvenes entre 1960
-1990 dirigido por Manuel Martín Serrano, se constituye en cierre de todo un proceso histórico de investigación, al mismo tiempo que en apertura de una etapa que requiere incorporar nuevos elementos al análisis.
La importancia de este estudio reside en su perspectiva diacrónica11 que permite, no sólo obtener un análisis que refleje los cambios y continuidades en las opiniones, comportamientos y acti- tudes de los jóvenes a lo largo de tres décadas, sino también reflexio- nar sobre los aspectos metodológicos de la investigación. En este sentido, cabe destacar dos aspectos en los que esta investigación resulta innovadora:
a- En el tratamiento de las generaciones a través de la construc- ción de etapas axiológicas
b- En la construcción de modelos de análisis
a. Etapas axiológicas desde 1960 a 1990
Tal como se ha indicado anteriormente, el estudio Historia de los Cambios de Mentalidades de los jóvenes entre 1960 a 1990, intro- duce un tratamiento de las generaciones que no se distinguen entre sí por cortes arbitrarios en el tiempo (lo más usual es distinguir genera- ciones cada 10 o 15 años) sino por pertenecer a una etapa axiológica12 .
Martín Serrano distingue en los 30 años que abarca el estudio, tres etapas axiológicas que se diferencian por una visión del mundo que dominó en cada período. Cada una de estas visiones del mundo responde a la organización y consistencia cognitiva entre los elemen- tos13 que conforman la representación que tienen los jóvenes de su propia condición juvenil.
Partiendo de que una visión del mundo es una representación estereotipada, para denominarlas se basa en las diferencias axiológicas que resultan altamente discriminativas: “he encontrado que esos re- quisitos se cumplen muy bien cuando se comparan las distintas re- presentaciones que existen, en cada etapa axiológica, del modo en el que los jóvenes pueden intervenir para incidir en el mundo” (Martín Serrano 1994: 18).
Así, las tres etapas resultan ser las descritas en el cuadro que si- gue y no significa que cada una se corresponda con una generación, sino que las generaciones14 que se sucedieron a lo largo de tres déca- das fueron jóvenes en una o dos de estas etapas.
1 Departamento Sociología IV. Facultad Ciencias de la Informa- ción. Universidad Complutense de Madrid. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
2 El modo de organización de esta institución seguía el modelo
del ejército y los Scout permitiendo mantener controlado desde tem- prana edad a un importante sector de la población. La impronta fas- cista de sus orígenes encuentra el momento cúlmine de su disolución en 1950 (Sáez Marín 1995: 60).
3 “El Instituto siente la urgencia de disponer de técnicas concre- tas a aplicar sobre la juventud, de dar con la clave que resuelva todos y cada uno de los múltiples problemas juveniles que van surgiendo” en J. Sáenz Marín (Sáez Marín 1995: 167)
4 La demanda proveniente de otras instituciones (Fundaciones, Iglesia, etc.) posee un peso mucho menor.
5 El Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) ha consolidado un ciclo de cuatro años para la publicación de los Informes de la Juventud Española. La Fundación Santa María, que es otro de los referentes institucionales en la realización de estudios sobre el sector joven desde los años 80, hace lo propio cada cinco años.
6 Según Revilla Castro (2001), en España la menor tradición en la conformación de subculturas ha provocado un predominio de los estudios generales. En “La construcción discursiva de la Juventud: lo general y lo particular”. Papers 2001:104.
7 J. Sáez Marín “Los estudios sobre la juventud en España: con- textos de un proceso de investigación-acción (1960-1990)”. En: Re- vista Internacional de Sociología 10:159-197.
8 Para Martín Criado (1998) esta ruptura es congruente con la mirada institucional de Sáez Marín, quien fue director del Instituto de la Juventud de España. En su libro Producir la Juventud, Martín Cria- do defiende una continuidad entre los tres períodos, señalando que si hay algún tipo de ruptura es “en el sentido de una aceleración de la construcción del problema juvenil y de la desaparición de la clase social en los análisis” (Martín Criado 1998).
9 En este trabajo se ha denominado “estudios generalistas” a las investigaciones sobre jóvenes españoles que se realizan sistemáticamente, en períodos de tiempo determinados y cuyo conte- nido es multitemático.
10 Se denomina “estudios temáticos” a las investigaciones sobre una temática especifica.
11 Este tipo de estudios se caracteriza por comparar series de datos procedentes de períodos prolongados de tiempo. En el momen- to en que se realizó el estudio al que se hace referencia, este tipo de metodología era propia de la demografía y la economía pero era ex- cepcional en objetos de investigación de naturaleza cognitiva, como son en este caso los valores y las representaciones sociales de los jóvenes.
12 “Por etapa axiológica entiendo un período histórico durante el cual está vigente entre los jóvenes una determinada representación de su propia condición” (Martín Serrano 1994: 18).
13 Según el autor los elementos que conforman una representa- ción juvenil son los valores relativos a lo que el joven es (en tanto que joven); a lo que el joven tiene (en tanto miembro de una comunidad), las evaluaciones sobre las que el joven aspira (en tanto ser humano con objetivos vitales) y a lo que el joven cree que debe hacer (para lograr sus objetivos e influir en la marcha de las cosas) (Martín Serra- no 1994: 18).
14 La definición de generación que se adopta en este trabajo se- ñala que “una generación está formada por todas las promociones que han compartido la misma o las mismas etapas axiológicas” (Mar-tín Serrano 1994: 22)
TABLA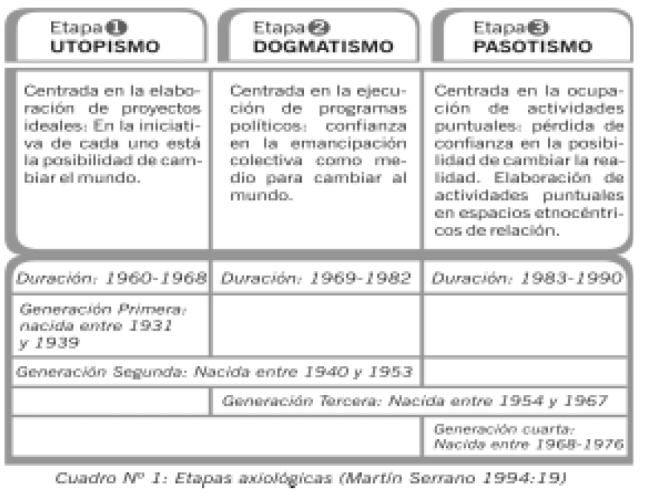
Algo revelador de este estudio lo constituye la importancia del hecho político en la conformación de las visiones del mundo de las distintas generaciones de jóvenes, o en otros términos, que sea uno de los fac- tores que pueden discriminar y establecer las diferencias de valores entre ellas. Y se dice el hecho político partiendo de que la política es un espacio de relación que implica la pluralidad de los hombres: si lo que más discrimina es la forma de intervenir en el mundo, se parte del reconocimiento de una comunidad de la que se es miembro, y sobre la que cada uno tiene capacidad de intervención. Es decir, la política no puede reducirse a estructuras previas sino que requiere entenderse como hecho que surge en el “entre y se establece como relación” (Virulés 1993: 26). De aquí la necesidad de entender la cultura política en términos de experiencias sociales que exceden la relación de los suje- tos con las instituciones.
El estudio de Martín Serrano señala la importancia de indagar las representaciones de los jóvenes en torno a su capacidad y posibilidad de intervenir en la realidad a la hora de estudiar la cultura política de los jóvenes.
b. Construcción de Modelos
Además de la re-explotación de datos para cada uno de los cam- pos del hacer juvenil que abarca el estudio sobre los Cambios de Mentalidades de los Jóvenes (cultura política; religión; familia y sexua- lidad; aspiraciones y objetivos; juicios y prejuicios; consumo y ocio), se examina cuáles fueron los temas que se han investigado en cada época, adentrándose en los diseños utilizados para obtener el corpus de datos existente que permite realizar un “diagnóstico del estado de la cuestión” (Martín Serrano 1994: 261).
tabla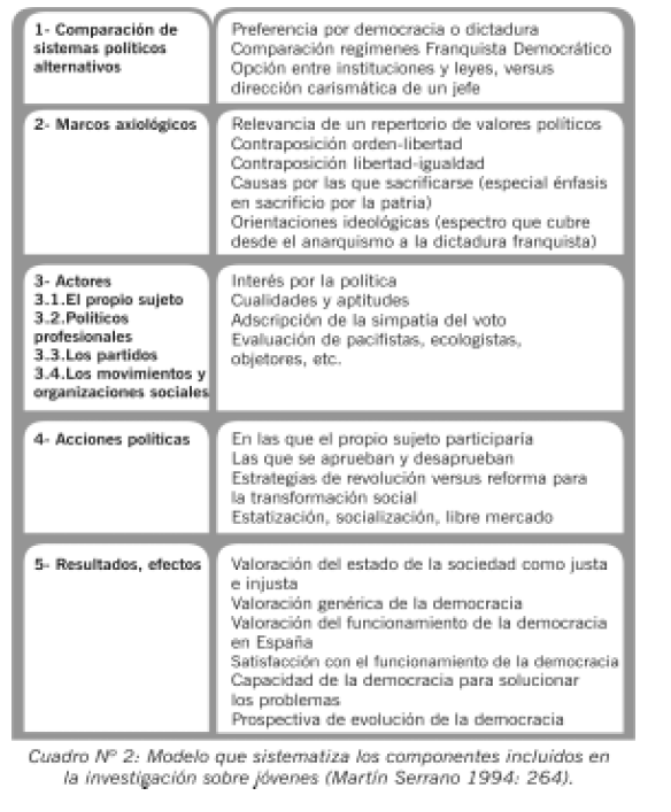
La metodología que desarrolla el autor consiste básicamente en interpretar los indicadores usados para investigar los valores relativos a cada tema como elementos de un único sistema: luego de agrupar y separar los indicadores en función de los distintos tópicos que se indagan (primera etapa), el investigador tiene como tarea encontrar un sentido que relacione todos los indicadores (segunda etapa).
Pero este estudio, no culmina en las dos etapas señaladas, sino que avanza en una tercera, que consiste en la representación del modelo en que se describe cómo se relacionan esos componentes entre sí, desde la perspectiva de una estructura de investigación.
De este modo, el modelo que sistematiza los componentes incluidos en la investigación sobre valores políticos de los jóvenes es el siguiente:
El autor concluye en que se trata de un modelo funcional de la Política donde:
(…) determinados actores, son evaluados en función de sus aptitudes y comportamientos; en razón de unos u otros ob- jetivos, tomando en consideración los resultados de dichas actuaciones (…). Este modelo de la acción política queda contextualizado en razón de los sistemas políticos alternati- vos (Democracia vs. Dictadura) (Martín Serrano 1994: 263).
Si bien Martín Serrano considera que este modelo posee todos los componentes previsibles para una valoración de la acción política, pone de manifiesto que no se han agotado todos los temas susceptibles de abordarse. En cualquier caso, más allá de la desaparición en el aná- lisis de algunos de los componentes -continuidad o no de determina- dos componentes-, la lógica con que se ha seguido abordando la cultura política en lo que va del siglo sigue respondiendo a este mode- lo funcional de la política.
El estudio de la cultura política de los jóvenes entre 1990-2004
En términos generales las áreas que siguen repitiéndose en los Informes publicados por el INJUVE son las relacionadas con la fami- lia, estudios, trabajo, ocio, consumo y economía de los jóvenes. Es decir, delimitan espacios concretos en que se desarrollan las viven- cias y experiencias de los jóvenes. Por lo tanto, hay un panorama completo sobre las diversas instancias en que transcurre su sociali- zación y aquellos aspectos a través de los que transitan a una mayor autonomía.
Si bien en cada momento se estipulan nuevas áreas temáticas en función del devenir y los intereses sociales puestos en juego y se per filan modificaciones en las áreas ya existentes, se percibe una ten- dencia a describir el hacer y pensar de los jóvenes en aquellos ámbitos que se consideran más importantes (desde una perspectiva del adulto) y que son los que, de alguna manera, describen y permiten dar cuenta de su integración social.
A partir de la mitad de la década hasta la actualidad1 se hace hincapié en los riesgos a los que están expuestos y los valores que los caracterizan2 . De este modo, adquieren especial relevancia en la estructuración de los Informes sobre la Juventud las áreas relativas a los peligros que deben afrontar los jóvenes, las incertidumbres a que los somete la sociedad actual y las expectativas de vida que se han generado3 .
En lo que respecta al tratamiento de la política, en 1992 se inclu- yeron dos áreas, una denominada “Asociacionismo, Ideología y Par- ticipación” y otra “Actitudes Sociales”, que describían la relación jo- ven-política y joven-sociedad respectivamente.
Tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 3, la denominación de las áreas temáticas que incluyen la política, es claramente diferente en los Informes publicados entre 1996 a 20004 , pues se utilizan categorías con mayor nivel de abstracción que dificultan la visualiza- ción de los temas que se agrupan dentro de cada una. Es decir, en estos estudios se hace más complicado identificar el espacio en que tiene tratamiento la relación jóvenes- política.
En 1992 el Área “Asociacionismo, Ideología y participación” y en 20045 “Valores, participación y uso de tecnologías” permiten ubicar el tema de manera más directa a través de los conceptos de partici- pación e ideología, que actúan como conectores con el tema política y permiten identificarlo.
La denominación de las áreas que contienen la relación jóvenes-política ha sufrido durante los años 90 un proceso de abstracción en los modos de enunciarlo que deja patente una mayor preocupación por la conformación de las mentalidades (de las percepciones de los jóvenes) que sobre el hacer de los mismos. Además, se ha prestado especial atención a las vivencias personales más que a las relaciones que establecen los jóvenes con la sociedad y que requieren una perspectiva del joven como ciudadano.
1 El último Informe sobre la Juventud Española presentado por el INJUVE data de 2004.
2 En 1996, se incorpora el área sobre “Visiones del mundo y re- presentaciones” en la cual se describe como se perciben los jóvenes a sí mismos y a la generación de sus padres. Con este apartado sobre la imagen proyectada por las distintas generaciones se recupera una perspectiva generacionalista que se había desarrollado en informes anteriores.
3 El Informe 2000 introduce una nueva área de análisis denomi- nada “Tolerancia y Solidaridad” orientada a observar unos valores específicos que en informes anteriores se incluían como un tema den- tro del espacio reservado a las “Actitudes sociales”. En otras pala- bras, los valores de tolerancia y solidaridad pasan a tener un peso específico. Por otra parte, es destacable como problemática del nue- vo siglo el área “Desigualdades de género”, que responde a una línea generalizada e instalada como bandera tanto en el campo político como social. También “los inmigrantes jóvenes en España” se cons- tituyen como una cuestión de interés que surge de los cambios socia- les que debe afrontar España y Europa a raíz del fenómeno inmigratorio.
4 Los autores de estos informes no son los mismos que los que realizaron el Informe de Juventud en España 1992. En este caso, además de la mediación institucional regida por el contexto social, es preciso considerar la mediación del propio sociólogo en la organiza- ción de la temática de interés.
5 En el Informe de Juventud del año 2004 se recupera la pers- pectiva de la participación a través del área “Valores, participación y usos de tecnologías” que se había ido desconfigurando a lo largo de los 90.
tabla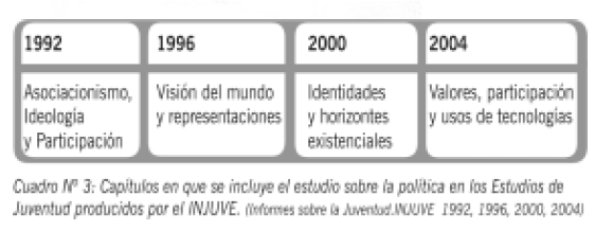
Del mismo modo, dentro de estas grandes áreas temáticas, desde el Informe del año 96, el capítulo en que se analiza la relación de los jóvenes con la política se denomina “Autoposicionamiento político e Identificación religiosa”. Es decir, la política y la religión se presentan en un mismo apartado en el análisis de las experiencias juveniles y, por lo tanto no reciben un tratamiento específico, cosa que, de por sí, habla de una menor disposición de espacio respecto de otros temas, que los hace menos relevantes e importantes en relación a los que reciben un apartado exclusivo. En cualquier caso, esto está en conso- nancia con el hecho de que la secularización y la despolitización, se suelen utilizar como dos de las características más distintivas de las sociedades actuales.
Esta presentación conjunta de la política y la religión1 refuerza una lectura sobre la pérdida de valores que actualmente protagoniza la juventud, o lo que es lo mismo, su lejanía de la vida espiritual así como también de los espacios de responsabilidad. Pero no se puede perder de vista que la unión política y religión responde a una estruc- tura social histórica que, tal como lo expresa Canteras Murillo ha ido cambiando en los últimos veinte años:
En nuestro país, hasta hace aproximadamente veinte años, la religión se presentaba bajo el formato de una religión po- lítica única nacional católica, de amplia representación so- cial, que sustentaba el monopolio de lo sagrado, legitimaba el orden político y ejercía una importante función cohesiva. El Estado adoptó entonces un reacoplamiento, contra el pro- ceso de diferenciación social general, entre religión y política defendiendo canonicalmente a una religión, en lugar de ma- nifestarse aconfesional (Canteras Murillo 2003:108).
El cuadro siguiente muestra cómo los epígrafes de la temática política se unifican en el autoposicionamiento como único aspecto de interés en la relación que establecen los jóvenes con la política. Evidentemente, la política se reduce al hecho de poder ser clasificado en un compartimiento estanco, sociológicamente categorizado. Bajo esta consideración se trata de una perspectiva estática de la experiencia de lo político.
1Es probable que esta conjunción responde a la relación y corres- pondencia que históricamente han tenido en este país, las identida- des políticas con las creencias religiosas.
tabla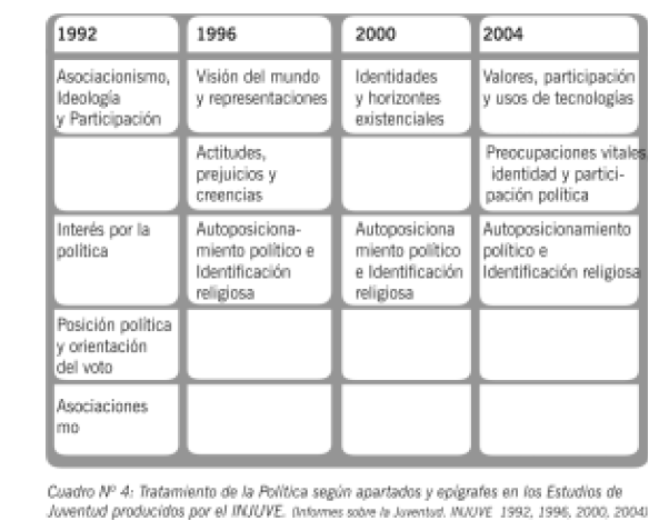
CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo de este trabajo se ha expuesto el modo en que la inves- tigación social ha abordado, en España, el estudio de la relación de los jóvenes con el espacio de la política, a través de la aplicación de técnicas cuantitativas de análisis. Durante la etapa delimitada entre
1991 a 2004 se constata “la vocación” de continuidad en el estudio
de los jóvenes que, desde hace 40 años, se ha venido desarrollando en este país. Es preciso tener en cuenta esta situación porque se impone en dos sentidos:
a- Por un lado, en el peso que tiene la investigación sobre la juven- tud en la articulación de los discursos que circulan socialmente sobre los jóvenes en general y sobre su relación con la política en particular, en tanto están legitimados por su correspondencia con el saber cien- tífico.
b- Por otro lado, la construcción de un conocimiento histórico in- fluye a nivel metodológico, en el requerimiento y justificación de indicadores construidos bajo instancias de lo social completamente diferentes de las que caracterizan el devenir de la sociedad actual1 .
No se pretende aquí desestimar el uso de indicadores estandarizados, sino, en todo caso, llamar la atención sobre las resignificaciones que los atraviesan y la necesidad de incorporar di- mensiones de análisis ligadas a la vivencia de la política que tienen los jóvenes en la actualidad, para evitar que sea un espacio ya categorizado dentro del que caben sólo determinadas opiniones y actitudes. La desnaturalización de los procedimientos de la investiga- ción social contribuye a mantener una conciencia crítica que permite a la ciencia no perder de vista que, en muchas ocasiones, suele ser un elemento de poder para definir qué es la política y dónde y quiénes pueden ejercerla. De ahí que sostener y propiciar un ejercicio de auto- análisis al interior de sus procedimientos le permita aportar nuevos esquemas de interpretación de la realidad.
En general, la cultura política se ha estudiado a través de las pre- ferencias y creencias expresadas en las encuestas de opinión, lo cual permite dar cuenta de las percepciones de los encuestados sobre la democracia y la política, de manera más o menos general. Poco se ha profundizado sobre las representaciones simbólicas, los imagina- rios colectivos y los diversos sistemas de valores que subyacen a la conformación de una cultura política2 .
La noción de cultura política es altamente compleja, por una par- te involucra un sistema de valores transferibles y más o menos esta- bles, pero por otro lado está sujeta al acontecer socio-cultural y por ende en cada momento hay unos fenómenos que adquieren la dimen- sión de políticos. Por lo tanto, la cultura política no puede definirse sólo en función de actitudes, opiniones y creencias de los sujetos hacia unos objetos/sujetos históricamente considerados políticos. En la medida en que también se halla en proceso de cambio la concepción acerca del sujeto político que ya no se define, como para el marxis- mo, en la pertenencia a una clase social, sino que emerge a partir del planteamiento de problemas cotidianos que afectan a sus intereses específicos, es preciso comenzar a tener en cuenta que los aspectos constitutivos de la cultura política también están cambiando.
Ese cambio debe motivar nuevos esfuerzos por detectar para cada momento socio-histórico aquellos temas que necesitan, si no de una opinión política, al menos de un sentido político para evaluarlos, va- lorarlos o tomar postura sobre ellos. Y ello requiere que junto a la re- explotación de fuentes secundarias se incluyan y clasifiquen nuevos indicadores que abarquen aspectos histórico-culturales que puedan enriquecer el análisis político cultural.
Desde esta perspectiva, resulta difícil y problemático el ejercicio de acotar la cultura política, porque se parte del hecho de que el con- cepto implica dos espacios altamente complejos: el de la cultura y el de la política. Cuando se habla de cultura se está hablando de “he- rencia”, por lo tanto de pasado, de largo plazo y de pautas mediana- mente estables aunque no se puede dejar de lado que es un espacio vivo, que absorbe nuevos hechos, situaciones y creencias que, de alguna manera, producen alteraciones en los restantes elementos que la estructuran. Por lo tanto, en la cultura política de los jóvenes se encontrarán pautas, valores, creencias que tienen su origen en la trans- misión generacional pero también otros ligados a su propia vivencia dentro de la sociedad y a su relación con el espacio público3 .
En general, los modos de estudiar la cultura política de los jóvenes
durante los años 90 y los primeros años de la década actual, no pre- senta diferencias significativas con las investigaciones realizadas con anterioridad a estas fechas. Desde el punto de vista técnico- metodológico se han implementado preguntas ya aplicadas anterior- mente y, considerando el punto de vista analítico, la visión que sobre la política tienen los jóvenes se remite a variables estructurales que no permiten captar otras variables diferentes que jueguen un papel de importancia en la confirmación de las identidades juveniles y que, por ende, influyan en la cosmovisión de la política4 .
Se observa una pérdida de relevancia de esta temática tanto en los cuestionarios como en la estructuración de los informes resultan- tes de las investigaciones5 .
Asimismo, se constata que la perspectiva de investigación conti- núa siendo la misma, en la medida que no se registran modificacio- nes relevantes en los indicadores (a nivel de la formulación de la pre- gunta o de las opciones de respuesta) ni tampoco incorporación de nuevos interrogantes.
El análisis basado en el autoposicionamiento y las actitudes ha- cia el sistema democrático, no hacen sino acentuar un punto de vista estático sustentado en categorías actitudinales previamente estable- cidas desde la investigación. Es decir, se hace patente una tendencia a la reducción de la política al ámbito de las ideas que la despoja de los aspectos de activismo y acción.
La mayoría de los indicadores vigentes han sido construidos efectivamente en dinámicas socio históricas diferentes y en concordancia con unas modalidades de representación dominantes del espacio de lo político, de las ideas, instituciones y sujetos que lo componían. Así, por ejemplo, el par izquierda-derecha se identificaba con proyectos políticos concretos que, además en España, estaban avalados por la experiencia histórica. En este sentido, es probable que aún hoy en día sigan funcionando como grandes referentes de ubicación ideológica y pertenencia política. Sin embargo, el creciente posicionamiento al centro que revelan las investigaciones de los últimos años6 llama la atención sobre la pérdida de los referentes ideológicos tradicionales y, por lo tanto, sobre la reconfiguración del lugar de los partidos políti- cos. En realidad, poco se ha investigado el significado que tiene el posicionarse al centro y sobre cuáles son los proyectos políticos que caben dentro de esta concepción; o bien los espacios en que conflu- yen los partidos que encarnan estas ideas y aquellos que siguen fun- cionando como ejes diferenciadores.
Asimismo, cabe señalar que en la investigación persiste una perspectiva institucional de la política, encarnada en el Estado y el sistema de partidos. En otros términos, se impone una concepción de la política partidaria, organizada “desde arriba” donde el sujeto sólo puede intervenir en la decisión electoral7 .
Las actitudes democráticas se miden en términos de aceptación y valoración general de la democracia como sistema político. Es decir, las preguntas se realizan dando por supuesta una definición compar- tida de democracia y de los aspectos y funciones a partir de los cua- les se la juzga, cuando en realidad, según indica Anthony Giddens la valoración universal de la democracia se vuelve paradójica en un momento en que se hacen evidentes sus debilidades pues
La corrupción se ha convertido en un problema público en lugares tan distintos como lejanos y el dominio de la política ortodoxa parece cada vez más ajeno a los principales pro- blemas que la gente tiene en su vida (…) las estadísticas ponen en evidencia la desconfianza de los votantes y los ciu- dadanos en general, respecto de los partidos políticos (Giddens 1997: 227).
Ahora bien, lo antedicho no debe ser interpretado en tono de críti- ca, porque, en todo caso el funcionamiento y subsistencia del siste- ma democrático está basado en el sistema de representación parti- daria. Sin embargo, sí parece necesario preguntarse por la importancia y la vivencia de dicha representación e indagar en la construcción y contenidos de los imaginarios sobre la democracia que, posiblemen- te, es lo que esté cambiando.
La escasa dinámica, que parece haber regido la investigación cuan- titativa sobre la relación entre los jóvenes y la política en los últimos 14 años, contribuye a naturalizar la idea del desinterés, la apatía y la falta de compromiso, dado que no se registran nuevos espacios de interrelación de los jóvenes con el espacio público que permitan enri- quecer el análisis. En este marco, las acciones que protagoniza la gente joven (protestas contra la guerra de Irak; contra la LOU y manifesta- ciones promovidas tras el 11-M) se suelen interpretar como reaccio- nes momentáneas, “excepciones al pasotismo” y por su carácter de improvisación o espontaneidad, se les niega su peso como interven- ción política.
Lo cierto es que la investigación empírica sobre la cultura política de los jóvenes pone de manifiesto cierto desfase en relación con los cambios socioculturales que están transformando la sociedad actual tanto estructural como subjetivamente, como así también respecto del desarrollo de la teoría social.
La metodología cuantitativa ha sido privilegiada en la mayoría de los estudios sobre juventud. La encuesta impone una perspectiva de lo que legítimamente se entiende por política y, por lo tanto, determi- na cuáles son los actores, elementos, temas y problemas relevantes para definir la cultura política de un grupo. En general, las preguntas a partir de las cuales se aborda este tema, están estandarizadas y forman parte del repertorio histórico que se viene aplicando desde el origen de los estudios de juventud. Evidentemente, el acontecer social marca el hecho de que haya preguntas que desaparezcan, se modifiquen, se transformen o diversifiquen. Sin embargo, es notable cierto estatismo en los modos de preguntar acerca de las cuestiones antedi- chas del mismo modo que se está reduciendo considerablemente el campo de los temas políticos8 que, supuestamente, son de incum- bencia de los jóvenes.
Es decir, la aplicación de la metodología cuantitativa en este cam- po de estudio tiende a mantener los diseños de investigación tradicio- nales. El análisis sigue ligado a espacios e instituciones que la mo- dernidad ha definido como políticos, manteniéndose indiferente con respecto a las dinámicas de la sociedad actual y con las experiencias sociales en que se inscriben los jóvenes.
BIBLIOGRAFÍA
Alvira Martín, Francisco.
2004. La encuesta: una perspectiva general metodológica. Colección Cuadernos Metodológicos Nº 35.CIS. Madrid
Arendt, Hannah.
1997. Qué es la política. Paidós. Barcelona. Bauman, Zygmunt.
2003. En busca de la política. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.
Bernete, Francisco.
1996. Informe Juventud en Asturias. Editado por Consejería de Cultura, Principado de Asturias. Asturias. Canteras Murillo, Andrés.
2003. Sentido, Valores y creencias en los jóvenes. Instituto de la Juventud de España. Madrid. Elzo, Javier.
-1994. Informe Jóvenes españoles 94. Fundación Santa María. Edito- rial SM. Madrid.
-1999. Informe Jóvenes españoles 99. Fundación Santa María. Madrid. Editorial SM. Madrid.
García Ferrando, Manuel.
2000. La Encuesta. En García Ferrando, M y otros. El análisis de la realidad social. Alianza Editorial. Madrid.
Giddens, Anthony.
1994. Consecuencias de la modernidad. Alianza Universidad. Madrid Informe de la Encuesta sobre la Juventud 1977. Cuadernos de Docu- mentación Nº 1. 1977. Instituto de la Juventud de España-INJUVE. Madrid.
Informe general sobre la III Encuesta Nacional a la Juventud – 1975. Revista del Instituto de la Juventud. Nº 64. Abril 1976. Instituto de la Juventud de España-INJUVE. Madrid.
Martin Criado, Enrique.
1998. Producir la Juventud: crítica de la Sociología de la Juventud.
ISTMO S.A. Madrid. Martín Serrano, Manuel.
-1993. La producción Social de Comunicación. 2da. Edición. Alianza. Madrid.
-1994. Historia de los cambios de mentalidades de los jóvenes entre 1960 y 1990. Editado por INJUVE. Madrid. Martín Serrano, Manuel; Velarde Hermida, Olivia.
1996. Informe Juventud en España 96. Editado por INJUVE. Madrid.
2001. Informe Juventud en España 2000. Editado por INJUVE. Madrid.
Navarro López, Manuel; Mateo Rivas, María José.
1993. Informe Juventud en España. Editado por INJUVE. Madrid. Revilla Castro, Juan. Carlos.
2001. La construcción discursiva de la juventud: lo general y lo particular. En: Papers 63/64: 103-122.
Sáez Marín, Juan.
-1995. Los estudios sobre juventud en España: contextos de un proceso de investigación-acción (1960-1990). En: Revista Internacional de Sociología 10: 159-197.
-1988, El Frente de Juventudes. Política de Juventud en la España de la posguerra (1973-1960), Madrid, S. XXI.
NOTAS
1 No se puede perder de vista la utilidad que tiene el uso reiterado de indicadores para la realización de estudios diacrónicos que permitan entender los cambios de mentalidades.
2 Sin embargo, actualmente, es notable un clima de apertura por parte de las ciencias sociales que acepta una noción de cultura política donde se le reconoce mayor autonomía y poder explicativo. Esa apertura probablemente refleje que los comportamientos políticos ya no se conciben como reflejos o subproductos de la estructura social y
política, y que se concede importancia a los valores, sentimientos, creencias, expectativas y vivencias en la explicación de tales comportamientos.
3 Uno de los cambios más importantes que se ha producido en la organización social, ha sido la transformación sufrida en el estatus de “lo público” y “lo privado”. Zygmunt Bauman (2003) señala que el concepto de “lo público” estaba reservado para denominar cosas o sucesos que eran, por su naturaleza, “colectivos”, es decir que nadie podía reclamar como propios, pero sobre los cuales todos tenían derecho a opinar en la medida que podían afectar a sus intereses privados. Sin embargo, “lo público” se ha convertido en un espacio donde los asuntos privados son exhibidos y por lo tanto ha pasado a ser de “interés público” todo aquello que pueda despertar curiosidad.
4 Asimismo, estos enfoques tradicionales (que suelen volver sobre las variables de análisis tradicionales como sexo, edad, ocupación, estu- dios) tienen el “peligro” de concluir en estudios tendientes a reflejar una homogeneidad de la juventud. Cabe esta aclaración, porque hoy en día, en el campo de la investigación aplicada sobre jóvenes, una de las nociones que no se discute es la de heterogeneidad de este colectivo. Sin embargo, en muchos de los estudios analizados para este trabajo, tal supuesto no suele pasar de una aclaración teórica del concepto de juventud y una declaración de intenciones por parte de los autores, que no queda luego expresada en los análisis.
5 Se ha considerado pertinente retomar las publicaciones (Informes) que resultan de las investigaciones, en tanto son el producto de una selección de datos, a partir de los cuales se construye la problemática de los jóvenes. Es decir, la situación de los jóvenes se configura a partir de una serie de temas que en cada momento se consideran pertinen- tes y que, por supuesto, ya estaban presentes en la elaboración de los cuestionarios. Asimismo, estos informes cuentan con una difusión pública que los convierte en referentes del discurso social sobre los jóvenes.
6 En el informe de 2004, el 29,7% se ubica en los puntos 5 y 6 de la escala de posición ideológica.
7 Observando los indicadores se constata que subsiste el interés por las simpatías hacia los partidos políticos y por el voto.
8 Para ver los temas por los que se ha preguntado a los jóvenes desde el 60 hasta los 90, vale remitirse a Historia de los Cambios de Mentali- dades de Manuel Martín Serrano (1994) y otros, aunque es preciso tener en cuenta que dicho estudio considera como fuentes secunda- rias otras investigaciones además de los propios estudios sobre la juventud.
© 2011 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
artículo Errobidart
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.3 Olavarría ene./dic. 2008
Una mirada transdisciplinar para pensar la relación entre comunicación y educación
Errobidart, Analía
Errobidart, Analía. Grupo de investigación: Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Docentes (IFIPRACD), Proyecto: La educación como práctica sociopolítica. Facultad de Ciencias Sociales. UNICEN. Dirección de e- mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 02/04/08
Aceptado: 14/04/08
RESÚMEN
Este trabajo plantea que Comunicación y Educación, mantenien- do aún debates teóricos y éticos pendientes en sus campos disciplinares, pueden adoptar una relación dialogal y transdisciplinar basados en algunos supuestos sobre la realidad que ambas estudian.
La primera parte del trabajo, posicionada desde la teoría social crítica, desarrolla los supuestos sobre los que ambas disciplinas arti- culadas pueden hacer posible la construcción de un campo concep- tual transdisciplinar y práctico.
En la segunda parte, se identifican tres problemáticas sociales a partir de las cuales desarrollar la transdisciplinariedad: la revisión de la noción de cultura que subyace a los conocimientos y las prácticas en comunicación y educación; la comprensión de los nuevos escena- rios sociales donde la redefinición de la esfera pública, impacta de manera significativa sobre la comunicación, la educación, y la ciuda- danía; y finalmente, la comunicación y transmisión del conocimiento en su incidencia en la construcción de una ciudadanía crítica.
PALABRAS CLAVE
Comunicación y educación- transdisciplina- cultura- conocimiento- ciudadanía crítica-
ABSTRACT
This work considers that Communication and Education, still maintaining unresolved theoretical and ethical debates in their disciplinary fields, can adopt a dialogical and transdisciplinary relationship based on some assumptions about the reality that both study.
The first part of this work, from the critical social theory stance, develops the assumptions on which both disciplines articulated can allow the construction of a conceptual transdisciplinary and practical field.
On the second part of this work, three social problems are identified from which to develop transdisciplinarity: the revision of the notion of culture underlying the knowledge and practices of communication and education; the understanding of the new social settings where the redefinition of the social sphere impacts significantly on communication, education and citizenship; and finally, the communication and transmission of knowledge in its effect on the construction of a critical citizenship.
KEY WORDS
Communication and Education; transdisciplinarity; culture; knowledge; critical citizenship
INTRODUCCIÓN
Diversos trabajos y reflexiones recientes (Martín Barbero 2003, Carbone 2004, entre otros) enriquecen con sus aportes las posibili- dades de producción de conocimientos y de prácticas, que se ponen de manifiesto al desplazar la mirada desde las disciplinas individua- les hacia la articulación de la Comunicación y la Educación. La pri- mera intención al escribir este trabajo es restituir a cada campo disci- plinar la densidad de sus significaciones y la necesidad de abarcar la complejidad del encuentro sin reducir su alcance a los sistemas disciplinares y de prácticas formalizadas, que bajo la lógica homogeneizante y ordenadora de la modernidad los subsumieron.
Los actuales escenarios sociales, signados por un evidente cam- bio epocal (Svampa 2002), nos permiten dar cuenta de profundos procesos de transformación que atraviesan desde la vida cotidiana de los sujetos-actores sociales, hasta sus producciones materiales y simbólicas (como lo es el campo de producción de conocimientos). Este proceso de cambio epocal, a la vez que abre un abanico de nuevas oportunidades, nos devuelve en espejo, las deudas sociales no salda- das, los proyectos de inclusión que no se concretaron, la fragmenta- ción del conocimiento disciplinar que no es suficiente para compren- der e intervenir en situaciones sociales complejas, colocándonos, como trabajadores culturales (Giroux 1997), en la difícil tarea de articular las deudas del pasado con los nuevos escenarios sociales.
Sin embargo, trasponiendo los límites de las disciplinas y constru- yendo miradas que se ensanchen en la complejidad de los problemas que se abordan (Martín Barbero 1999), las deudas parecen posibles de ser resignificadas e interpretadas, para pensar nuevas y posibles intervenciones sobre la realidad social.
La intención de transponer los límites disciplinares estaría dando cuenta de la existencia de una disciplina a la vez que reconocida, in- suficiente. Esto es: se reconoce que las disciplinas construidas bajo la lógica ordenadora de la modernidad, han producido cuerpos de co- nocimientos sistemáticos (teorías), que hoy se encuentran en distin- tos procesos de legitimación y consolidación; por otro lado, en un nuevo escenario social signado por el desorden y el desbordamiento de los sistemas (Martín Barbero 2003; García Canclini 2004), la fragmen- tación del conocimiento disciplinar que trajo como consecuencia la ciencia positivista, resulta un obstáculo para la comprensión de este escenario complejo. Se hace necesario, entonces, iniciar un diálogo entre las disciplinas, superar la fragmentación, y reorientar el uso social del conocimiento (Bourdieu 2003).
En este sentido, construir una mirada dialógica entre las discipli- nas significa, según lo expresa Edgar Morín (1980) que dos o más lógicas estén ligadas a una unidad de forma complementaria, concu- rrente y antagónica, sin que se pierda la dualidad en la unidad. Estas ligaduras, requieren de la recuperación de los procesos históricos culturales, de los contextos políticos y económicos en que se realiza su construcción conceptual, la legitimación de sus argumentos expli- cativos y las prácticas sociales que de ellos derivan.
Un punto de diálogo posible de ser reconocido como tal, en el proceso de articulación de los campos de Comunicación y Educa- ción es el reconocimiento de que ambas disciplinas comparten la re- ferencia (y pertenencia) a dos dominios (Camilloni 1996): un domi- nio sistemático de conocimiento (estructuras conceptuales, herramientas procedimentales, modos y métodos de investigación, valores y actitudes de las comunidades científicas de pertenencia) y un dominio práctico de intervención social (que implica compromiso y valoración social, acción intencionada orientada a un fin).
A partir de las aclaraciones que anteceden en el texto, el recorrido propuesto se inicia en el reconocimiento de producciones grupales previas, puesto que los debates en el campo epistemológico y su re- levancia en el campo de las ciencias sociales han sido trabajados al interior del grupo de colegas con quienes se comparte la tarea; nues- tras reflexiones han sido ya presentados en distintas reuniones aca- démicas, razón por la cual no se realizará una exposición que historice los avances de las ciencias y sus paradigmas (Errobidart y Umpiérrez 2001a, 2001b).
El punto de partida epistemológico, para este trabajo, será el que desarrolla Morín (1980) respecto del pensamiento complejo, y las nociones de racionalidad y problemática propuestas por Henry Giroux (1992). Las producciones teóricas de ambos autores permiten, se- gún mi criterio, comprender las lógicas estructurantes de la produc- ción de un conocimiento complejo que permita comprender la realidad actual.
Una vez avanzados en este primer desarrollo, se propone una se- gunda parte del trabajo, que profundiza en el reconocimiento e iden- tificación de algunas problemáticas sociales actuales a partir de las cuales puede constituirse el nuevo campo transdisciplinar de la Co- municación/Educación. La identificación de las problemáticas parte de suponer que las teorías críticas asumen de manera dialéctica la relación teoría-práctica, definiendo así “…uno de los rasgos distinti- vos de la praxis como opuesta a la mera acción [caracterizándose por] (…) estar informada por consideraciones teóricas” (Jay 1991:26).
LA RELEVANCIA EPISTEMOLÓGICA DEL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POSIBLE CAMPO DE ARTICULACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN.
Es necesario que nos ubiquemos, como punto de partida, en el ámbito de las ciencias sociales en general, asumiendo que en el con- texto global actual, las disciplinas han sido impactadas por los pro- cesos de globalización de la economía y las tecnologías de la comu- nicación, situación que produce un desdibujamiento de sus límites y una porosidad de sus fronteras. Se observan, así, los mismos obje- tos abordados por diferentes disciplinas, y no resulta posible hoy de- sarrollar un tema que pareciera específico en un campo de conoci- mientos, sin recurrir a teorías provenientes de otros campos disciplinares. Todo esto posibilita el reconocimiento de problemáticas que requieran una mirada transdisciplinar.
Por lo expuesto, el primer concepto que interesa aquí precisar, es el de transdisciplinariedad. Considerando como antecedentes los es- tudios de J. Thompson Klein, M. Boisot, J. Piaget y E. Morín, Jurjo Torres Santomé (1996: 76) considera que la transdisciplinariedad es el “concepto que encierra la prioridad de una trascendencia, de una modalidad de relación entre las disciplinas que las supere.”
Sobre la transdisciplinariedad, dice Morín:
Es preciso, entonces, enraizar el conocimiento físico, biológico, en una cultura, una sociedad, una historia, una humanidad, A partir de ahí, se crea la posibilidad de comunicacio- nes entre ciencias, y la ciencia transdisciplinar es la ciencia que podrá desarrollarse a partir de esas comunicaciones (...) que oponga y asocie a la vez, que conciba los niveles de emer- gencia de la realidad sin reducirlos a las unidades elementa- les y a las leyes generales. (Morín 1980: 315-316).
Entendemos que la transdisciplinariedad se fundamenta en una complejidad que deviene de comprender que los procesos complejos requieren de conocimientos también complejos que den cuenta de los estudios disciplinares y de los procesos en los que se desarrollan. Comunicación y Educación, como disciplinas y prácticas sociales, requieren de una perspectiva de la complejidad para su comprensión.
La transdisciplinariedad, por lo tanto, atraviesa a las disciplinas, en la búsqueda de un conocimiento complejo, integral, que busque la unidad en la comprensión y no la fragmentación en pequeñas partes que no hacen sino vaciarlo de sentido y significado.
Pero no basta con decidir qué se entiende por transdisciplinariedad-lo cual le dará otro estatuto al conocimiento y a la disciplina-, sino fundamentalmente, y como sostiene Morin, es preciso acordar con las disciplinas y sus saberes encerrados “¿qué transdisciplinariedad se debe hacer?” (Morin 1998: 45).
El primer punto que el autor desarrolla en su respuesta, se focaliza en el rescate del sujeto, anulado por la racionalidad positivista en su búsqueda de objetividad. Una vez recuperado el sujeto, como productor y comunicador del conocimiento, es necesario revelar –a parir de una racionalidad que comprenda la complejidad- la unidad reunida en la diversidad, porque esa reunión exige superar el pensamiento reduc- tor, aislante, mutilador, presente en el conocimiento disciplinario.
Avanzando en las posibilidades de articular en una perspectiva transdisciplinar a la Comunicación y la Educación, se recurre a las nociones de racionalidad y problemática, desarrolladas por Giroux. Define el autor a la racionalidad como un conjunto específico de supuestos y prácticas sociales que median las relaciones entre un individuo o grupo con la so- ciedad amplia. Subyacente a cualquier modo de racionali- dad se encuentra un conjunto de intereses que definen y califican cómo los individuos se reflejan en el mundo. Este es un punto epistemológico importante. El conocimiento, expectativas y tendencias que definen una racionalidad con-dicionan y son condicionados por las expectativas en las que cada uno de nosotros entramos. La noción de que dichas experiencias sólo llegan a ser significativas dentro de un modo de racionalidad que les confiere inteligibilidad es de crucial importancia (Giroux 1992:218).
En la perspectiva transdisciplinar que se propone asumir, la no- ción de racionalidad permite clarificar no sólo los supuestos sino tam- bién los intereses con que se conciben, primero las disciplinas y lue- go, la transdisciplinariedad.
Para el caso de la Comunicación y la Educación, la influencia de las producciones teóricas derivadas de la Escuela de Frankfurt y los más actuales estudios culturales de la Escuela de Birmingham, cons- tituyen la matriz conceptual que define la racionalidad en construc- ción de la perspectiva transdisciplinar propuesta.
Se hace más clara la importancia de la noción de racionalidad cuando su definición se relaciona con el concepto de problemática:
Todas las formas de racionalidad contienen una problemáti- ca, que es una estructura conceptual que puede ser identifi- cada tanto por los cuestionamientos que plantea como por las preguntas que es incapaz de plantear. El concepto de la problemática sugiere que cualquier modo de racionalidad puede ser visto como un marco de referencia teórico cuyo significado puede ser comprendido a través del análisis tan- to del sistema de cuestionamientos que poseen las respuestas dadas como por la ausencia de esas preguntas que existen más allá de la posibilidad de ese marco de referencia (Giroux 1992: 218).
Un tipo de racionalidad admitiría sólo determinadas problemáti- cas que pueden ser comprendidas en su profundidad si se contem- pla, no solo la lógica interna, sino el contexto social y el tiempo his- tórico que las contienen y posibilitan. El contexto social le confiere significatividad a la racionalidad, y ésta, a las problemáticas que es capaz de generar.
La racionalidad inherente a la teoría social crítica que se asume en este trabajo, se fundamenta precisamente en la crítica a la racio- nalidad instrumental legada por la Ilustración, a la industria cultural, al autoritarismo, a la disociación entre teoría y práctica e impulsa el compromiso en la acción (entre otras cuestiones desarrolladas por Jay [1991]). Es a partir de esta racionalidad desde donde se entiende que Comunicación y Educación, pueden ser capaces de construir un nue- vo campo que favorezca el tratamiento de problemáticas sociales complejas, desafiando a comunicadores/educadores en su trabajo por una sociedad más justa e inclusiva.
Se presentarán, entonces, tres problemáticas vinculadas a la ra- cionalidad expuesta.
IDENTIFICACION DE PROBLEMÁTICAS RELEVANTES EN EL CAMPO DE CONVERGENCIA DE LA COMUNI- CACIÓN Y LA EDUCACIÓN.
La segunda parte de este trabajo echa raíces en la perspectiva epistemológica de la complejidad, nutrida de las miradas sociales de la educación y la comunicación, fundamentando su racionalidad en las teorías críticas, proponiendo problemáticas actuales y urgentes de ser interpretadas por el conocimiento, generando criterios e instru- mentos para la intervención social.
Como problemáticas de nuestro interés, señalamos:
-En primer término la necesidad de reflexionar sobre la noción de cultura que subyace a la producción de conocimientos y a las prác- ticas en comunicación y educación.
-Ubicados en un contexto social atravesado por profundos cam- bios culturales, sociopolíticos, económicos y tecnológicos, se hace evi- dente la necesidad de redefinir la esfera pública, espacio por excelen- cia de los estudios y prácticas de educación y comunicación críticas. En el proceso de análisis orientado a la comprensión de la situación actual, se observa que la escuela y los medios tienen aún una fuerte responsabilidad social y los comunicadores y educadores un papel central a partir de su posicionamiento crítico. La reconstrucción de la trama social descansa en la redefinición de un ciudadano crítico (por un lado) y en la capacidad de reflexionar sobre las acciones colecti- vas que conllevan las propias prácticas (por otro).
-En el proceso relacional que implica la complejidad de lo social y lo cultural, se presenta como problemática la comunicación (Carbone 2004) y la transmisión social del conocimiento (Frigerio 2003), pues ambos procesos tienen un fuerte impacto en el trabajo por la cons- trucción de una ciudadanía crítica (Giroux 1993, 1997) en el mundo globalizado.
Daremos cuenta, a continuación, sobre qué contenidos están plan- teadas cada una de las problemáticas. Se entiende que cada una de ellas es capaz de dar cuenta de su propia lógica interna, inherente al y consecuente con el tema que abarca; pero al mismo tiempo, es capaz de establecer una relación con las demás, convirtiéndolas en proble- máticas dialógicas.
La relevancia de la noción de cultura en la producción de conocimiento y en las prácticas de Comunicación y Educación.
Se hace referencia a la cultura como problemática que busca sus- tentar la intervención reflexiva y dotar de densidad a la producción de conocimiento. Nos interesa recuperar el carácter interrelacionado de los elementos simbólicos que constituyen la red de significados com- partidos en las culturas, de modo que se eviten las interpretaciones unívocas y reduccionistas.
También aparece como relevante reflexionar sobre el carácter táci- to, dado por supuesto de los contenidos culturales. Este supuesto fa- vorece que la red de significados compartidos no sea cuestionada y se manifiesten en comportamientos, rituales, y artefactos culturales que actúan como instancias de reconocimiento previas a la incorpo- ración de los sujetos a la cultura. La ausencia de reflexión sobre es- tos supuestos e instancias, en las prácticas de comunicación y edu- cación, conducen generalmente a acciones superficiales que no logran anclaje en las construcciones previas de los sujetos.
Nos interesa focalizar en los estudios de Néstor García Canclini (2004), quien expone un análisis de las diferentes clasificaciones y laberintos conceptuales por los que ha transitado el saber sobre la cultura, para arribar a la siguiente exposición:
Pierre Bourdieu desarrolló esta diferencia entre cultura y so- ciedad al mostrar en sus investigaciones que la sociedad está estructurada con dos tipos de relaciones: las de fuerza, co- rrespondientes al valor de uso y de cambio, y dentro de ellas, entretejidas con esas relaciones de fuerza, hay relaciones de sentido, que organizan la vida social, las relaciones de signi- ficación. El mundo de las significaciones, del sentido, cons- tituyen la cultura (García Canclini 2004:34).
La cultura abarca “… el conjunto de procesos sociales de produc- ción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (García Canclini 2004: 34).
Cabe señalar, que la relevancia de esta noción de cultura en rela- ción a la construcción de ciudadanía, radica precisamente en que es en ese entramado de significaciones donde los sujetos construyen iden- tidad. Cultura e identidad se con-funden, se reconstruyen en la circu- lación por diferentes procesos culturales, transformándose así en interculturales.
En este mundo globalizado, la circulación permanente de produc- ciones culturales materiales y simbólicas, produce identidades múl- tiples y deslocalizadas, cuya significación es dinámica. Esta dinámi- ca, se constituye en un rasgo epocal de relevancia a los efectos de considerar los procesos socioculturales que impactan en la construc- ción de la ciudadanía.
Los cambios epocales y la redefinición del espacio público.
La retirada del estado como regulador de las dinámicas sociales (Svampa 2005) ha producido en los países periféricos profundas transformaciones sociales, generando un alto impacto en el papel de las instituciones tradicionales y en los procesos de construcción de la subjetividad. Esta nueva situación, nos remite a observar que se pro- ducen nuevas relaciones entre las estructuras y la acción de los suje- tos, que puede ser analizada desde diferentes posicionamientos teó- ricos e ideológicos.
Respecto de los posicionamientos teóricos e ideológicos desarro- llados, en la fundamentación del Proyecto “La educación como prác- tica sociopolítica” (IFIPARCD 2007:8), se analizan las siguientes ver- tientes que conducen a su comprensión:
Este proceso de desestructuración de los cánones de acción acuñados en una etapa anterior, va acompañado de un fuerte proceso de individualización, y este efecto es analizado, se- gún Svampa, como “un mayor margen de posibilidad para el sujeto” desde una perspectiva que denomina optimista. A esta línea pertenecen Giddens (1993, 1995), Beck (1997,
2000 y 2004), Lash y Urry (1998). Otros autores, en cambio, destacan que este proceso pone al descubierto proble- mas estructurales no resueltos durante la etapa anterior (de- nominada de diversas maneras: modernidad, proceso de industrialización, expansión del capitalismo, etc.). Contraria- mente a la perspectiva optimista, en vez de suponer un ho- rizonte emancipador para los sujetos, enuncia que la desestructuración social, rompe las estructuras de cohesión que habían sido construidas superando desigualdades his- tóricas, y desemboca en situaciones de corrosión del carác- ter y la moral de los sujetos que quedan abandonados a sus propias estrategias, las cuales adquieren un alto grado de vulnerabilidad. Entre los autores que abordan esta perspec- tiva, se encuentran Castell (1997, 1998, 2003), Ehremberg (1999), Sennet (2000), Rosanvallón (1997), Bauman (1999, 2000, 2004 y 2005).
En vinculación con lo anteriormente expuesto, la redefinición del espacio público conlleva al análisis de las acciones de los sujetos en otros/nuevos espacios atravesados a la vez por nuevas formulaciones del Estado nacional entre las que pueden reconocerse el estado local y el estado global (García Delgado 1998). Las nuevas organizacio- nes sociales, globalizadas o con anclaje territorial, configuran esce- narios que requieren de una mirada compleja y por lo tanto, transdisciplinar. Tanto para su comprensión como para la comunica- ción de sus producciones de sentido, las dos disciplinas que nos ocupan tienen mucho que aportar.
La comunicación social de conocimientos, la transmisión de la cultura y la construcción de una ciudadanía crítica.
La comunicación del conocimiento es, a nuestro juicio, uno de los grandes temas que articulan comunicación y educación, precisamen- te porque habiendo sido una de las tareas principales que le fuera encomendada a la escuela para la formación ciudadana que requería la consolidación del Estado, no pudo concretarse en el marco de la racionalidad ilustrada con que era pensada la educación dentro del sistema educativo formal. Por otro lado, los MMC abonaron la pro- mesa de democratización de la información que favoreciera la cons- trucción de conocimiento, bajo la lógica obstaculizadora y homogé- nea de la comunicación de masas.
Hoy, en un mundo globalizado donde la tecnología ha desborda- do los sistemas que contenían la circulación de saberes, conocimien- tos, destrezas, información, entretenimiento (Martín Barbero 2003), comunicación y educación, como procesos sociales inherentes a los procesos de producción cultural, se repliegan en la búsqueda de sus significados, sentidos y valores primigenios. Así, la educación vuelve a encontrarse con la idea fundante de transmisión cultural, en la ne- cesidad de re-construir lazos sociales, de generar un tejido que cobije al hombre y lo libere del individualismo que lo corrompe (Sennet 2000).
Esta problemática nos conduce además a recuperar, de modo re- flexivo, el sentido político de la vida social. Y esta recuperación re- quiere de la manifestación de las generaciones de jóvenes que han decidido romper con la acepción tradicional (moderna) de la política, vinculada al gobierno de los estados y a los hechos de corrupción que la desvirtúan. Hoy para los jóvenes, la política adquiere diversos sig- nificados, encontrándose mucho más próxima a sus preocupaciones vitales (como las luchas ambientales, por ejemplo) y cada vez más lejos de los espacios de poder (Giroux 2006).
El trabajo por una democracia participativa, requiere incentivar, avi- var, la participación de los jóvenes en esos espacios, en el conoci- miento y ejercicio de sus derechos, en la asunción de responsabilida- des, en la recuperación de la solidaridad.
Esta problemática nos exige cuestionar los supuestos que subyacen a la noción de ciudadanía en el contexto neocapitalista actual, para luego poder proyectar los que se corresponden con una ciudadanía crítica.
CONSIDERACIONES FINALES
La propuesta de dos ejes de trabajo, uno de corte epistemológico y otro atendiendo al desarrollo de problemáticas específicas, tiene por objeto plantear, a la vez que un posicionamiento ante los problemas sociales actuales, una forma de abordaje que es esencialmente dialéctica.
Así, un campo problemático articulado desde las perspectivas de dos disciplinas sociales como son la Comunicación y la Educación, nutren de nuevos significados las preguntas que las problemáticas planteadas serán capaces de realizar, permitiendo también ensayar nuevas respuestas. Ambas disciplinas aparecen abiertas a los desa- fíos que plantea un mundo globalizado en el que se reactualizan las deudas sociales.
Podemos asumir para este campo articulado y problemático la praxis social en la esfera pública, como trabajadores culturales (comunicadores y/o educadores, educomunicadores) comprometidos con la construcción de una democracia más participativa: una democracia crítica.
Analizando las tres problemáticas planteadas -que bien podrían ser consideradas una, con diferentes y cada vez más profundos nive- les de complejización-, asumimos el desafío de trabajar en los des- bordes que los nuevos cánones epocales han producido, en la búsqueda no solo ya de explicaciones científicas, sino fundamentalmen- te, de la producción de nuevas categorías interpretativas que orienten la acción.
BIBLIOGRAFÍA
Bourdieu, Pierre.
2003. Los usos sociales de la ciencia. Buenos Aires, Nueva Visión. Camillioni, Alicia.
1996. De herencias, deudas y legados. Una introducción a las corrien- tes actuales de a didáctica. En Corrientes didácticas contemporáneas. (AAVV) Buenos Aires, Paidós.
Carbone, Graciela.
2004. Escuela, medios de comunicación y transposiciones. Buenos
Aires, Miño y Dávila editores. Elías, Norbert.
1970. Sociología fundamental. España, Gedisa editorial. Errobidart, Analía y Umpiérrez, Analía.
2001a. IV Encuentro de docentes e investigadores de Comunicación. Ponencia:Comunicación y Educación: reflexiones desde una perspectiva epistemológica de la complejidad. Aportes para la construcción de una ciudadanía crítica. Universidad Católica del Uruguay. Montevideo, Uruguay. En actas del congreso-
2001b. IV Jornadas de Educación y Comunicación. Ponencia: Reflexio- nes en torno a la construcción del campo de convergencia de la COMU- NICACIÓN y la EDUCACIÓN. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN, Olavarría. En actas del congreso-
Frigerio, Graciela.
2003. Los sentidos del verbo educar. Cátedra Jaime Torres Bodet. Pátzcuaro, México. Nº7, Crefal
García Canclini, Néstor.
2004. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Argentina, Gedisa.
García Delgado.
1998. Estado-Nación y globalización. Fortalezas y debilidades en el umbral del tercer milenio. Buenos Aires, ediciones Ariel
Giroux, Henry.
1992. Teoría y resistencia en educación. Buenos Aires, Paidós.
1993. La escuela y la lucha por la ciudadanía. México, Siglo XXI editores.
1997. Cruzando límites. Trabajadores culturales y políticas educativas. Barcelona, Paidós.
2006. Manufactured Cynicism: a review interview of against the New Authoritarism. En Subterrain Magazine 5:43-44 (2006). Interview by Peter Babiak.
Jay, Martin.
1991. La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt. Buenos Aires, Taurus.
Martín Barbero, Jesús.
2000. Ensanchando territorios en comunicación-educación. En: Carlos E. Valderrama (ed.): Comunicación-Educación. Coordenadas, abordajes y travesías. Bogotá, Siglo del hombre editores.
2003. La educación desde la comunicación. Colombia, Grupo editorial Norma.
Morin, Edgar.
1980. Introducción al pensamiento complejo. Editorial Gedisa. México.
1998. Articular los saberes. Buenos Aires, Ediciones Universidad del Salvador.
Proyecto: La educación como práctica sociopolítica. Grupo de Investiga- ción IFIPARCD.
2007. Facultad de Ciencias Sociales. Olavarría, Buenos Aires. Secreta- ría de Ciencia, Arte y Tecnología. UNICEN.
Sennett, Richard.
2000. La corrosión del carácter Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Buenos Aires, Anagrama.
Svampa, Maristella.
2000. Desde abajo. La transformación de las identidades sociales. Buenos Aires, editorial Biblos.
2005. La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires, Taurus.
Torres Santomé, Jurjo.
1996. Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado. Madrid, Ediciones Morata.
NOTAS
1 Grupo de investigación: Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Docentes (IFIPRACD), Proyecto: La educación como práctica sociopolítica. Facultad de Ciencias Sociales. UNICEN. Dirección de e- mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
© 2011 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
artículo crovi druetta
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.3 Olavarría ene./dic. 2008
Aprender a estar y vivir juntos. Jóvenes, medios y discriminación
Delia Crovi Druetta*
Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora Nacional SIN, CONACYT. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 17/07/07
Aceptado: 23/05/08
RESUMEN
El presente artículo sostiene que los jóvenes al establecer sus pro- pias reglas y delimitar sus preferencias en diferentes aspectos de la vida, generan condiciones de discriminación. Aunque la juventud ha sido identificada como el sector social que más usa las nuevas tec- nologías, razones de índole económica, social y cultural, contribuyen a hacer de la sociedad de la información un nuevo escenario para la discriminación de los más jóvenes. La autora comienza su exposi- ción analizando categorías básicas del texto, tales como juventud, jóvenes, discriminación, tolerancia e identidad, relacionándolas en la segunda parte de su trabajo con los medios de comunicación digitales y las situaciones de exclusión que generan. Datos arrojados por la “Primera encuesta nacional sobre discriminación en México”, le per- miten ejemplificar sobre el tema que es objeto de este artículo, así como reflexionar sobre opiniones y acciones que vulneran la vida de los jóvenes y sus oportunidades de desarrollo.
Palabras clave: jóvenes, juventud, discriminación, sociedad de la información
ABSTRACT
This article points out that when young people establish their own rules and delimit their preferences in the different aspects of life, they generate discrimination conditions.
Even though youth has been identified as the social power line which mostly uses the new technology, economic, social and cultural reasons, contribute to build from this information society, a new stage of discrimination of the young people.
The author begins her lecture by analyzing the basic categories of the text, such as youth, the young people, discrimination, tolerance, and identity. All of these being related to the digital media, and exclusion situations in the second part of her presentation.
Data taken from the “First national survey on discrimination in
Mexico” allows her to give examples about the central topic of this article, and also to reflect upon opinions and actions which damage the young people’s lives and their opportunities of development.
Keywords:
young people, youth, discrimination, information society
ANTECEDENTES
A lo largo de la historia, los jóvenes han experimentado diferentes formas de discriminación. La principal razón es que atraviesan un periodo de transición entre la niñez y la adultez, en el que rompen con sus raíces parentales y con la cultura hegemónica1 , lo que les lleva a establecer sus propias reglas y a delimitar sus preferencias en distin- tos aspectos de la vida. Su forma de vestir, el tipo de música que escuchan, sus prácticas culturales y formas de expresión, pueden ser factores que inciten a los adultos a discriminarlos, alegando que con sus comportamientos o actitudes transgreden el orden establecido. Asimismo, en algunos periodos la juventud se ha percibido como un grupo social incapaz de tomar decisiones maduras, acordes con las necesidades personales y sociales.
La discriminación hacia los jóvenes encubre una lucha por el po- der, así como la imposición de normas sociales aceptadas y legitima- das por el mundo de los adultos. Estos factores hacen que no haya fuentes únicas de rechazo, sino que en los procesos de exclusión se produce un entrecruzamiento de condiciones estructurales de la ju- ventud con categorías secundarias, entre las que destacan factores de orden económico, territorio de procedencia o residencia, nivel edu- cativo, religión, etnia o género. La apariencia física de los jóvenes es también una causa importante de discriminación: su forma de vestir y peinarse, las características propias de su etnia (color de piel y cabello o estatura), las expresiones propias de su tiempo (tatuajes, ador- nos, formas de hablar), las discapacidades, su peso, etc.
Estas condiciones, entre otras, dan como resultado un doble circuito discriminatorio. El primero incluye al conjunto de lo que conoce- mos como juventud, cuyo rasgo común es tener entre 15 y 24 o 25 años de edad2 y responder con sus comportamientos y expresiones, a las características propias de esa etapa de su vida. El segundo involucra a ciertos grupos de jóvenes con características específicas que pueden entrelazarse y potenciarse, despertando una variedad de actitudes discriminatorias. Mientras el primer circuito es más general y comprende a toda la juventud, el segundo se multiplica en expresio- nes de exclusión diversas que resultan de una combinación de facto- res y pueden ser acumulativos. Discapacidad, homosexualidad, prac- ticar una religión diferente, ser indígena, ser hombre o mujer, vestir a la moda, llevar tatuajes, manejar tecnologías o no hacerlo, pueden ser disparadores de este segundo circuito discriminatorio, que para ciertos jóvenes no sólo resulta recurrente, sino más importante que el primero.
Para explicar y analizar esta doble exclusión (juventud y jóvenes), partimos de tres premisas. La primera indica que los jóvenes como conjunto social o categoría amplia, son objeto de discriminación por su condición transitoria y sobre todo, por su disposición general al cambio y la trasgresión. La segunda sostiene que debido a causas particulares de diverso origen, en el conjunto de la juventud existen grupos de jóvenes especialmente marginados. Como tercera premisa consideramos que el segundo circuito de discriminación se ha acen- tuado a partir del paradigma de la sociedad de la información y el conocimiento (SIC), impulsado desde la última década del siglo XX, que ha dado lugar a nuevas causas para la exclusión de ciertos sec- tores juveniles. A nuestro juicio, estas discriminaciones están vincu- ladas con el concepto de brecha digital, ya que si bien el paradigma de la SIC se vislumbra como un factor de integración y cambio para la juventud, paralelamente es fuente de exclusión laboral, educativa y en el entretenimiento, así como en las relaciones interpersonales.
A partir de estos antecedentes, el propósito de estas reflexiones es analizar las acciones y procesos de discriminación de los que es ob- jeto la juventud, y dentro de este conjunto social lo que llamamos juventudes o grupos de jóvenes con características identitarias, cultu- rales y sociales específicas que los diferencian del resto de su genera- ción. Lo haremos a partir de los datos que arroja la “Primera Encues- ta Nacional sobre Discriminación en México”, realizada en 20053 . Para ello haremos algunos deslindes puntuales acerca de lo que en- tendemos por jóvenes y juventud y nos referiremos, muy brevemente, al concepto de discriminación por ser de una categoría clave para estas reflexiones, análisis en los cuales se evocarán los resultados de la Encuesta Nacional (desde ahora ENDM). Asimismo, incluiremos al- gunas reflexiones en torno a la brecha digital y las características ge- nerales del paradigma de la sociedad de la información y el conoci- miento, debido a que consideramos que constituyen nuevas fuentes de discriminación para los jóvenes.
DE JÓVENES Y JUVENTUDES
Naciones Unidas define a la juventud como el grupo poblacional cuya edad va de los 15 a los 24 años. Este grupo, sin embargo, no es homogéneo. La juventud no debe entenderse sólo en términos de edad, sino como un período dentro del ciclo de la vida con caracterís- ticas esenciales propias, el cual se va moldeando según la identidad de los sujetos que viven ese periodo.
En este contexto, en lugar de hablar de juventud como si se trata- ra de un universo terso, sin contradicciones ni diferencias, optamos por referirnos a juventudes, en plural. Este plural representa a grupos de jóvenes que viven, se expresan y relacionan de manera diferente. Entre ellos hay intelectuales y analfabetos, rurales y urbanos, pobres y ricos, mujeres y hombres, skatos, grafiteros, punks, rastas, rockeros, delincuentes, nerds, y muchos otros cuya vida transcurre de maneras diversas. Según quien los mire, estos jóvenes son objeto de valoracio- nes, de reconocimientos y también de discriminaciones de orden diverso.
Desde una perspectiva antropológica, la juventud aparece como una ‘construcción cultural’, relativa en el tiempo y en el espacio. Esto es: cada sociedad organiza la transición de la infancia a la vida adulta, aunque las formas de esa tran- sición son muy variables. Aunque este proceso tiene una base biológica (el proceso de maduración sexual y desarrollo cor- poral), lo importante es la percepción social de estos cam- bios y sus repercusiones para la comunidad: no en todos sig- nifica lo mismo que a las muchachas le crezcan los pechos y a los muchachos los bigotes. Las formas de juventud son cambiantes según sea su duración y consideración social (Feixa 1998:18).
Recordemos que la emergencia de la juventud como categoría social, como sujeto social, es relativamente nueva, ya que se sitúa en la segunda mitad del siglo XX. Pero el tratamiento analítico de la catego- ría juventud no significa que ésta no haya existido. Feixa analiza cin- co tipos ideales de jóvenes, según la sociedad en la cual vivieron: “los púberes de las sociedades primitivas sin Estado; los efebos de los estados antiguos; los mozos de las sociedades campesinas preindustriales; los muchachos de la primera industrialización y los jóvenes de las modernas sociedades posindustriales” (Feixa 1998:19).
El primer tratamiento que recibió la categoría juventud se vinculó a un modelo conformista, no obstante, con el tiempo el concepto se fue abriendo camino en medio de las grandes transformaciones tec- nológicas, culturales y sociales que se iban sucediendo. Fue en los años sesenta cuando la juventud emerge como generación autónoma.
Somos testigos del surgimiento masivo de un periodo de la vida no reconocido con anterioridad: una etapa que surge entre la adolescencia y la vida adulta. Propongo llamar a esta etapa de la vida el “periodo juventud” asignando a este tér- mino, venerable pero vago, un significado específico (Keniston 1982:51).
Este reconocimiento, sin embargo, estaría atravesado por lo dife- rente, la consideración de esta etapa de la vida como algo no sólo transitorio, sino como una suerte de mal pasajero que se iría reme- diando con el tiempo. Para los adultos la juventud representa rebel- día, ruptura del orden, caos y modos expresivos difíciles de compren- der y aceptar. La emergencia de lo juvenil puede verse, en este contexto, como negativa y por lo tanto, con un importante ingrediente de into- lerancia y discriminación. Así, es posible afirmar que desde su origen la construcción social de la juventud es discriminatoria, porque seña- la a un grupo instalado no sólo lejos de las actividades socialmente significativas, sino buscando establecer un nuevo orden de significa- ciones.
Vista de este modo, a la juventud se le niega el derecho a la auto- determinación, por lo que sus miembros deben luchar contra las for- mas establecidas para alcanzar el cambio e insertarse en el mundo de los adultos, que se arroga a sí mismo la tarea de guiarlos, ordenar sus intereses y metas, así como de juzgar sus acciones y expresio- nes.
Cabe mencionar en este contexto, que en la ENDM los jóvenes
ocupan el penúltimo lugar (0.5%) entre los grupos que se consideran más desprotegidos4 . En el conjunto social y según sus edades, el
40.5% de los entrevistados percibe que son los adultos mayores los más desprotegidos, en tanto que los niños son percibidos así sólo por el 9%. Esta opinión acerca de los jóvenes merece por lo menos tres lecturas: la juventud aún no se construye socialmente como una ca- tegoría diferenciada con sus problemas y necesidades; se percibe a los jóvenes con capacidades para autoprotegerse y por lo tanto no necesitan que alguien más lo haga por ellos; o todo lo contrario: el manto protector que los adultos tienden sobre los jóvenes les parece suficiente y adecuado para los desafíos que deben enfrentar.
Carles Feixa (1998) utiliza una excelente metáfora para explicar la situación de los jóvenes frente a los adultos: el reloj de arena. Co- loca en la parte superior del reloj a la cultura hegemónica (escuela y trabajo), la cultura parental (familia y vecindario), las condiciones sociales que determinan la generación, el género, la clase, la etnia y el territorio. La fina arena que lentamente va pasando hacia la parte inferior del reloj se filtra por lo que el autor identifica como estilo (de ser, de expresarse). El paso se hace a través de dos técnicas: homología y bricolage. Las imágenes culturales que resultan de este paso hacia la parte inferior del reloj, se traducen en el lenguaje, la estética, la música, las producciones culturales y actividades focales.
El proceso vuelve a iniciar al invertir el reloj de arena con una nue- va generación que empieza a dejar caer las arenas del cambio cultu- ral en las culturas parentales y hegemónicas. Esta metáfora no sólo explica el proceso, sino que pone el acento en las relaciones bilatera- les entre ambas generaciones y por supuesto, en el valor de la dimen- sión relacional que comporta la construcción de las identidades.
DISCRIMINACION Y TOLERANCIA
Se entiende por discriminación al comportamiento negativo con respecto a los miembros de un grupo diferente, generalmente estereo- tipado, hacia el cual se tienen prejuicios. En la ENDM el 68.4% de los encuestados identificaron discriminar con tratar diferente o nega- tivamente a las personas, lo que indica que un alto porcentaje de la muestra tiene una idea clara de lo que significa la discriminación. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas define a la discrimi- nación como la actitud de negar a individuos o grupos una igualdad en el trato que ellos desearían disfrutar.
En estas reflexiones entenderemos por discriminación al grupo de personas que dentro de un conglomerado social amplio, se distingue del resto y por esos rasgos diferenciales es relegado a un plano infe- rior. Para el caso de los jóvenes, tal como ya se mencionó, considera- mos que existe un doble circuito discriminatorio: el de la sociedad en su conjunto que interpreta a la juventud como un grupo disidente de los cánones aceptados y aceptables, y las actitudes de discrimina- ción que se ejercen hacia ciertos grupos relegados por poseer caracte- rísticas específicas.
La ENDM indica que en opinión del 45.2% de los consultados, los jóvenes no deben sentirse discriminados, en tanto que un porcen- taje algo mayor, el 54.7%, si acepta que hay razones para que se sientan discriminados. Estas cifras están indicando nuevamente una percepción débil del conjunto juventud y sus necesidades. Al repartirse en porcentajes similares, los resultados trasmiten indiferencia hacia el tema o por lo menos, no permiten identificar una tendencia clara. Esta idea se ve reflejada en la pregunta de la ENDM referida a si los jóvenes tienen necesidad de recibir ayuda del gobierno: las respues- tas los ubican en el penúltimo lugar, con 1.2%5 . Existe una suerte de tolerancia social a los problemas propios de la juventud y los jóve- nes, por considerarlos pasajeros.
Vemos así que el concepto discriminación se vincula con la no- ción de tolerancia, y ambos con la identidad. Tolerancia implica acep- tación de las diferencias. Se la asocia frecuentemente con la idea de religión, invocándola para aceptar una creencia diferente a la propia (Fetscher 1996), pero también se vincula con la aceptación del relativismo cultural como expresión de libertad e igualdad. Según Fetscher (1996), tanto la diversidad de formas de vida, como carac- terísticas de orden físico o del comportamiento de las minorías, sue- len provocar actitudes de intolerancia entre las mayorías. Y esto se traduce, por lo general, en acciones discriminatorias.
Las ideas de seguridad, fortaleza, fuerza son también conceptos relacionados con la tolerancia. Así, cuando un individuo o una comu- nidad se sienten fuertes aceptan convivir con la diversidad, con lo diferente. La tolerancia de los adultos hacia la juventud, concebida como un conjunto pasajero, no amenazante para el orden social, se percibe en el noveno lugar entre diez (apenas el 0.5% de las respues- tas) que ocupa en el orden de los grupos más desprotegidos de México. Los adultos se perciben a si mismo fuertes, seguros, frente al embate de los jóvenes que viven en su propio mundo sin necesidad de más protección de la que tienen. La debilidad en cambio, puede conducir a la intolerancia.
Cuanto más débil es el sentimiento de la propia identidad cultural, cuanto más débil es, en general, la conciencia del propio valor, tanto mayor es la tentación de caer en la intolerancia.
A mi juicio, la tolerancia tiene como condición la conciencia de la propia identidad y un sentido realista del propio valor. Sólo quien está seguro de su identidad cultural y la reconoce como accidental y, sin embargo, dada, está en condiciones de aceptar como legítimo todo lo extraño y diferente. No puede sorprender que las personas inseguras de su identi- dad cultural o nacional muestren tendencia a la intolerancia (Fetscher 1996:13).
Cuando los jóvenes “especiales”, “diferentes”, se manifiestan como tales y destacan del conjunto juventud, entonces pueden generar in- tolerancia por el miedo que despiertan en los demás. Cabe preguntar- nos entonces, si la vulnerabilidad de los jóvenes reside no tanto en su condición de tales, sino en las diferencias, en la singularidad de quie- nes buscan romper las normas.
Los jóvenes pueden transitar entre la indiferencia de sus mayores o ser objetos de intolerancia o discriminación porque son percibidos como débiles. Así, cuando las normas y valores que tratan de impo- ner parten de una conciencia pobre e inestable de su propia identi- dad, tienden a perder fuerza en la lucha que emprenden contra el or- den establecido. Es entonces cuando la amenaza desaparece y la actitud que despiertan es indiferencia. Pero cuando muestran fortale- za y seguridad, suelen despertar actitudes discriminatorias debido a que su tendencia a la trasgresión produce miedos. Irving Fetscher define a la tolerancia como una pequeña virtud, no porque carezca de va- lor, sino porque depende de otras virtudes y condiciones sin las cua- les perdería su valor.
Tengamos clara esta idea: las diferencias físicas, las formas de vida diferentes provocan inseguridad, sobre todo, cuando aparecen cerca, en nuestra ciudad o comunidad. Las pecu- liaridades culturales, y hasta los usos y costumbres exóticos que encuentra el viajero en tierra extraña, no perturban la conciencia de su identidad. Todo lo contrario: el medio aje- no le hace tomar conciencia clara de su propia identidad. Pero en su propia tierra, lo perturban los olores de la “cocina tur- ca” o el rezo del Corán, cuyo exótico encanto lo había atraí- do en Esmirna o Estambul (Fetscher 1996:14).
Podemos apreciar una confrontación entre discriminación y tole- rancia que tiene origen en una misma causa: lo diferente. Las diferen- cias conducen a relegar o discriminar a individuos o grupos sociales, en tanto que la tolerancia se ejerce al aceptar las diferencias. Debili- dad, miedo a la agresión o al desplazamiento, temor al cambio, son causas de intolerancia y posibles fuentes de discriminación. En defi- nitiva, se trata del temor que produce abandonar una posición segura para aventurarnos a otra en la cual debemos reconstruir esa seguri- dad.
En este contexto, discriminar lo diferente, ser intolerante frente a lo distinto, se transforma en una suerte de protección, en un marcaje territorial, temporal y simbólico. Es por ello que la juventud, vehículo de cambio y transformaciones, representa una tentación para actitu- des discriminatorias. La discriminación suele ser una valla de conten- ción para evitar la revisión de normas, comportamientos, instituciones, ya que “los jóvenes de los diversos sectores participan como agentes activos en los procesos de creación y circulación cultural” (Urteaga en Feixa 1998:9).
En la ENDM los resultados sobre manifestaciones de discrimina- ción enmascaran a los jóvenes diferentes, especiales. Cuando se pre- gunta a los encuestados quiénes sufren más por su condición, los jóvenes ocupan el último lugar con el mismo porcentaje de los no católicos (0.5%). En contraposición, el primer lugar lo ocupan los ancianos con 35.6% de las respuestas, una percepción en la que seguramente intervienen otros factores. Se considera que discapacitados (23.5%), enfermos de SIDA (15.9%), indígenas (12%), niños (5.3%), madres solteras (4%), desempleados (2%), extranje- ros que viven en el país (0.6%), sufren más por su condición que los jóvenes. Conviene recordar que de acuerdo a datos oficiales, los jóve- nes representan alrededor del 35% de la población nacional, por lo que como grupos específicos están representados en esas cifras.
IDENTIDADES JUVENILES
La identidad tiene al menos tres elementos constitutivos: historia, frontera o campo simbólico y carácter relacional. Estos rasgos se dan tanto en el plano individual como en lo colectivo, plural o restringido, indefinido o definido y permiten que se cancelen o se manifiesten las diferencias. Dicho de otro modo, tanto para los jóvenes como para la juventud, historia, campo simbólico e interacciones, son los elemen- tos que constituyen sus identidades a partir de los cuales es posible “negociar” las diferencias que llevan a la tolerancia o la discrimina- ción.
La identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. Es la auto-percepción de un sujeto en relación con los otros; a lo que corresponde, a su vez, el reconoci- miento y la ‘aprobación’ de los otros sujetos. En suma, la identidad de un actor social emerge y se afirma en la con- frontación con otras identidades en el proceso de interacción social (Giménez, www.gimenez.com.mx, 2005).
En efecto, la identidad no es estática sino variable, cambiante. Implica también una pluralidad de pertenencias, ya que los individuos actúan en grupos sociales, ámbitos y situaciones diferentes. Para la juventud, la emergencia de su identidad se realiza en una interacción social no exenta de conflictos. Las condiciones sociales y el estilo con los que los jóvenes pasan de una parte a otra del reloj de arena deter- minan no sólo la aprobación de la cual son objeto, sino sus interacciones sociales.
Respecto a los cambios que experimentan las identidades, Gilberto Giménez sostiene que se dan por dos caminos: transformación o mutación, útiles para entender los procesos de construcción y deconstrucción identitaria que experimentan los jóvenes y la juven- tud. Mientras la transformación se produce de manera gradual y con- tinua, lo que permite ir adaptándose al cambio, la mutación compor- ta una alteración cualitativa.
En apariencia los padres están más de acuerdo con las mutacio- nes que con las transformaciones paulatinas, ya que en la ENDM ante una alternativa de tres ideas, la mayoría (61.4%) está de acuerdo con que su hijo aprenda a defender sus derechos aunque parezca que es rebelde. En segundo lugar están los que aceptan que sus hijos defien- dan sus derechos y obedezcan (24.4%); en tanto que con 14.2% en el tercer puesto, se encuentran los que prefieren que sus hijos apren- dan a obedecer aunque parezcan débiles de carácter.
Transformaciones y mutaciones identitarias son así, naturales para los jóvenes y la juventud. Sin embargo, son también fuentes de discri- minación (o de tolerancia), según el mundo de los adultos y la cultura hegemónica interpreten las expresiones y prácticas culturales juveni- les. En México las mutaciones drásticas son objeto de acciones, pro- gramas e intervenciones especiales (adicciones, delincuencia, SIDA, migraciones). En cambio, las transformaciones paulatinas que experimentan los jóvenes hasta llegar a su edad adulta, en general se atien- den a través de políticas públicas, en especial referidas a educación y trabajo.
En el ámbito de las opiniones sobre el trabajo, fundamental para la vida juvenil, en la ENDM los jóvenes una vez más son vistos como un grupo sin demasiadas preocupaciones. Ubicados en el penúltimo lugar con 1.3% de las respuestas, los jóvenes solo preceden a los niños (1.1%) en cuanto a su dificultad para conseguir un empleo. En los primeros lugares están los ancianos (48.2%), los discapacitados (22.1%), los enfermos de SIDA (10.7%), los indígenas (6.3%), los desempleados (4.6%), las madres solteras (3.8%), los extranjeros que viven en el país (2%). Esta percepción tan favorable al empleo juvenil debe matizarse con los demás grupos que integran el estudio, que también están conformados por jóvenes. Los resultados parecen re- flejar más a los jóvenes que viven transformaciones paulatinas y que por lo tanto se incorporan sin conflictos al mundo laboral, que a quie- nes experimentan mutaciones drásticas y son más propensos a rebelarse.
Dentro del mismo tema la Encuesta indaga entre los entrevistados a quién le ofrecerían un trabajo, ante personas con condiciones idén- ticas de capacitación. Los jóvenes, es decir las personas con menos de 25 años, sólo acumulan el 1.1% de las respuestas favorables, y se ubican en el lugar 13 junto con los mayores de 60 años. Esta hi- potética oferta de trabajo ubica antes a los desempleados, las perso- nas de más de 60 años, las madres solteras, los discapacitados, los mexicanos, las personas entre 25 y 40 años, los indígenas, los hom- bres, los enfermos de SIDA, las mujeres y las personas sin antece- dentes penales. Después de los jóvenes los entrevistados ofrecerían el empleo a los no indígenas, las mujeres casadas, los católicos, per- sonas que no están enfermas de SIDA, los no discapacitados, los no católicos y los no homosexuales.
La pregunta anterior se complementa con otra que plantea a los encuestados a quién no contrataría jamás. En este caso los jóvenes salen mejor librados ya que obtienen 1.2% de las respuestas y se ubican en el lugar 12 después de: extranjero, enfermo de SIDA, per- sona que tiene trabajo, homosexual, persona mayor de 60 años, ex convicto, discapacitado, mujer casada, persona no enferma de SIDA, no homosexual, no católico. Las opiniones indican que la fortaleza de los jóvenes, sus condiciones físicas, las escasas responsabilida- des familiares o económicas que tienen en algunos casos, la edad misma, no representan ventajas comparativas en una elección de este tipo.
LA SIC: NUEVO ESCENARIO PARA LA DISCRIMINACION
En los últimos años se han agregado nuevas razones para la dis- criminación hacia la juventud y los jóvenes. La reestructuración socioeconómica de los años 70 tuvo efectos en la juventud, ya que puso frenos a la independencia económica y familiar de los jóvenes, en tanto que su incorporación al mundo del trabajo y la educación comienza a encontrar serias dificultades. Desde entonces los orga- nismos internacionales con apoyo de los gobiernos locales, promo- vieron la construcción de una sociedad de la información y el conoci- miento, que poco a poco se fue identificando como el nuevo modelo de progreso y desarrollo.
En una sociedad de la información se gestiona conocimien- to. Así como en la sociedad industrial se administraban ob- jetos materiales y personas, en la sociedad de la informa- ción y el conocimiento se administran datos, informaciones y conocimientos sobre esos objetos materiales y personas (Silvio 2000:117).
Pero para administrar esa información y esos conocimientos, es necesario acceder a innovaciones tecnológicas costosas, así como contar con condiciones económicas que permitan una constante actualización de su parte dura (hardware) y su parte blanda o lógica (software). Además, es imprescindible poder manejar estos nuevos recursos.
Conscientes de las diferencias que se han ido estableciendo entre países pobres y ricos y entre los individuos con condiciones económi- cas diferentes, se aceptó la existencia de una brecha digital que de- bíamos combatir. El concepto de brecha digital implica reconocer que estamos ante un modelo social que genera exclusión y discriminación entre quienes no tienen acceso a los instrumentos que hacen posible tal modelo. Los jóvenes como protagonistas del cambio, en mayor o en menor medida son víctimas de la brecha digital, tanto que algunos de los programas diseñados para combatirla están destinados a la juventud.
Pero el reconocimiento de la brecha digital por parte de las nacio- nes no implicó que este problema fuera abordado de manera integral. Por el contrario, su abordaje ha sido parcial, debido que las acciones que se están llevando a cabo parten del determinismo tecnológico, lo que se traduce en dotar de infraestructura tecnológica al tiempo que se descuidan otros aspectos igualmente importantes. Desde nuestra perspectiva, el combate a la brecha digital debe tomar en cuenta al menos cinco escenarios interrelacionados: tecnológico, económico, competencia informática, capital cultural y político. La juventud y los jóvenes están presentes en este complejo entrecruzamiento contextual.
El escenario tecnológico se refiere a la infraestructura material dis- ponible así como al grado de actualización de dicha infraestructura. El económico, está relacionado con la carencia o disponibilidad de recursos para acceder a las redes, lo que se manifiesta tanto a nivel personal, como entre los sectores gubernamentales y algunos priva- dos. Competencia informática es un concepto ligado a las habilida- des y capacidades cognitivas que deben poseer los individuos para apropiarse adecuadamente de los nuevos medios digitales. Estas habilidades establecen rangos de usuarios que van desde los repeti- dores de caminos aprendidos sin una racionalidad ni explicación (ex- ploración y juego), a los que son capaces de innovar y crear a partir de las posibilidades de las redes (apropiación). Consideramos que capital cultural, retomando a Pierre Bourdieu, es una dimensión fun- damental en los procesos de apropiación de los nuevos medios, en especial de su parte lógica o de contenidos. Entre los jóvenes existen grupos que se distinguen por una mayor o menor incorporación de prácticas comunicativas a sus vidas cotidianas y también, menos recursos culturales para toma de decisiones y como consecuencia, para gestionar información y conocimiento. Finalmente, en el esce- nario político identificamos a las políticas públicas que facilitan el acceso democrático a las redes y generan participación en torno a ellas. Esta última dimensión de la brecha digital se liga con la necesidad de contar con políticas de comunicación para la juventud orientadas a fomentar el uso y apropiación de las TIC.
Pero las circunstancias que rodean a la brecha digital se hacen más difíciles en el ámbito de la juventud y los jóvenes. El Informe sobre la Juventud Mundial 2005 de Naciones Unidas6 , afirma que existen más de 200 millones de jóvenes viviendo en la pobreza, unos 130 millo- nes de jóvenes analfabetos, 88 millones desempleados y 10 millo- nes viviendo con el VIH/SIDA. El argumento central de este informe es que las políticas relativas a la juventud son impulsadas por este- reotipos negativos acerca de los jóvenes, como la delincuencia, el uso indebido de drogas y la violencia, pero enfatiza que tales políticas olvidan que los jóvenes son una fuerza positiva para el desarrollo, la paz y la democracia.
El reconocimiento de Naciones Unidas significa que las políticas sobre juventud parten de una construcción cultural negativa y discriminatoria, y se diseñan tomando en cuenta sólo aquellos as- pectos vinculados al rompimiento de las normas, a la disidencia fren- te a los cánones aceptados y aceptables. No consideran a la inmen- sa mayoría de jóvenes que realizan su construcción identitaria transitando desde el enfrentamiento a sus raíces parentales hasta las transformaciones y mutaciones que les permiten ser agentes activos en los procesos de creación y circulación cultural, sin ser discrimina- dos ni estigmatizados.
En el marco del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, aprobado en 1995, han ido surgiendo nuevas áreas a trabajar. La versión 2005 de este informe identifica a la pobreza, las situaciones de riesgo o conflicto y las relaciones con la sociedad civil, como los tres problemas fundamentales que enfrentan los jóvenes. Considera asimismo que su papel en la sociedad se ve influenciado por una nueva cultura juvenil mundial, determinada en gran medida por los medios de comunicación que afectan de diferente modo al conjunto que lla- mamos juventud.
Respecto a la nueva cultura juvenil, ampliamente determinada por los medios, el Informe da cuenta de que siguen existiendo grandes desigualdades en la distribución y utilización de numerosas formas de tecnología. Mientras en Europa 331 de cada 1.000 personas usan la Internet, en Asia meridional y África al sur del Sáhara lo hace aproxi- madamente el 15 por 1.000; en el Oriente Medio y África, el 37 por
1.000 personas; y en América Latina y el Caribe el 92 por 1.000. Aún cuando estos datos no se refieren específicamente a la juventud, el Informe aclara que resultan significativos debido a que los jóvenes son los principales usuarios de las computadoras, por lo que en esa cifra su situación está representada. El documento enfatiza también que en materia de medios tradicionales como la radio y la TV, las desigualdades no son tan marcadas, porque 813 de cada 1.000 personas tienen radios en Europa; 198 por 1.000 en África al sur del Sáhara; 277 por 1.000 en el Oriente Medio y el África septentrional; y en América Latina y el Caribe 410 por 1.000.
Algunas cifras de México dan una idea de lo que está sucediendo en esta materia. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), aproximadamente el 35% de los mexicanos están entre 15 y 29 años, o sea, son jóvenes7 . Buena parte de estos individuos nacieron o se formaron usando las TIC, sin em- bargo su empleo todavía está restringido a un porcentaje menor de usuarios.
La “Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnolo- gías de información en los hogares, 2004” realizada por el INEGI8 , indica que se aprecia un crecimiento en todos los rubros referidos al equipamiento doméstico en materia de nuevas tecnologías, lo que indica un esfuerzo de incorporación al paradigma de la SIC. Desta- can en este estudio tres variables sobre el uso de Internet que consi- deramos directamente vinculadas a la juventud: género, edad y uso según escolaridad. Los porcentajes de acceso a la red en 2004 son similares en materia de género: 51.8% hombres, 48.2% mujeres. Respecto a la edad, es posible ver que durante el rango de edad que hemos considerado para la juventud, el uso de Internet aumenta no- toriamente: secundaria (23.6%), preparatoria (27.8%) y licenciatura (34.1%), pero decrece abruptamente en posgrado (3.3%). Por su parte, otro estudio sobre los hábitos de usuarios de Internet, desarrollado en 2004 por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), y la em- presa Select, indica que el 47% de los cibernautas tiene entre 13 y 24 años (www.amipci.org.mx 2006).
Estas cifras refuerzan la idea de que el sector juvenil es el que más utiliza Internet, un potencial que debe ser mejor aprovechado para educación y producción. Desde nuestra perspectiva, considerar la brecha digital más allá de lo tecnológico abarcando los demás esce- narios que hemos mencionado, resulta una prioridad para evitar que lejos de ayudar al desarrollo, las TIC se conviertan en nuevas fuentes de discriminación.
El Informe sobre la Juventud Mundial 2005, insta a vivir e incor- porarse activamente al modelo de sociedad de la información y el conocimiento, aumentado el acceso a las TIC con propósitos educa- tivos, laborales y para erradicar la pobreza. Asimismo, exhorta a co- nectar mediante tecnología inalámbrica a los jóvenes residentes en regiones rurales, a fin de superar obstáculos de distancia y topografía y enfatiza la urgencia de promover el acceso compartido a las TIC. Considera además que es necesario fomentar a través de comunida- des virtuales, la ciber participación juvenil o ciudadanía electrónica.
APRENDER DE LOS JÓVENES A VIVIR Y A ESTAR JUNTOS
En las agendas temáticas de la sociedad de nuestros días, los jó- venes destacan por sus opuestos: los exitosos protagonistas del de- porte, la música o el arte, o los sujetos vinculados a los temas más preocupantes o amenazantes (violencia, drogas, sida, etc.). Estos últimos, debido a una construcción cultural negativa, son objeto de discriminación e incluso buena parte de las políticas públicas sobre juventud, se orienta a incorporar a esos grupos transgresores a los parámetros socialmente aceptados.
Los medios masivos de comunicación durante décadas han visto en la juventud sólo un nicho de mercado, como consecuencia, los jóvenes están escasamente representados en los contenidos mediáticos. La música es tal vez la excepción, ya que no sólo existen programas destinados a promover nuevos grupos, sino canales, re- vistas y emisoras de radio dedicadas íntegramente a las produccio- nes musicales juveniles. Sin embargo, estos contenidos son una res- puesta más a la lógica del mercado que reconoce en los jóvenes a grandes consumidores de música, pero no se interesa por tratar otros muchos temas que atañen a ese sector social.
Con el advenimiento de la sociedad de la información, los jóvenes se pusieron a la delantera en el uso de las TIC, no obstante en este proceso se han generado grandes exclusiones debido a los costos del acceso a los nuevos medios y también a las habilidades que se re- quieren para manejarlos. Por ello en estas reflexiones hemos querido hacer un llamado de atención sobre un nuevo ámbito de discrimina- ción, derivado de los cambios en los sistemas productivos y educati- vos promovidos por la SIC. A partir del uso e incorporación de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana, ciertos grupos de jóvenes es- tán alimentando las cifras que documentan la brecha digital en todo el mundo. Entre otros aspectos, el abismo digital ha contribuido a colocar por un lado a jóvenes altamente integrados a las innovacio- nes tecnológicas (tecnocerebros, actores de la nueva economía, yuppies), y por otro, a los que resultan excluidos por razones estruc- turales. En la práctica, esto contribuye a acentuar las transgresiones y posiciones extremas frente al conjunto social, al punto de que sin razones fundamentadas, ciertos jóvenes son víctimas de rechazo y exclusiones.
Frente a una construcción social negativa de la juventud como conjunto así como de grupos específicos de jóvenes, éstos despliegan mayores recursos de oposición y trasgresión a fin de ganar su lugar social. Estos jóvenes encuentran formas organización y expresión en las cuales ellos mismos establecen acuerdos, normas y reglas de comportamiento, que aunque discriminadas por la sociedad de sus mayores, les permiten vincularse entre sí.
Los dobles o triples circuitos de discriminación han generado tam- bién circuitos diferentes de consumo. Cada sector puede ser visto como un nicho de mercado para comercializar incluso sus símbolos más transgresores. Tal como menciona el informe 2005 de Naciones Uni- das, los medios de comunicación constituyen una pieza clave en la generación de aceptación, rechazo o discriminación hacia los jóve- nes, ya que también se dedican a comercializar y universalizar lo que conocemos como cultura juvenil, casi siempre trastocando las expre- siones genuinas de esos grupos. Coincidimos en que, aún cuando en el proceso de construcción identitaria y en la socialización intervienen otros factores además de los medios, éstos juegan un papel determi- nante en la juventud.
La incursión en el mundo de las TIC ha enfrentado a los jóvenes a una sociedad compleja, cambiante y contradictoria, en donde los adultos ya no pueden trasmitirles sus conocimientos, valores o mo- delos. La identidad que ellos van configurando ya no es ajena a nue- vas formas de comunicación y socialización impuestas por las nue- vas tecnologías, que nada tienen que ver con las viejas formas legitimadas socialmente. Advertimos que actualmente el uso y mane- jo de las TIC confronta la relación de poder adultos-jóvenes, ya que por primera vez estos tienen un dominio sobre las innovaciones técni- cas que supera en mucho al conocimiento de sus mayores.
La juventud de las últimas décadas, considera una juventud alar- gada que permanece más tiempo de lo esperado en el hogar de sus padres, que cuando puede extiende sus años y ciclos de estudio o demora su independencia económica, es también la que ha vivido el nacimiento social de Internet; de los sitios web; la eclosión de la tele- fonía celular, de la informática y las telecomunicaciones. Pero esto no ha sido igual para todos. Mientras algunos son innovadores en el uso de las TIC y la información, otros permanecen al margen de las grandes transformaciones de su tiempo. Las causas históricas de la discriminación no han cedido ante un nuevo paradigma social ni una nueva forma de socialización promovida por las tecnologías digitales.
El desafío es ahora mayor porque la cultura juvenil es un fenóme- no que se extiende a lo largo del mundo y se confronta con lo local. En este contexto, en lugar de plantear programas y políticas de corte tradicional que busquen proteger a los jóvenes de las crecientes fuen- tes de discriminación, es importante diseñar acciones donde ellos, como actores de su propia realidad, protagonistas de sus necesida- des y demandas, planteen soluciones y orienten las intervenciones. La juventud y los jóvenes, desde su propia perspectiva y experiencia, son quienes deben contribuir a evitar que por rechazo o indiferencia, se les ignore.
En una sociedad como la actual, que excluye, margina y discrimi- na, la búsqueda de la identidad es una meta fundamental. Pero la identidad implica al otro, se construye en la alteridad, en la relación. Los jóvenes lo saben muy bien porque su vida transcurre alimentan- do ese proceso de construcción identitaria. Aprender a estar y a vivir juntos es así, la lección más esclarecedora que la juventud y los jóve- nes nos transmiten.
BIBLIOGRAFÍA
Martín-Barbero, Jesús, et. al.
2000. Cambios culturales, desafíos nacionales y juventud. Corporación Región, Colombia.
Brito Lemus, Roberto.
1996. Hacia una sociología de la juventud. Revista JOVENes. CEJM. México Cuarta época, año 1, 1: 24 – 33.
Crovi Druetta, Delia y Cristina Girardo
2000. La convergencia tecnológica en los escenarios laborales de la juventud. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. México. Crovi Druetta, Delia.
1994. Televisión y procesos identitarios. Revista Comunicación y Sociedad, Centro de Estudios de la Información y la Comunicación de la Universidad de Guadalajara, 20: 67 – 78.
Crovi Druetta, Delia.
1997. Ser joven a fin de siglo. Influencia de la televisión en las opiniones políticas de los jóvenes, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México.
Feixa, Carles
1998. El Reloj de Arena. Culturas juveniles en México. Colección Jóvenes, No. 4. Causa Joven–Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud. SEP. México.
Fetscher, Irving
1996. La tolerancia. Una pequeña virtud imprescindible para la democracia. Ed. Gedisa, Barcelona.
Keniston, Keneth
1982. Juventud: una nueva etapa de la vida, In Telpochtli In Ichpuchtli. Revista de Estudios sobre la Juventud. CREA. Año 2, N° 3. México. Pp. 49-65.
Silvio, José
2000. Virtualización de la universidad. UNESCO/IESAL. Venezuela. Soto Ramírez, Juan y Alfredo Nateras Domínguez
1978, Dilemas contemporáneos de la identidad y lo juvenil. Territoriali- dad, modernidad y cultura. Revista JOVENes, Cuarta Epoca, Año 1, No. 4: 12-29.
2004. Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de información en los hogares. INEGI. www.inegi.gob.mx. Consulta (08-06-2006).
2005. Informe sobre la Juventud Mundial 2005. Naciones Unidas http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/wyr05.htm. Consulta (07-06-2007).
2005. “Primera encuesta nacional sobre discriminación en México”. Consejo nacional para prevenir la discriminación, CONAPRED, y Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, en: www.sedesol.org.mx. Consulta (19-08-2005, 26-09-2005, 26-10-2006).
2004. “Resumen ejecutivo del estudio Hábitos de los usuarios de Internet en México”, en: www.amipci.org.mx. Consulta (10-09-2006)
Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, Sección estadísti- ca. Consulta (11-05-2005 y 26-09-2006), en: www.cofetel.gob.mx. Instituto Nacional de Estadística, Geografía, e Informática, INEGI, Sección estadística, en: www.inegi.gob.mx. Consulta (5-05-2006 y 28-09-2006).
2005. Giménez Montiel, Gilberto, “Cultura e identidades”, en:www.gimenez.com.mx. Consulta (8-08-2006).
NOTAS
1 Carles Feixa identifica en las raíces parentales a la familia y el vecindario, en tanto que ubica en la cultura hegemónica a la escuela, el trabajo, los medios de comunicación.
2 Como veremos más adelante, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía en Informática de México (INEGI) extiende este rango hasta los 29 años.
3 Esta encuesta, fue realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de México. Por lo tanto las reflexiones de este artículo se sitúan en el contexto de ese país, aunque pueden ajustarse a otras realidades.
4 Detrás de los jóvenes solo se ubican los no católicos con 0.2 y “otros” con 0.1%, una categoría residual.
5 Detrás de los jóvenes, en el último lugar, solo se ubican los extranje- ros con el 1.1% de respuestas.
6 En 1995 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el Progra- ma de Acción Mundial para los Jóvenes.
7 Censo general de población y vivienda 2000. INEGI. Como ya se mencionó, este Instituto considera a los jóvenes mexicanos en un rango que va de los 15 a los 29 años.
8 Esta encuesta tomó en cuenta al total de hogares mexicanos:
26 326 756, habitados por un promedio de 5.4 personas. Aunque cambian las cifras, estudios reciente ratifican las tendencias de esta Encuesta nacional.
© 2011 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina
articulo Córdoba-Morales
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.4 Olavarría ene./dic. 2010
La mirada como oficio: condiciones y desafíos del observatorio de comunicación y ciudadanía
María Liliana Córdoba•y Susana María Morales
María Liliana Córdoba. Especialista en Investigación de la Comunicación. Docente investigadora, integrante del Observatorio de Comu- nicación y Ciudadanía. UNC-CONICET.
Susana María Morales. Especialista en Investigación de la Comu- nicación. Docente investigadora, integrante del Observatorio de Comunicación y Ciuda- danía. UNC-CONICET. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 17/05/10
Aceptado: 30/08/10
RESUMEN
En este artículo se presentarán los resultados de las actividades del Proyecto Los Jóvenes miran a los medios desarrolladas por el Observatorio de Comunicación y Ciudadanía del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este proyecto se desarrolló en un contexto específico, la discusión y posterior presentación al Congreso de la Nación del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que puso de relieve una situación inédita: el debate público sobre los medios masivos de comunicación. Estos medios que tienen la particularidad de constituir una zona de la vida social que mientras tiene una presencia per- manente y rutinaria en la vida cotidiana, constituye a la vez uno de los ámbitos de profundo desconocimiento por parte de la población respecto de sus formas de regulación y funcionamiento.
Así, frente a un escenario de enorme naturalización del actual sistema mediático este proyecto articuló tres tipos de actividades: el monitoreo de medios sobre la discusión previa a la presentación del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la consulta ciudadana ¡Tele: cómo te queremos! sobre la relación de los jóvenes con esos medios y grupos de discusión con jóvenes de colegios secundarios de la ciudad de Córdoba, como aportes a la apropiación y ampliación de los derechos a la comunicación y la información frente al actual debate que existe en nuestro país.
A través de la reflexión en torno a esta experiencia, se presentarán las discusiones sobre las perspectivas y fundamentos del Observatorio. La articulación entre comunicación y ciudadanía plantea una serie de condiciones, posibilidades y desafíos, para quienes preten- demos intervenir en la compleja relación entre organización social del poder y visibilidad.
Palabras clave: Comunicación – ciudadanía - medios.
ABSTRACT
WATCHING AS A TRADE: THE CONDITIONS AND CHA- LLENGES POSED BY THE COMMUNICATION AND CITIZENSHIP OBSERVATORY. This article shows the conclusions reached by the Youngsters watch media Project activities conducted by the Com- munication and Citizenship Observatory for the Center of Advance Studies, National University of Cordoba.
This project was developed under a specific context; it involved the discussion of the Bill of Audiovisual Media Services and it sub- sequent presentation to the National Congress, which highlighted an unprecedented situation: a public debate about mass media. The media, characterized by the constitution of a part of the social life, that is always present in daily life routine; the media which represents, at the same time, one of the fields that population deep ignore regarding its regulation and functioning.
In this way, witnessing the significant legitimacy of the actual media system scenario, this project drew together three types of activities: media monitoring concerning previous discussions to the presentation of the Bill of Audiovisual Media Services; citizen consultation “TV: how we love ya!” about youngster’s relationship with the media; and high school discussion groups with teenagers of Cordoba City, being contributions to the appropriation and broaden- ing of communication and information rights in the current debate existing in our country.
Throughout the study of this experience, discussions are presented about the perspectives and the research grounds of the Study Center.
The articulation between media and population sets out a series of conditions, possibilities and challenges to those who pretend to take part in the complex relationship between the power of the social organization and visibility.
Keywords: Communication – citizenship – media.
INTRODUCCIÓN
El Observatorio del Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba1 desarrolla sus actividades adecuando los objetivos y actividades genéricas de los observatorios de medios (el monitoreo mediático y el mapeo de la estructura de propiedad) a una realidad local compleja, en la que se articulan al menos dos procesos. Por un lado, la existencia de profundos niveles de desinformación y desigualdades expresivas, con las consecuencias que ello tiene limi- tando la acción ciudadana, tanto en términos reivindicativos como propositivos; tanto en relación con el control de la gestión guberna- mental como en relación con la participación activa en la deliberación pública y la toma de decisiones. Por otro lado, la naturalización del funcionamiento actual del sistema de medios masivos por parte de la ciudadanía, lo cual exime a los medios de su enorme responsa- bilidad en la configuración de ese escenario de desigualdades. Por esto, los trabajos de este Observatorio se han propuesto desbordar las labores descriptivas de los observatorios generando acciones que buscan incidir en la reversión de esas desigualdades expresivas e informativas en el ámbito local. Los procesos de monitoreo mediático son articulados con actividades destinadas a organizaciones de la sociedad civil, instituciones responsables de formulación de políticas públicas y a los propios medios y sus trabajadores.
El Observatorio comenzó su labor en el contexto de debate sobre la Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina2. En el mensaje inaugural del período ordinario de sesiones del Congreso de la Nación Argentina, en marzo del año 2009, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba el envío del proyecto asegurando: “Queremos saldar una vieja deuda de la democracia”. De este modo, y con la consigna Una ley para que hablemos todos, el gobierno lanzó su campaña de difusión e información pública del proyecto. Tal consigna presupone un reconocimiento: que no todos tenemos las mismas posibilidades de hablar, de decir, de expresar, en el sistema de medios existente. Y según lo indican nuestras pro- pias investigaciones, esta no es solo una creencia gubernamental sino que también está presente entre ciudadanos y ciudadanas3. Sin embargo, la consigna gubernamental asevera, también, que una ley permitirá revertir esas desigualdades. Y esta segunda afirmación es la que ha resultado, en cambio, sumamente oscura para la ciudadanía. Los resultados de las investigaciones realizadas por el Programa de Comunicación y Ciudadanía ofrecen constataciones empíricas que favorecen la comprensión de esta situación: junto al reconocimiento, por parte de la ciudadanía, de profundas desigualdades expresivas e informativas en nuestra sociedad, coexiste la naturalización absoluta del funcionamiento del sistema de medios lo cual provoca, entre otras consecuencias, la desresponsabilización de estas instituciones en la configuración de ese mapa de desigualdades. Esta paradoja plantea las adversas condiciones culturales y políticas a las que se enfrenta cualquier intento de proponer y promulgar una nueva ley que afectará a los medios existentes en tanto ella apuntaba, precisamente, a controlar a aquel poder que quedaba oculto tras los demás.
El proyecto “Los jóvenes miran a los medios” fue elaborado y ejecutado durante el año 2009 y se propuso, en ese contexto, la realización de distintas actividades que tenían por objetivo ampliar el debate público en torno al proyecto de Ley de Servicios de Comuni- cación Audiovisual, no en sus aspectos formales, sino en relación a los temas y problemas de interés general que el mismo aborda. Una ley para que hablemos todos requería ser, desde nuestra perspectiva, una ley de la que hablemos todos. Para ello, se elaboró un conjunto articulado de actividades, recursos didácticos y materiales de apoyo que emprenden la temática de los medios masivos de comunicación en la actualidad, su rol como productores de cultura, su carácter de actores políticos y económicos, y la importancia de su regulación en un contexto democrático, para trabajar en escuelas de nivel medio, públicas y privadas, de la ciudad de Córdoba, Argentina. El proyecto constituye, en este sentido, una experiencia de trabajo en la cual se articulan las tareas de observación y monitoreo de medios junto con la discusión pública de los derechos a la comunicación de los jóvenes, poniendo en común elementos para el debate y recuperando su palabra sobre su experiencia con los medios.
Fueron realizados veinticinco talleres con trescientos cincuenta jóvenes de escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba, de estra- tos sociales y culturales diversos. Los talleres se realizaron en horas de clase, con un trabajo conjunto de los docentes y miembros del Programa de Comunicación y Ciudadanía.
LOS MEDIOS, EL PODER, LA MIRADA
En el libro Los media y la modernidad, John Thompson (1998) plantea que una de las características centrales de las transforma- ciones de la vida moderna, tiene que ver con el desarrollo e impacto de los medios masivos de comunicación, que configurados como instituciones económicas, reestructuran la organización social del poder simbólico. Para este autor, esas transformaciones no han sido debidamente revisadas para comprender las nuevas formas de acción e interacción en la sociedad y nuevos modos de ejercer el poder.
En este intento resituar el lugar de los medios en la vida moderna, se distancia de dos tesis que atraviesan la teoría filosófica y social actual. Por un lado, discute la tesis habermasiana sobre la refeuda- lización de la esfera pública vinculada a la actual política mediática y su preocupación por cultivar un aura personal más que el debate crítico: para Thompson, el desarrollo de los medios ha creado nuevas formas de interacción y visibilidad que alteran el carácter simbólico de la vida social tan profundamente que cualquier comparación con las prácticas teatrales feudales es, cuanto menos, superficial. Por otro lado, también discute la tesis foucaultiana sobre la organización del poder en la sociedad moderna y su fluctuante relación entre poder y visibilidad. La sugerencia de que el panóptico ofrece un modelo generalizable sobre el ejercicio del poder en las sociedades moder- nas –sin desconocer los alcances y complejidades respecto de la creación de sociedades disciplinarias-, no permitiría reconocer que la comunicación mediática establece una relación entre poder y vi- sibilidad completamente diferente: puede volver visible para muchos información sobre unos pocos, pero a diferencia del antiguo régimen, está separada del hecho de compartir un lugar común y genera un nuevo campo de visión que va más allá de lo cotidiano. Este tipo de propiedad pública creada centralmente por la televisión, modificaría sustancialmente el ejercicio del poder.
Para nosotras, lo importante de esta discusión tiene que ver con que habilita problematizar esta relación entre poder y visibilidad en un contexto como el nuestro, atravesado por profundos debates sobre el lugar de los medios en la vida social que exceden por primera vez los debates académicos. En este sentido, creemos que reflexionar en torno a la experiencia desarrollada por el Observatorio de Comuni- cación y Ciudadanía, supone no sólo reconocer las transformaciones respecto de la direccionalidad de la mirada, sino sobre todo, que existe una mirada que mira sin ser vista.
Esta mirada, fue analizada siempre desde una perspectiva de la recepción: en particular, Thompson plantea a la recepción como una actividad, un proceso hermenéutico, situado y rutinario. Sin embargo, para nosotras, junto [más allá] con el reconocimiento de los procesos de recepción, toma cuerpo una discusión vinculada a la ciudadanía y al espacio público: esto es, la necesidad de situarse en la tensión entre dos formas de la subjetividad contemporánea que involucran reconocimientos, contratos y aceptaciones, así como reclamos, rei- vindicaciones y derechos: la de públicos y la de ciudadanos.
La mirada de los públicos, por un lado, está asociada a la imposible exterioridad frente a eso que llamamos mediatización. Una mirada que involucra contratos, rutinas, usos (emocionales, racionales, informativos, etc.), gustos, estéticas, modelaciones culturales. Por otro lado, la mirada ciudadana hace referencia a la constitución de sujetos de acción y reivindicación frente a un poder; en este caso, el poder de representación, nominación e información del que se apropian los medios en nuestras sociedades.
En la tensión que se entabla entre ambas miradas, postulamos, podrán formularse preguntas de investigación e intervenciones cul- turales/comunicativas que no resulten ajenas a ninguna de las dos lógicas en tanto y en cuanto ambas son constitutivas de un modo contemporáneo de mirar a los medios. El ejercicio de derechos de comunicación e información frente a los medios que ya no estará sólo vinculado al control de lo que se hace público, asociado a aquella concepción que asocia lo público a lo visible. Este ver puede constituir un poder en tanto revela y reconoce el ejercicio de poder de quien está mostrando, un poder que se constituye en su misma negación como tal.
Este tipo de reconocimiento, creemos, es central en unas socie- dades en las que los derechos a la comunicación, la expresión y la información -es decir, a hacerse visible y participar de la configura- ción del espacio público- han sido apropiados por unos medios de comunicación que, en tanto empresas económicas esconden su poder al reconocerse sólo como contralor de otros poderes.
Sin embargo, reconocer, poner en común, poner en debate la mirada de aquellos que miran sin ser vistos, y que en esta invisibili- zación son uniformizados y reducidos a meros consumidores, creemos que es parte de la constitución de un ejercicio de ciudadanía frente a los medios. Ya no sólo vinculada al control de aquello visible, sino ahora, reconociendo como propio el derecho a la comunicación y la expresión frente a los medios masivos.
LOS JOVENES MIRAN A LOS MEDIOS
El desarrollo del proyecto: entre públicos y ciudadanos
En una primera etapa -en la que se realizaron trece talleres-, y partiendo de los resultados del monitoreo4, las actividades estuvieron centradas en construir las posibilidades mismas de la discusión en torno a la necesidad de regular el sistema de medios, en tanto el tema no estaba en la agenda pública (ni mediática ni escolar). En términos metodológicos el desafío era encontrar puntos de partida que no pusieran el foco en información jurídica que resultaría extraña a los juegos de lenguaje juveniles. Por ello, la metodología diseñada buscó facilitar un proceso de construcción que partiera del reconocimiento de la comunicación como una práctica constitutiva de sus mundos de vida para recién luego arribar, y desde allí, al reconcomiendo de los medios al interior de un sistema mediático con determinadas características. Por otro lado, en términos metodológicos también era importante que los materiales y dinámicas propuestas para el grupo de discusión tuviesen en cuenta las experiencias, identidades y formas de conocimiento juveniles. Así, el punto de partida elegido fue el reconocimiento de las posibilidades de expresarse en diferentes contextos y situaciones cotidianas, en las que los jóvenes debían identificar actores y regulaciones que las atraviesan (escuela, familia, medios, calle, entre otras) y expresarlas gráficamente. Luego de esta primera actividad, los jóvenes realizaban en grupos el análisis de una noticia televisiva en función de tópicos específicos: quiénes hablan, quiénes están involucrados, quiénes otros podrían hablar, qué otra información hace falta para comprender lo que sucede. A partir de allí, se proponía la apertura de un debate sobre los medios y de su experiencia en torno a ellos, exponiendo los principales fundamentos y contenidos del proyecto de ley de medios y resaltando en cada taller aquellos aspectos que propiciaran una apropiación crítica de los argumentos; es decir, resaltando aquellos que estaban relacionados con las propias experiencias y expectativas de los jóvenes. Así, por ejemplo, la posibilidad contemplada en la ley de establecer cuotas de música local en los medios produjo entusiasmo entre los jóvenes que pertenecen a bandas de música, o la posibilidad de acceder a frecuencias para instituciones escolares interesó especialmente a aquellos que ya cuentan con radios escolares, pero de circuito ce- rrado interno. En todos los casos, la posibilidad de opinar e incidir desde el público en los contenidos de los medios generó grandes expectativas.
Qué ves cuando me ves: los mirados miran a los miradores
Como primera cuestión relevante de este conjunto de talleres nos interesa destacar la necesidad expresada por los jóvenes de contar con espacios de discusión en torno a sus consumos mediáticos. En particular, fue significativa la disconformidad y el malestar expre- sado por los estudiantes respecto de los espacios de expresión y representación de los jóvenes en los medios. Hicieron referencia a la ausencia de su palabra tanto en la mirada adulta y disciplinante de los noticieros, como en muchos de los programas juveniles de ficción. Sin embargo, este malestar, esta disconformidad convive, en muchos casos, con una práctica cultural de consumo de esos mismos medios y/o programas. Aludiendo a la escasez o ausencia de ofertas alternativas o planteando incluso que aún siendo malos esos programas les gustan, el malestar no opera siempre como motor de búsqueda de alternativas. De todas formas, la dispersión de pro- gramas y canales que fueron mencionados por los mismos jóvenes como sus preferidos en la encuesta realizada al finalizar cada taller, impone una reflexión y una profundización de este tópico central de la cultura mediática: los gustos y consumos como imposición o como construcción negociada.
Por otro lado, también fue muy rica y activa la participación en torno a la cuestión de la regulación de las situaciones de comunicación y el reconocimiento de vulneración de derechos vinculados a la expresión y la comunicación en instituciones formales no mediáticas como la escuela, donde una normatividad explícita y/o implícita define pautas y jerarquías del decir, así como legitimidades de unos lenguajes sobre otros.
Por último, interesa remarcar que en la mayoría de los casos los jóvenes no habían escuchado hablar del tema de la nueva ley de medios. En los pocos casos donde tenían información ésta nunca provenía de medios masivos sino de sus docentes. El trabajo de los miembros del observatorio consistió, en ese marco, en brindar información y herramientas de análisis para el conocimiento de la cuestión: la expresión y la información como derechos reconocidos por todos los tratados internacionales de Derechos Humanos (DDHH), las frecuencias radioeléctricas como patrimonio de la humanidad, las definiciones antidemocráticas de la ley vigente, las características monopólicas del sistema mediático. En la mayoría de los casos, una vez planteados esos ejes (con elementos didácticos de diverso tipo, donde primaban los recursos audiovisuales y gráficos), la cuestión de la monopolización de los medios y la apropiación de la palabra volvía a ser el eje central. Esto es, eran los ejes que permitían construir la necesidad de intervenir en el actual escenario mediático como condición de posibilidad de ampliar el derecho a la comunicación, la expresión y la información. Los propios jóvenes se organizaron para tomar la palabra sobre el tema: en algunas escuelas extendieron la discusión a otros cursos, mediante charlas y afiches, elaborados por ellos mismos; otros participaron en la construcción de un blog donde publicaron información y argumentos sobre el tema, instando a otros jóvenes a opinar sobre ello.
Sobre miradas y confianzas: Cuando la mentira es la verdad
El segundo grupo de talleres -doce talleres-, se realizó cuando el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya había sido elevado al Congreso de la Nación para su tratamiento parlamentario, el espacio público político democrático que los medios ya no pudieron ignorar. Así, el silenciamiento dejó lugar a una centralidad del tema en la agenda mediática y transformándose, rápidamente, en central también en la agenda social. Allí la cuestión asumió las formas de la enunciación que los propios medios formularon: “ley mordaza para el control de medios”, “ley K de censura”, “ley para controlar a la prensa”. La modificación de este escenario nos planteó el desafío de profundizar la labor a la vez que impuso modificar las metodologías de trabajo. Ahora, la nueva estrategia debía considerar el ingreso de un discurso mediático que, básicamente, solicitaba a los públicos a acudir en su defensa y atacaba a un gobierno que pretendía atacar la libertad de todos. En las radios juveniles podía escucharse por esos días un spot que sentenciaba: “Con la ley de medios K ya no vas a poder escuchar la música que te gusta” “Pedí un tema ahora que con la Ley de Medios K el gobierno te va a decir qué música tenés que escuchar”.
En este caso, la metodología planteó un abordaje directo e infor- mativo del proyecto de ley, para luego dar espacio a las preguntas y el debate. Es interesante remarcar que todas ellas giraban, de manera exclusiva, alrededor de los tópicos y opiniones instaladas por los propios grupos mediáticos esos días. El hecho de que los medios fueran, al mismo tiempo, el espacio central de acceso a la información y parte interesada en el asunto, junto a la desconfianza que generó una iniciativa estatal de control, complejizó el escenario y marcó la necesidad de los jóvenes de contar con más información para tomar una posición. De alguna manera, esa interpelación de los medios a sus públicos para que tomaran posición en el conflicto, que apelaba a dimensiones afectivas y emocionales, abrió el espacio para que otros actores pudieran constituirse como fuentes de información. Lo más interesante de esta segunda etapa se muestra, entonces, en esta posibilidad de abrir espacios públicos de información y expresión que resultan problematizadores de experiencias culturales cotidianas y profundamente arraigadas.
También en esta etapa aparecieron entre los jóvenes cuestiona- mientos y argumentos fuertemente arraigados en la lógica social neoliberal: la posibilidad de que el Estado intervenga como regulador frente al mercado -incluso el monopólico- era una duda manifestada por algunos jóvenes.
¡Tele: cómo te queremos!
Los jóvenes que participaron de los encuentros completaron tam- bién una consulta sobre consumo y calidad televisiva. Se trataba de una encuesta, que fue creada, aplicada y procesada con rigurosidad metodológica. Sin embargo, cabe aclarar, ella no aspiraba a tener re- presentatividad estadística sino a sumar una nueva herramienta para la construcción plural y ciudadana de la mirada del observatorio.
El nombre de la consulta, Tele: ¡cómo te queremos!, buscaba aludir a dos dimensiones de la relación de los jóvenes con la TV. Por un lado, una dimensión cotidiana y profundamente afectiva, una dimensión donde el querer refiere al afecto, a la adhesión en términos de apego. Por otro lado, una dimensión del querer como ambición, como pretensión, como deseo, lo cual presupone la posibilidad de cambios. Como veremos, los resultados de la consulta muestran las contradicciones y ambivalencias que se producen no tanto al interior de cada una de estas dimensiones sino en los cruces entre ambas.
En primer lugar, una primera confirmación empírica de este tra- bajo es el importante nivel de consumo, en términos cuantitativos, que tiene la TV entre los jóvenes: el 78% mira televisión todos los días. Los contenidos, la compañía, el entretenimiento, la diversión y la información que allí encuentran hacen de la TV un medio con una presencia cotidiana relevante. Sin embargo, ha sido significa- tivo encontrar diferencias entre lo que las mujeres y los varones encuentran en la TV. Mientras ellas valoran más el entretenimiento y la información, los varones prefieren resaltar la compañía que les brinda el medio.
Una segunda cuestión es la gran variedad de gustos, preferencias y consumos televisivos que encontramos entre los estudiantes, algo que difiere sustantivamente de la homogeneidad con que suele caracterizarse el consumo mediático masivo cuando sólo se hace alusión a las mediciones de rating. La gran cantidad de programas y/o canales que son mencionados por los estudiantes en términos de gustos, preferencias y consumos (100 sobre 113 encuestados), dan cuenta de un conocimiento y uso de la oferta que está muy lejos de poder ser reducido a los dos o tres productos que la in- dustria televisiva nacional instala como las opciones mayoritarias para públicos juveniles. Lo que gusta, lo que se prefiere es amplio y diverso, mucho más, por cierto, que lo que efectivamente se ve y se consume. Por eso es claro, también, el predominio de ciertos productos cuando las reflexiones ya no aluden a los gustos sino a las opiniones sobre programas o sobre la TV en general. Es allí, en el plano donde hablamos del lugar de la TV en la cultura donde los productos de la industria hegemónica ingresan de manera contun- dente para generar marcadas adhesiones o rechazos. Lo que vemos todos se modela desde lugares y poderes que exceden por cierto, los gustos y preferencias personales.
Este importante consumo cotidiano de TV no produce, sin em- bargo, una relación de adhesión, identificación o aceptación acrítica de lo que dice el medio, como suele suponerse desde ciertas posiciones. Muy por el contrario, podemos afirmar que el desencanto, la disconformidad y en algunos casos el malestar marcan la relación de los jóvenes con la televisión actual.
Por un lado, porque es una TV que no los tiene como protagonis- tas y que habla poco de los temas y problemas que les preocupan e interesan. El 60% opina, por ejemplo, que la TV no ayuda a conocer sobre cosas que son importantes para los jóvenes. “La televisión no me representa como joven”, dice uno de los estudiantes consulta- dos, resumiendo en buena medida lo que parece ser una sensación generalizada, más allá de la identificación que producen con algunos programas o personajes.
Por otro lado, la disconformidad también se relaciona con el reconocimiento de que en la TV no hay igualdad de posibilidades expresivas, marcadas por las diferencias entre ricos y pobres, pero dónde los propios jóvenes (ricos y pobres, sin distinciones) ocupan el segundo lugar entre los sectores que tienen menos posibilidades de expresarse en la TV.
Por otro lado, porque es una televisión donde los estudiantes consideran que los valores discriminatorios priman sobre otro tipo de valores. “Impone violencia y enaltece la discriminación”, dice una joven; “Se dedica a difundir ideales que atentan contra la cons- trucción de una sociedad más sana, libre y democrática” dice otro. Algunos de los programas que han ocupado durante todo este año los primeros lugares en el rating nacional son mencionados por los estudiantes como programas que hacen daño a jóvenes y adolescen- tes, como programas que discriminan y que atentan contra derechos de personas y grupos.
Pero al desencanto se suma además la sospecha cuando se trata de comprender porqué la tele funciona de este modo. El medio es visto como un lugar donde los intereses que priman son los comerciales y solo se transmite aquello que le conviene a los poderosos, como un espacio en el que a los productores y dueños de los medios no les importa la opinión de los televidentes ni los efectos y consecuencias en la gente sino el rating.
Por otro lado, decíamos, hay una posible lectura de estos datos en clave del querer como deseo: lo que los estudiantes quieren de la tv, de lo que podría ser, de lo que quisieran que fuera. Por un lado, es claro que los jóvenes quisieran poder hablar y mostrarse en la TV desde ellos mismos, sin las mediaciones que el mundo adulto les impone actualmente. La mayoría considera que los temas que les importan y les interesan, que sus puntos de vista y opiniones no son tenidos en cuenta: las cosas buenas que producen en la escuela y el barrio, sus modos de diversión y relación cotidianos, sus problemas y los de su comunidad cercana pero también sus logros y sus esfuerzos
concentran las respuestas de lo que quisieran mostrar en la TV en noticieros, en programas de humor y en telenovelas.
También hay un plano del deseo que excede la programación y que se relaciona con lo que se espera del medio en la sociedad. Estas respuestas muestran claramente el reclamo de renovación, de más calidad y más diversidad de propuestas, pero también recla- man cambios que se relacionan con modificar la lógica puramente comercial que hoy impera en los medios y que no es ajena a la normativa vigente hasta hace muy poco: “La TV tendría que ser construida por la comunidad y la gente que busca el bien común y no por los monopolios” expresa un estudiante. Debería existir más control de la programación y de lo que se trasmite en TV, reclama otro. Todos los medios deben ser públicos y todos tenemos derecho a la información, apunta un tercero. El lucro como único fin es una lógica que los jóvenes consumidores conocen sin saber nada de leyes de radiodifusión. Y es que han aprendido, desde su experiencia de consumo, que esa lógica no conlleva necesariamente ni variedad ni calidad. Otra forma, digamos, de reconocer el efecto de los monopo- lios en la comunicación. Este puede ser, quizás, un punto de partida efectivo para dar un sentido más cercano a la nueva ley de medios y al derecho a la comunicación como derecho humano.
Hay interés entonces, hay cuestionamientos, hay desconfianzas. El tiempo y el trabajo dirán si estamos a la altura de asumir los desafíos y contradicciones para avanzar en el reconocimiento de los derechos de comunicación, expresión e información como un derecho de todos.
DESAFÍOS PARA CONSTRUIR UNA MIRADA
Hasta aquí, entonces, algunos de los desafíos que nos pone un proceso de intervención. Proceso que va de la mano de la reflexión sobre las condiciones, posibilidades y límites a la hora de avanzar en una propuesta de Observatorio desde la articulación en comuni- cación y ciudadanía.
Pensar la relación entre poder y visibilidad, creemos, exige partir de un reconocimiento sobre cómo pensar lo que observamos. Y cuáles son las condiciones para que la mirada de un observatorio, que se reconoce parcial, situada, limitada y contingente, pueda entrar en el juego de perspectivas. Porque, tal como se planteara antes, reco- nocer cómo miran quienes de manera permanente son mostrados, dar cuenta de aquello que ven quienes son invisibles para quienes se arrogan el poder de lo que se ve y cómo se ve en nuestra sociedad, supone también asumir las condiciones para poner también en juego aquello que un Observatorio se propone construir: una mirada crítica sobre los medios.
Asumiendo este carácter situado, limitado y contingente de cualquier observación, la mirada de nuestro observatorio postula la fecundidad de construirse en una tensión: la mirada de quienes son, al mismo tiempo, ciudadanos y públicos. Esto es, la necesidad de situarse en la tensión entre dos formas de la subjetividad contem- poránea que involucran reconocimientos, contratos y aceptaciones, así como reclamos, reivindicaciones y derechos.
Sobre los medios o cómo pensar lo que observamos
Existe una constatación especialmente significativa que plantea un desafío al pensamiento y la labor crítica de un observatorio de medios: la capacidad performativa de los medios sobre sí mismos; es decir, “la capacidad de convertir en realidad empíricamente existente –con todo lo que en esa empiria existen de datos fácticos, representaciones, vivencias e interpretaciones sobre los mismos-, la realidad que ellos construyen en sus textos e imágenes” (Mata y Córdoba 2009: 1). Y esa capacidad, en el terreno de los propios medios, implica que son sus propias nociones y lógicas argumentativas, adoptadas por distintos enunciadores, las que suelen impregnar los debates sociales que pretenden esclarecer sus modos de operar y su influencia (idem). Un primer desafío del observatorio de medios será entonces escapar a la adopción de esas definiciones y lógicas y construir una mirada crítica sobre esa autorrepresentación mediática.
Desde nuestra perspectiva, los estudios sobre comunicación y ciudadanía en América Latina son un lugar desde el cual construir esa distancia. En estos estudios, los medios se han tematizado, en términos generales, como espacios que posibilitan o restringen el ejercicio de la ciudadanía, básicamente en dos sentidos. Por un lado, como proveedores de la información que haría posible tanto la vigilancia del poder (fundamentalmente estatal), como el ejercicio de derechos ciudadanos. Esto es asumido como un modo de operar de los medios que no requiere debate teórico, y ha tenido preeminencia en los enfoques jurídicos (Loreti 1995), en los debates relacionados con la formación y la práctica profesional de comunicadores y perio- distas -dando lugar a experiencias de periodismo cívico, periodismo ciudadano y/o periodismo público (Miralles 2002)- así como en las iniciativas de observatorios y veedurías de medios impulsadas en la región (AAVV 2004, Alfaro 2005).
Por otro lado, los medios son concebidos como espacios de visibilidad y actuación pública, como lugares de colectivización de intereses y construcción de comunidad. Es decir, la centralidad de los medios para el ejercicio de la ciudadanía debiera entenderse en rela- ción a su poder como dispositivos estructurantes de la esfera pública (visibilizando y legitimando temas, hablantes, e interpretaciones; cambiando las formas tradicionales de intermediación, modificando los procesos de agregación, entre otros). Un poder que lo que hace es densificar las dimensiones rituales y teatrales de la política (Martín Barbero 1999), y que, en tanto públicos de los medios, aceptamos diariamente.5 Esta mirada, en cambio, ha tenido menos desarrollo y preeminencia en las experiencias de observatorios de medios.
Consideramos necesario articular en la labor de nuestro obser- vatorio ambas dimensiones en términos teóricos y metodológicos de tal modo de aportar a la comprensión de su significado en relación a unos medios y contextos específicos. Partimos para ello de la hipótesis de que buena parte del poder de los medios ha sido construida en virtud de proponerse a sí mismos como contralores de los poderes, desconociendo que ellos mismos son un poder que se ha apropiado de derechos de ciudadanía. En este sentido, asumir una tarea de control encuentra un límite crucial: el que impone la construcción histórica cultural del derecho a la información y la comunicación como derecho de medios y periodistas. Por eso, el trabajo de los observatorios en términos de monitoreo debe articularse con instan- cias de promoción y exigibilidad de derechos a la información y la comunicación como un derecho ciudadano.
La legitimidad de la mirada o asumir el juego de las perspectivas
Según el mismo Germán Rey (2004), los observatorios parten de dos ideas relacionadas con su función de observación social: “la primera idea es que lo que realmente se ve es lo que existe desde un lugar (…) una segunda idea es que el “observar” no busca una visión perfecta sino más bien, reconociendo las contingencias del ver, afirma que se necesitan diversas miradas para modular y compren- der los prismas sociales (Rey 2004: 21). Es decir, los observatorios son experiencias que reconocen su visión parcial e interactúan con otras observaciones que provienen de diferentes lugares dentro de la sociedad. Como señala Rey: “Despojados de miradas cerradas, los observatorios existen por el juego de las perspectivas” (Rey 2004:23).
El ver desde los observatorios y veedurías es una mirada que se propone crítica y en pugna con el poder establecido, que necesita construir su validez política y social. Pero esa validez no puede, por lo que ya señalamos, estar asociada a una idea de verdad o per- fección de esa mirada ni tampoco a una idea de representación de una sociedad que es, por definición, amplia, compleja y diversa. Por eso, como ha señalado el mismo Rey, “Más que una expresión de la representación, los observatorios son formas de la participación” (Rey 2004: 32)
Un modo posible de construir la legitimidad de esa mirada es dar cuenta de su sistematicidad y rigurosidad. Para ello, los observatorios
han apelado a la recuperación de metodologías de investigación y análisis propias de las ciencias sociales, asumiendo la particularidad de su interés. La rigurosidad metodológica del proceso de observa- ción, que supone dar cuenta de los procedimientos de monitoreo y categorías de análisis, funciona también como herramienta para la discusión fundamentada del carácter construido de lo que los medios presentan como una realidad dada. En este punto, la participación de investigadores en los observatorios se presenta como una posibilidad concreta de articulación entre saber académico y la práctica social, que puede contrarrestar la falta de diálogo e intercambio que suele caracterizar a ambas esferas.
Pero junto a ésta, debe construirse una legitimidad asociada también a esa participación a la que alude Rey. Una participación que se articula con la promoción de la ciudadanía frente a los me- dios y que asumirá formas y prácticas diversas en cada contexto y situación. Sin esta segunda dimensión, nos parece, la tarea de muchos de los observatorios y veedurías (centrada especialmente en los monitoreos de medios) puede derivar en puras descripciones y/o denuncias que demuestran lo que muchas veces es evidente: la manipulación informativa y los vínculos estrechos entre el poder mediático y el poder político y económico. Esta denuncia puede ser efectiva en determinadas circunstancias, pero no habilita en sí misma la constitución de una ciudadanía frente a los medios.
La legitimidad no debiera asociarse solo, ni centralmente, a la acción del ver/observar como control -tan presente en las democracias contemporáneas y frente a la cual los medios reaccionan de forma defensiva- sino como participación. Unas experiencias que se pro- ponen como objetivo democratizar la comunicación deben otorgar al ciudadano un lugar que excede el control de lo establecido para pasar al ejercicio efectivo de los derechos así, como a las luchas por su vigencia y ampliación.
La publicidad de la mirada
La construcción del observatorio implica pensar en torno a los modos y métodos de construcción de su mirada y en los actores que pueden participar de ello. Pero también requiere imaginar las formas de hacerla pública, es decir, las formas de presentarla para su reconocimiento y debate.
En este caso el desafío es enorme y revela con claridad la magni- tud del tema planteado: sin presencia en esos lugares observados, es decir, en los propios medios, es muy difícil publicitar -en el sentido de hacer visible para todos- lo que se ve. Planteada de ese modo esta limitación resulta crucial, en tanto disminuye las posibilidades concretas de incidir, tanto en el espacio público informal como formal, y de esa manera trasformar. Porque ser ciudadanos implica no sólo observar, controlar y opinar sino, fundamentalmente, decidir. En ese sentido, el observatorio de medios necesitará él mismo multiplicar los espacios públicos donde su mirada pueda circular, debatirse y validarse. Y se tratará del desarrollo de estrategias variadas que, reconociendo la centralidad de los medios, no olviden también la existencia y preeminencia de otros ámbitos y espacios sociales para la deliberación y la comunicación.
La democratización del sistema mediático: observatorios y políticas públicas
Uno de los aportes centrales de las diferentes experiencias de observatorios de medios en América Latina es su definición de los medios masivos y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) como servicio público. Porque a diferencia de lo que ocurre en el campo de la economía política de la comunicación, esta definición no es realizada en términos de propiedad es decir, por su pertenencia al Estado, sino en términos de su actividad: la esfera de los medios, más allá de que su propiedad sea privada, es siempre pública. Y se trata de lo público entendido en la convergencia de las tres concepciones que le dan espesor en la política moderna: lo público como lo común, lo visible y lo accesible a todos. Esta definición, una de las más importantes y disruptivas, permite así reconocer otro de los terrenos de la disputa.
Hace ya más de diez años, y cuando aún los procesos en la región no mostraban los tiempos de cambio que hoy avizoramos, Manuel Garretón (1995) planteaba que las posibilidades de ejercicio de ciu- dadanía en distintos ámbitos está condicionada por las regulaciones en el acceso a los bienes que se ponen en juego en ese ámbito y que es el Estado un actor central en las posibles regulaciones de ese acceso. Por eso, el papel de la sociedad civil en la ampliación y la conquista de una “nueva ciudadanía”, en este caso frente a los medios, no reemplaza al de un Estado con la fuerza para interceder en relaciones de poder absolutamente asimétricas como las que hoy caracterizan a las distintas esferas del campo social. El papel activo de la sociedad civil en la construcción de la ciudadanía no relativiza la importancia del rol del Estado en tanto agente responsable de generar las condiciones mismas de posibilidad de ese ejercicio y práctica ciudadana en sus aspectos formales y sustantivos.
La posibilidad de ser ciudadanos frente a los medios reclama, en definitiva, la intervención decisoria del Estado, cuya política cultural no puede reducirse a la gestión de medios públicos sino que debe ampliarse a la implementación de mecanismos institucionalizados de participación y decisión directa de la ciudadanía para hacer de todos los medios masivos un servicio público.
DESAFÍOS FUTUROS
La articulación entre comunicación y ciudadanía propuesta desde nuestro Programa implica la articulación permanente entre inves- tigación y acción; es decir, investigar en el campo de la comunica- ción y la ciudadanía acarrea para nosotros, en cada instancia, una dimensión de acción política-cultural insoslayable. La comprensión de la ambivalencia y contradicción que caracteriza la relación de los jóvenes con los medios, la reflexión en torno a los contenidos y metodologías que debieran tener una propuesta de enseñanza crítica del consumo de medios, o los interrogantes en torno a las relaciones entre las lógicas sociales y las lógicas mediáticas son algunos desafíos que emergen de la experiencia relatada.
Pero también una nueva certidumbre: el desafío del Observatorio no es tanto develar las articulaciones de los medios masivos con los intereses económicos y políticos dominantes, sino otro: aportar a romper el consentimiento, la impotencia y la indefensión de los públicos frente a los medios y brindar elementos para su constitu- ción como ciudadanos, para la exigibilidad de derechos frente a los medios. Porque, como dice Rey: “Los observatorios y veedurías de medios no son solo manifestaciones de la política comunicativa sino lugares de la construcción de ciudadanía” (Rey 2007: 42).
BIBLIOGRAFÍA
AAVV
2004. Veedurías y Observatorios. Participación social en los medios de comunicación. Bs As. Ed. La tribu.
Alfaro, Rosa María
2005. Observatorios de medios: avances, limitaciones y retos. ¿una nueva conciencia crítica o una ruta de cambio? Lima, Calandria.
Garretón, Manuel
1995. “Democracia, ciudadanía y medios de comunicación: un marco general” en AAVV, Los medios: nuevas plazas para la democracia, Lima, Calandria.
Loreti, Damián
1995. El derecho a la información, Paidós, Bs. As.
Martín Barbero, Jesús
1999. “El miedo a los medios. Política, comunicación y nuevos modos de representación”, Nueva Sociedad Nº 161, Caracas. Mayo-junio, pag.43-56.
Mata, María Cristina y Liliana Córdoba
2009. “Nuevas agendas para la reinformatización social y la participación ciudadana” En I Jornadas “La Universidad en la Sociedad. Aportes de la Investigación de la Universidad Nacional de Córdoba para el diseño de Políticas Públicas”, María C Mata y N Aquin comps., Córdoba, agosto de 2009.
Mata, María Cristina, Liliana Córdoba, Daniela Monje, Soledad Segura y Pablo Carro
2005. “Condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de la ciudada- nía comunicativa”, Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, Fundación Friedrich Ebert, 58 páginas. Disponible en http://www. c3fes.net/docs/ciudadaniacomunicativa.pdf.
Miralles, Ana María
2002. Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Ed. Norma, Colombia.
Rey, Germán
1998. Balsas y medusas. Visibilidad comunicativa y narrativas políticas, CEREC, FESCO, Fundación Social, Santafé de Bogotá.
2004. “Ver desde la ciudadanía. Observatorios y veedurías de medios de comunicación en América Latina” En La relación sociedad/medios en el marco de la Reforma del Estado en México, Solís Leere (coord).UAM Xo- chimilco, México.
Thompson, John
1998. Los media y la modernidad. Ed. Paidos, Barcelona.
NOTAS
Córdoba María Liliana: Especialista en Investigación de la Comunicación y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdo- ba (UNC). Doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Becaria del CONICET. Docente investigadora en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía. Profesora de Política y Comunicación y Tecnologías de la Información y Sociedad en la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC. Integrante del Observatorio de Comunicación y Ciudadanía.
Morales Susana María: Especialista en Investigación de la Comunicación y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Becaria del CONICET. Actualmente, alumna de la Maestría en Comuni- cación y Cultura Contemporánea del CEA- UNC. Investigadora del Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía. Integrante del Observatorio de Comunicación y Ciudadanía.E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1 La Dirección del Programa y del Observatorio están a cargo de la Profesora Investi- gadora María Cristina Mata.
2 Esta ley vino a reemplazar al decreto del año 1980, dictado por el Jorge Rafael Videla, que era la única herramienta de regulación estatal en materia de radiodifusión, junto a las sucesivas modificaciones realizadas en el marco de la reforma neoliberal del estado durante los años 90, que profundizaron un modelo de pago, privado y fuertemente concentrado del sistema comunicacional.
3 El 78% de los cordobeses considera que en nuestro país no existen igualdades expresivas. Mas datos pueden consultarse en Mata y otros: “Condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de la ciudadanía comunicativa, 2005. Disponible en: www. c3fes.net/proyectos.htm
4 Los datos provistos por la observación sistemática de los principales medios de la provincia de Córdoba revelaron algunos aspectos preocupantes: el tema fue escasamente tratado. La observación se realizó entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2008, en los diarios Comercio y Justicia, Día a día, La Voz del interior, Democracia (de Villa Dolores), El Diario de Villa María, Puntal de Villa María, Puntal de Río Cuarto; en las radios LV2, LV3, Universidad 580, y Mitre; y en los canales de televisión por aire Canal 12, Canal 10 y Teleocho. Del total de 75 notas que aparecieron durante el período rele- vado, 42 se difundieron en los diarios (56%), 33 en radios (40%) y sólo 3 en los canales de TV. Los enunciadores privilegiados fueron el Poder Ejecutivo Nacional y la Iglesia Católica y la referencia central estuvo vinculada a temas como la libertad de prensa y la censura y el intento de control de medios por parte del gobierno. Si consideramos que la democratización de las comunicaciones y del sistema de medios es una problemática central para el afianzamiento y construcción de relaciones sociales equitativas, el escaso tratamiento otorgado a la temática, cuando se estaban produciendo múltiples actividades, debates y proyectos tanto a nivel gubernamental como de la sociedad civil, muestra que los ciudadanos tuvieron escasas oportunidades para informarse acerca de ello. Sobre todo, considerando que los medios constituyen la principal fuente de información del conjunto de la población.
5 Este es el enfoque asumido por autores como Alfaro, Marín Barbero, Mata, Rey, Reguillo y Caletti, entre otros. Sobre la tensión entre públicos y ciudadanos ver, especialmente, los trabajos de Mata y Garretón consignados en la bibliografía.
© 2011 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina