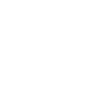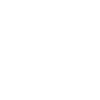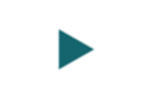Intersecciones en Comunicación
entrevista Ferrer
Entrevista
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.5 Olavarría ene./dic. 2011. pp 247-255
Comunicar la inclusión a través del Periodismo Social
Entrevista a Alicia Cytrynblum
por Carolina Ferrer
Carolina Ferrer. Licenciada en Comunicación Social con orientación en Mediática. Grupo de investigación
Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría ECCO. Facultad de Ciencias Sociales - Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Avda. Del Valle 5737, Olavarría, Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 10/06/11
Aceptado: 28/10/11
Alicia Cytrynblum es fundadora y presidenta de Periodismo Social desde 2003 a la actualidad. Es autora del libro Periodismo Social, una nueva disciplina, Ediciones La crujía (2003); publicación que tuvo una reedición ampliada en 2009, por la misma editorial. También ese mismo año fue reconocida como Fellow de Ashoka, distinción que le otorgó Ashoka, la primera asociación mundial de emprendedores sociales, destinada a personas que generan soluciones innovadoras y efectivas para resolver los principales problemas de la sociedad. Desde el año 2009 forma parte del Comité asesor de Civicus: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.
En el marco de su vasta trayectoria y compromiso en el escenario del periodismo especializado en las temáticas sociales, ya desde el año 2006, Alicia Cytrynblum es columnista de diversos medios gráficos y radiales. Además se desempeña en el ámbito académico, como Profesora de Periodismo en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad del Salvador.
Desde la perspectiva de Periodismo Social, incorporó las voces de nuevos actores que tenían una forma distinta de participación ciudadana: dio a conocer las actividades de las organizaciones sociales. En el año 1995 fundó el Programa Grupo Tercer Sector, que surgió con la revista Tercer Sector, publicación en la que participaba Alicia Cytrynblum. De esta manera, se incorporó a la agenda de los medios de comunicación el eje social, articulado con los procesos políticos y económicos en un nuevo escenario mundial.
La responsabilidad y el compromiso social de Cytrynblum han sido reconocidos internacionalmente, en el año 1997 recibió, en el marco del programa Leadership in Philantrophy, la distinción: Fellow de la Fundación Kellogg (EE.UU.) Un año más tarde, fue destacada por la Universidad de Harvard. Desde el año 2001 es Líder social para la Fundación Avina (Suiza). Y en el 2002 fue miembro de la iniciativa por la Ética del Banco Interamericano de Desarrollo.
En Argentina, con la recuperación de la democracia, el campo social comenzó levemente a fortalecerse, a armar redes asociativas, y la participación ciudadana recuperó los derechos civiles, políticos y sociales. En el campo social, los procesos sociopolíticos ocurridos en los ’80 y los ’90, constituyeron el fortalecimiento del régimen democrático, la modificación del Modelo de Estado de Bienestar al Modelo Neoliberal y luego la crisis de 2001-2002. Este proceso implicó la interacción entre las instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía que crearon compromiso social, hicieron negociaciones, adquirieron responsabilidades, cobraron visibilidad ciertos actores sociales con sus prácticas y se articularon procesos comunicacionales. En ese escenario, los comunicadores necesitaron de nuevas herramientas, a fin de abordar las problemáticas sociales desde una perspectiva inclusiva en los medios de comunicación. Es allí donde la periodista Alicia Cytrynblum irrumpe en el tratamiento de los temas sociales, creando una nueva disciplina llamada periodismo social y se pregunta: “El mundo cambió y el periodismo… ¿cambió?”
¿Alicia, qué es periodismo social? ¿Existen diferencias entre el "periodismo social" y otros periodismos?
Básicamente es articular los temas sociales con los temas de política y economía en todas las escenas de los medios. Es decir, no hay una diferencia entre el periodismo social y el periodismo tradicional, es un paso más del periodismo tradicional que incluye el nuevo escenario social en todas las escenas de los medios. Es decir, si vamos a tratar una nota de una licitación pública ¿cuál va a ser la fuente social que vas a incluir en esta nota? Para que esté completa, porque si no, no puede parecer al escenario real. O sea, cuál va a ser la fuente de esta organización, de temas ambientales, qué va a decir, si se hizo o no el estudio, la verificación ambiental para que esa obra esté bien hecha, o cuál es la fuente de los vecinos agrupados en una organización vecinal que diga cómo esta obra va a afectar su vida para bien o para mal. Y si no se hizo nada de eso, los periodistas estamos para decir, “eso no se hizo”. Digamos, es la tercera fuente que debe estar presente en las notas tanto de política, como de economía, como sociales, para que estén todas las fuentes en todas las secciones de los medios.
El Tercer Sector surge en 1989 y tiene como meta el desarrollo social, en ese contexto ¿Cómo contribuye el periodismo social en tanto herramienta que ha incluido a nuevos actores sociales a la agenda informativa, articulando el eje político y económico?
Nosotros llevamos adelante una red de catorce diarios de todo el país, que al menos una vez al mes hace una nota conjunta, donde elegimos un tema para desarrollar en profundidad; son temas sociales, normalmente son el tema principal de las tapas y tienen el cuarenta por ciento de fuentes de organizaciones de la sociedad civil. Porque está agotado el modelo del periodismo tradicional, donde más del noventa por ciento de las fuentes son del establishment políticos y empresarios, ya que son las fuentes que la gente menos cree, menos confía. Si los diarios cada vez venden menos, no es solamente porque hay nuevas tecnologías, sino también porque han perdido credibilidad y porque además tratan temas en los cuales la gente no está dispuesta a gastar dinero en eso. Por lo tanto un periodismo de mayor calidad tiene que acercarse más a los temas de la gente y también con fuentes más cercanas. Lejos de lo que podía pensarse, los diarios que querían salvar sus “pellejos” y seguir vendiendo diarios empiezan a poner esos temas en la primera sección como La voz del interior. Otro diario que está siguiendo los preceptos de periodismo social en Puerto Rico, El nuevo día, y si ustedes están viendo Clarín, en los últimos dos meses está empezando a poner temas “más blandos” como el del riachuelo, investigaciones que habitualmente quedan para el domingo, así evitan seguir cayendo los diarios.
Hay una necesidad concreta de empezar a acercarse a los gustos, a los intereses y a las fuentes, si hay tanta gente que está trabajando en organizaciones de la sociedad civil como voluntaria, como staff, la Argentina es líder en América Latina en promover leyes, en vincular a organizaciones de la sociedad civil. Hay algo que no funciona si la prensa tradicional no se amolda, o sea, no se da cuenta de este proceso.
La organización nació en 2003 pero yo escribí este libro, es decir empecé a dedicarme a este tema cuando trabajaba en la revista Tercer Sector y fue un programa de esa revista, que creció con la crisis del 2001-2002. En ese momento periodismo social se ubicaba dentro de Tercer Sector y se desarrolló porque les ofreció a los periodistas una agenda nueva ante el crecimiento geométrico de la sociedad civil en Argentina, con una postura distinta y una agenda política propia de todo lo que era América Latina en ese momento. Había caído el liberalismo abruptamente y los periodistas estaban desorientados. O sea, realmente se habían quedado sin fuentes informativas, y el periodismo social nació como consecuencia de brindar herramientas para periodistas de nuevas fuentes informativas, nuevas perspectivas de información de tratamientos de temas. En el 2001-2002, nos dimos cuenta de que tenía mucho potencial para seguir siendo un programa, nos fuimos para crear la organización y desde ahí hasta ahora el crecimiento fue grande.
Atravesamos diferentes épocas, mejores, peores, épocas de crisis en las que solventamos el programa con aportes de organizaciones internacionales y de empresas, nos acompañó UNICEF, Fundación Arcor, la Embajada Británica, el BID, distintos organismos internacionales a lo largo de estos años. Estuvimos a punto de cerrar, no lo hicimos, en fin, colaboró con nosotros la Fundación AVINA, en este momento la Fundación Ashoka; vamos haciendo distintas propuestas para seguir brindando un servicio que es nuestra misión: profundizar el diálogo puro a través de la inclusión de las distintas voces de las organizaciones sociales, a través de los medios de comunicación.
En la incorporación de nuevos conceptos de edición, el periodismo social toma una posición inclusiva del uso del lenguaje en el tratamiento de los temas sociales. ¿Sobre que áreas temáticas los incorporan?
La nueva Ley de Medios es fundamental para la democratización de las voces, de las distintas voces en nuestro país. La implementación todavía está lejos de verse en la práctica y el fomento de esas distintas voces es parte de la ley, porque si el fomento no se produce es una ley que está muy bien pero que no se pone en práctica. De todos modos, esperemos que el fomento llegue porque es fundamental para la implementación y para poder escuchar, verdaderamente, las distintas voces. Ser periodista hoy en Argentina es muy difícil por el grado de polarización en la que vivimos, creo que estamos en una falsa dicotomía entre el periodismo militante y el periodismo profesional. Yo abogo con toda mi energía para hacer un buen periodismo todos los días, desde la perspectiva de derechos humanos. Entiendo que la inclusión social es también parte de nuestra profesión, desde hablar con una perspectiva de género, de derechos, cuando tratamos la pobreza, de la juventud en situación de pobreza, ser conscientes de eso, implica cada día hacer un mejor periodismo. En el día del periodista me parece que lo mejor que podemos hacer, si tomamos conciencia que nuestro rol fundamental es crear conciencia en el público, para lograr un mejor periodismo, con más fuentes, que permita una mejor democracia. Al fin de cuentas es lo que todos queremos, vivir en una mejor sociedad, con una mejor democracia, con mayores controles. Y el periodismo forma parte de ese entramado social en el que queremos vivir cada día mejor.
Creo que, lentamente, muy lentamente, las naciones van incorporando la noción de una perspectiva de derechos con la inclusión de lo que esto significa, una persona en situación de pobreza no es aquél que gana menos dinero, sino aquél cuyos derechos están siendo vulnerados por la pobreza y esta es una situación muy difícil de incorporar para nuestros colegas. No tiene que ver con qué gobiernos tenemos, sino con una cuestión social de mucha dificultad de incorporar al otro como a uno mismo, y tiene que ver más con la conciencia personal de ser más inclusivos desde una perspectiva profesional. La cuestión de género es emplear un lenguaje inclusivo en el género en lugar de decir “bienvenidos”, incorporar también a las mujeres como una cuestión de género, a los televidentes y a las personas que nos leen. Incluir como fuentes informativas a mujeres y cuando preguntamos también considerar a las mujeres y no desde un rol, o sea un rol tradicional, esto es muy importante. Tiene que ver con la formación académica y muy pocas universidades están trabajando en este sentido. Entonces, todo esto tiene que ver con la época, me parece que una de las cosas de las que vamos a hablar es de la situación de los pueblos originarios, que constituyen una deuda pendiente muy fuerte en la que tenemos que trabajar, pero también tenemos que trabajar como periodistas. O sea, incluirlos como parte de nuestro país, como parte de nuestro acervo cultural y desde la perspectiva de derechos humanos, creo que es mucho lo que hemos avanzado y aún más lo que debemos avanzar.
¿Ustedes hacen la inclusión de los derechos y la construcción participativa para promover una ciudadanía sin militancia forzada?
¡No! Yo no estoy de acuerdo con el periodismo militante. Me niego al periodismo militante porque si estás cerca del poder no estás cerca del periodismo. O sos periodista o sos militante.
¿Qué temáticas considerás que todavía no están tratando los medios y que deberían estar en primera plana?
Pueblos originarios es uno de los fundamentales, niñez en situación de calle, en fin, ¡miles! O sea, la agenda de los medios es absolutamente concentrada. Si yo te digo niñez, bueno por ahí se trata, pero cuando empezás a analizar, violencia y educación, por ejemplo, el noticiero. Si querés te hago un adelanto, en violencia y educación, violencia es el cuarenta por ciento, salud es el veinte, y todo lo otro es la educación. Entonces son agendas muy concentradas y poco profundas, además. Después vas a ver las fuentes y ahí pasa lo mismo. Son fuentes super concentradas.
¿Siguen haciendo el monitoreo a través del press clipping[1]?
Sí.
Dentro de los objetivos que tiene esta nueva disciplina, propone ampliar las fuentes, incorporando al Tercer Sector, en ese énfasis de ampliar el sentido de “realidad” ¿qué rol tiene la Universidad?
Fundamental, la única manera de promover, divulgar, propagar esta idea de periodismo social como concepto es la universidad, o sea, si queda en una organización social, se murió. Por eso nosotros trabajamos con varias universidades, damos talleres de periodismo social. Para nosotros es muy importante que cuando alguien viene de una universidad, fulanito de tal, tiene el respaldo académico de la universidad, y por supuesto que para nosotros es importante, para nosotros y para cualquier medio. Tiene un respaldo académico. De hecho, nosotros en este momento estamos haciendo una investigación en conjunto con un Observatorio de Televisión, es el primer monitoreo de noticias en televisión sobre temas de niñez, con el Observatorio de Medios de la Universidad Austral, y estamos trabajando con ellos. Con la Universidad del Salvador hicimos esta investigación que la realizamos en conjunto con el apoyo del UAC; la pobreza en la prensa argentina desde la perspectiva de género, o sea, nosotros trabajamos con la universidad, entendemos que es básico, fundamental y un placer, además.
[1] Ferrer Carolina. Licenciada en Comunicación Social con orientación en Mediática. Grupo de investigación Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría ECCO. Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Avda. Del Valle 5737, Olavarría, Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[1] PRESS CLIPPING: compendio de noticias aparecidas sobre un determinado producto, servicio o sobre la propia empresa en prensa escrita. http://www.rrppnet.com.ar/diccionariodecomunicacion.htm#P (consultado 28/10/2011)
© 2011 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina
artículo Marmisolle
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.5 Olavarría ene./dic. 2011
Ensayos Bibliográficos
La expresión pública del descontento
Gastón Marmissolle
Gastón Marmisolle. Becario de postgrado Tipo I. CONICET. Grupo de Investigación en Formación Inicial y Prácticas Docentes (IFIPRACD). Departamento Profesorados. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Avda. Del Valle 5737,
Olavarría, Argentina. E-mail:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 02/06/11
Aceptado: 08/09/11
RESUMEN
Presentamos la concepción del Grupo de Sociología Política y Moral de la EHESS de París, bajo la dirección de Luc Boltanski. Esta propuesta reformula las formas de estudio hegemónicas sobre las protestas y la acción pública recuperando la especificidad de las pruebas y justificaciones de las que se valen los actantes en el desarrollo de sus intervenciones. En el presente artículo abordamos la propuesta teórica de Boltanski procurando evidenciar su concepción de la acción política en las fases de expresión pública del descontento. El desarrollo de esta publicación se orienta a mostrar una concepción situacional de la acción centrada en las justificaciones de los actores, es decir, la dimensión expresiva de la acción política puede ayudar a otorgar nuevas líneas de comprensión de los procesos políticos contemporáneos.
Palabras Clave: expresión- descontento- acción- individual/colectivo.
ABSTRACT
THE EXPRESSION OF PUBLIC DISCONTENT
Introducing the concept of Group Policy and Moral Sociology of the EHESS in Paris, under the direction of Luc Boltanski. This proposed study reformulates hegemonic forms of protest and public action recovering the specificity of the evidence and justifications that are worth the actants in the development of interventions. In this article we examine the theoretical structure of Boltanski trying to show its conception of political action in the phases of public expression of discontent. The development of this publication aims to show a situational understanding of the action centered on the justifications for the actors, ie the expressive dimension of political action can help provide new lines of understanding of contemporary political processes.
Keywords: expression- action- discontent- individual/collective.
INTRODUCCIÓN
Intentamos en este documento recuperar la postura del Grupo de Sociología Política y Moral (GSPM) de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París en atención a su potencial en el estudio de las protestas públicas. Pensamos la postura del GSPM desde las concepciones de uno de sus figuras más representativas, su director Luc Boltanski, en referencia a las protestas públicas[ii] a la vez que con la atención de encontrar un problema empírico que permita referenciar el corpus conceptual que cimienta la concepción de Boltanski, también como un direccionador de lectura de una obra por cierto heterogénea, compleja y vinculada a una amplia diversidad de problemáticas empíricas.
El GSPM es uno de los dos referentes consolidados en lo que hace al estudio de los fenómenos sociales desde las concepciones sociológicas ligadas o autoreconocidas como pragmatistas. Sus estudios son dirigidos por Laurent Thévenot y Luc Boltanski y se vinculan con aspectos de sociología económica y política tales como las reconfiguraciones de las relaciones capitalistas ante las transformaciones recientes del modelo de organización social capitalista (Boltanski y Chiapello, 2002), las dimensiones situaciones de la acción social (Boltanski, 2000), los procedimientos por los cuales el padecer individual accede al espacio social con oportunidades de generalización (Boltanski y Thévenot, 1991), las transformaciones en el ejercicio de la crítica (Boltanski y Chiapello, 2002; Boltanski, 2010), entre otros. El segundo de los grupos de investigación, autodenominados como pragmatistas, son los fundadores de la Teoría del Actor Red (TAR, por su sigla en idioma inglés [Theory Action Network]) de la Escuela de Minas de París y la Escuela de Economía de Londres, cuyos principales referentes son Bruno Latour y Michel Callon. Sus áreas de estudios se encuentran fuertemente vinculadas a la sociología de la ciencia y la intención de construir una teoría sociológica alternativa sobre la base de reconocer y valorar las capacidades situacionales de los actantes de organizar y mantener vínculos más o menos duraderos como sustrato fundante de “lo social” (Latour, 2008). Un rasgo importante, común a ambos enfoques, reside en la dilatada trayectoria de investigación empírica que han desarrollado desde la década de 1970.
Antes de profundizar en detalle la postura de Boltanski encontramos pertinente referenciar algunas cuestiones de las sociologías pragmáticas que facilitan la comprensión y el posicionamiento teórico, epistemológico y metodológico del autor. Los orígenes del pragmatismo se encuentran en la filosofía y especialmente en la semiología de Charles Pierce. Las posturas fundacionales de Pierce son retomadas, al interior de la filosofía, en el siglo XX por autores como Dewey y Rorty. Desde sus orígenes, las bases del pragmatismo es su intención de buscar puntos de entendimientos de los contextos sociales en los que se encuentre. Una de las bases del pragmatismo es que si la sociedad cambia, la sociología, y otras disciplinas humanas tales como la filosofía y/o la ciencia política, no deben permanecer ajenas a estos cambios.
En lo que hace a un abordaje sociológico pragmatista debe reconocerse que su irrupción se realiza en el campo de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX en la configuración de un pensamiento que se autoreconoce como situado en la “negatividad”. Esta referencia es hacia la decisión de construir un posicionamiento para el estudio de los problemas sociales que se constituya como alternativa, y en buena parte como oposición, a la sociología crítica de Pierre Bourdieu, unos de los referentes más importantes de las ciencias sociales no sólo francesas sino mundiales. Las bases epistemológicas de la fractura entre las posturas pragmatistas y especialmente la perspectiva de Boltanski respecto a la sociología de su época se encuentran en reconocer en ella un pensamiento construido sobre dicotomías que obturan la capacidad de comprensión de los procesos sociales. La intención, reconocible por cierto en Bourdieu como en otras sociologías contemporáneas tales como las de Habermas, Giddens y Elías, de superar la dicotomía sujeto/objeto suele concluir en un abordaje de lo social que se construye sobre una de estas posturas en detrimento de su opuesto. Sostiene Boltanski que este tipo de dicotomías se expresan también en la forma en que las ciencias sociales construyen la relación entre, por ejemplo, lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, lo micro y lo macro, el adentro y el afuera. Se trata de dicotomías que se encuentran en una forma de pensar lo social y no “en lo social”. La intención del pragmatismo, y de la obra fundacional de Boltanski, fue la de superar estas dicotomías con un pensamiento que se ajuste a las características de los procesos sociales en estudio. Con tales intenciones construye lo que denomina una hipótesis de continuidad. Se trata de la intención de pensar lo social como un espacio dinámico que permite el traslado entre cada una de las categorías que conforman estas dicotomías en marcos temporales que suelen resultar especialmente efímeros, fugaces. De esta manera, la importante en el estudio de lo social es la valoración de su condición dinámica y no la intención de reducirlo a categorías pre-establecidas por el investigador como suelen ser las de campo y habitus. No es lo social lo que se ajuste a las categorías, sino por el contrario las categorías sociológicas son construidas como medios que facilitan la comprensión de la dinámica social en estudio.
EL CASO COMO CONCEPTO SOCIOLÓGICO
Reconocer y valorar las condiciones por las cuales el desarrollo de un proceso social en estudio puede transitar desde una situación que pueda caracterizarse como individual para transformarse en otra que resulte plausible de ser calificada como colectivo, o ubicada en un espacio signado como privado para luego transitar hacia otro caracterizado como público sin perder las condiciones por las cuales sucede, y se reconoce como válida, estos pasajes demanda de un abordaje de lo social que se preocupe por reconocer las variabilidades que registran los actantes en su hacer. Lo que supone la renuncia explicita a conformar categorías analíticas, cualesquiera que estas fueran, de manera a priori que sirvan como constructos guía en la investigación social.
Si son los actantes quienes, en su propia dinámica situacional, quienes marcan los pases de condiciones de privacidad a publicidad y/o de lo individual hacia lo colectivo, las ciencias sociales deben seguir la dinámica de la acción. Con tal fin, Boltanski menciona la construcción del caso “como concepto sociológico”. Así, la construcción conceptual del caso incluye, y se subordina, ya no a la fijación de cualquier característica atribuible a un sujeto individual y/o colectivo, sino en el reconocimiento de su condición de actante, y por tanto reconocido como inserto en una dinámica compleja que incluye sujetos y objetos que son parte de la acción en estudio. De esta forma la construcción de caso, que propone Boltanski, se separa de los usos tradicionales de los estudios de caso en ciencias sociales para posicionarse como una herramienta conceptual y metodológica sustentada en el reconocimiento de la acción social como situacional, cambiante, dinámica y ligada tanto a sujetos como objetos.
Una de las contribuciones más relevantes del pragmatismo todo y de Boltanski en el estudio de la acción social reside en el reconocimiento del lugar que ocupan los objetos en la dinámica de la acción humana. Existen ocasiones en que las disputas se desarrollan en torno a la distribución de un bien entre los sujetos que conforman la disputa. Pensemos en la acción de un sindicato que se lanza al espacio público exigiendo una recomposición salarial. Para este sujeto colectivo, el sindicato, su acción se desarrolla en torno a un reclamo fundado en la distribución, generalmente considerada como injusta, de un bien entre una serie de sujetos. Este bien no es otro que el excedente de producción capitalista, la ganancia expresada en una cantidad monetaria producto de una actividad comercial. Que para los integrantes del sindicato suele denominarse “salario”. Este excedente, o mejor su distribución, orienta el desarrollo y el nacimiento del conflicto que suscita la acción de protesta del sindicato en cuestión. De esta forma el salario, en tanto objeto fuente de reclamo y base de la protesta, dirige la acción tanto de los sujetos que sostienen la protesta como de aquellos a quienes va dirigida, en muchos casos identificados como “la patronal” o “los capitalistas” que suelen recurrir a estrategias orientadas a contraponer la acción de protesta que se dirige hacia ellos.
La sociología pragmática estudia, entonces, actantes en situación. Estos actantes actúan a partir de poner en el espacio público competencias que fueron adquiridas a lo largo de una trayectoria. La concepción situacional de la acción renuncia a buscar los fundamentos de la acción en cualquier característica poseída por los sujetos antes de la situación en la que ponen en juego sus competencias. La atención se pone no en la identidad o en las características presupuestas y/o predefinidas de los sujetos que realizan la acción, sino en la propia constitución y desarrollo del caso. Esto supone que si bien los actantes se constituyen como agentes de la acción, sus decisiones y orientaciones solo resultan inteligibles al interior de la forma caso: es en una situación específica en la cual estos actantes pueden desarrollar, sostener y justificar sus orientaciones de acción.
De esta manera, “lo que nos interesaba era el caso en sí mismo, su desarrollo, su forma y las constantes formales que parecían surgir al comparar casos en apariencia muy diferentes” (Boltanski, 2000: 19). En cada uno de los casos considerados se establece una dinámica propia en la que la interacción entre actantes configuran una especificad en lo que hace al desarrollo de la acción. Se trata de desarrollos en los que los sujetos comparten espacios y situaciones de acción, pero que sin embargo construyen y levantan en ellos explicaciones siempre diferentes y comúnmente contrastantes sobre el desarrollo de las mismas. Como sostiene Ranciere (1996), pareciera que viven en mundos diferentes a pesar de compartir un espacio para la acción y la expresión. Estos mundos diferentes, presuponen cierto espacio discursivo y de acción común, en los cuales los diversos actantes involucrados.
EL CARÁCTER SITUACIONAL DE LA ACCIÓN
Como sostiene Francois Dubet (2011) la invención de la sociología no reside en el concepto de sociedad sino en el de acción social. Tipificar una acción humana como social es sentar las bases de una disciplina que se responsabilice de otorgar comprensión a este tipo de procesos. Desde los abordajes pragmatistas Boltanski señala que la acción social es siempre una acción situacional que se inscribe en regímenes de acción específicos, y por tanto, diferenciables.
El modelo de análisis de la acción del Grupo de Sociología Política y Moral reconoce que los actantes actúan siempre en situación. Para el estudio de estos actantes en las condiciones exteriores en las que se insertan se realiza con el recurso al concepto de regímenes de acción. Por tal se hace referencia a coacciones que limitan las posibilidades de acción de las personas cuando se ubican en cada uno de los cuatro regímenes especificados: justeza (o rutina), violencia, justicia y ágape (o amor). El modelo analítico de estos regímenes de acción se orienta a conocer las coacciones que limitan la capacidad de acción de las personas en cada uno de estos regímenes.
En cada uno de estos regímenes de acción resulta posible establecer principios de equivalencia específicos que establecen las relaciones de magnitud entre los sujetos que en ellos se encuentran. La magnitud entre las personas se establece sobre distintos principios de equivalencia. Los principios de equivalencia remiten a diferentes situaciones. De esta manera los actantes, aún en el curso de una misma jornada, pueden deslizarse por situaciones regidas por principios de equivalencia diferentes, es decir transitar por distintos regímenes de acción.
Cada uno de los cuatro regímenes de acción se constituyen como formas de sostenimiento del lazo social. La hipótesis de Boltanski (2000) es que para comprender aquello de lo que la gente es capaz de realizar y emprender en una contingencia se vuelve necesario conceptualizar situaciones de acción, más allá de aquellas que competen a la violencia y a la justicia. “Es necesario contemplar la posibilidad de relaciones que, sin comportar disputas, no estén sin embargo sumergidas en la oscuridad de la contingencia” (Boltanski, 2000: 105). Así, los regímenes de acción que se circunscriben a la acción pública de carácter contencioso son tipificados por Boltanski como regímenes de guerra e incluyen en su interior el de la justicia y el de la violencia. En oposición a estos, resulta posible distinguir los denominados regímenes de paz que incluyen el de la justeza o rutina y el del amor o ágape.
“El marco de análisis de la acción (…) debe entonces permitirnos concebir la forma en que las personas pueden situarse en diferentes modos y también la manera en que pueden moverse de un modo a otro, a partir de secuencias que (…) pueden ser de muy corta duración” (Boltanski, 2000: 105).
En cada uno de estos regímenes de acción se sitúan actantes. Este término se construye desde la semiología de Greimas y supone una oposición a la figura de actor y/o sujeto. La concepción de Greimas reconoce la capacidad de la variación de posiciones de los actantes en espacios temporales que suelen ser de muy corta duración a la vez que la interdependencia de los actantes entre sí.
LA GENERALIZACIÓN COMO PRINCIPIO DE LA DISPUTA
Una de las dimensiones que el enfoque de Bolstanki (2000, 2001, Boltanski y Chiapello, 2002) considera pertinente, en el estudio de las protestas públicas, reside en lo que denomina las condiciones de admisibilidad de la denuncia. El estudio de la precondición de admisibilidad de la demanda se orienta hacia reconocer que
“más allá de los numerosos obstáculos -a menudo muy reales- que se oponen al reclamo, y que son del orden de la violencia -o, lo que viene a ser lo mismo de la amenaza y el temor-, existe una coacción no menos importante constituida por las reglas de normalidad que el autor de la queja debe observar para que su demanda sea considerada como digna de ser observada” (Boltanski, 2000: 22).
En este punto cobra fuerza la concepción situacional de la acción. El actante debe reconocer la situación en la que se encuentra inmerso, y en ella pone en juego sus competencias para lograr que su denuncia sea admitida, es decir, considerada como válida de ser atendida.
El modelo de análisis de Boltanski complementa su estudio de las condiciones de admisibilidad de las denuncias con el recurso al concepto de ciudad y el estudio del rol que juegan los objetos en el desarrollo de las acciones de protesta.
Las ciudades son construcciones metafísicas y por tanto, ubicadas en la exterioridad de los individuos y en un orden superior al de la práctica concreta, pero no engañan la percepción de los actantes sobre sus acciones. Por el contrario, se construyen y mantienen a partir de considerar las estrategias de justificación que los actantes lanzan en el espacio público. En cada una de las ciudades en las que los actantes se ubican las justificaciones resultan o no legítimas, adecuadas para el orden moral en que se inscriben.
Si el concepto de ciudad constituye una de las novedades de la sociología política de Boltanski, el concepto de prueba se constituye como una unidad observable sobre la que el pragmatismo se interesa con especial atención.
“La noción de prueba juega un papel central en nuestra construcción (…) En efecto, para que las personas puedan ponerse de acuerdo en la práctica y no solamente en principio, esta prueba debe tener lugar concretamente en la realidad, e ir acompañada de una forma de demostración [prewe]: es una prueba de realidad. Para dar cuenta de la realización de esta prueba de realidad, debemos introducir en la situación ya no sólo las personas, como en la filosofía política, sino también objetos, cosas (materiales o inmateriales). Consideramos efectivamente que la prueba de realidad resulta de la capacidad de las personas de ponerse frente a los objetos, valerse de ellos y valorizarlos” (Boltanski, 2000: 86).
Así, el estudio de las pruebas esgrimidas por los actantes facilita la comprensión de los ideales de justicia que movilización a los diversos actores al interior de un caso.
Boltanski menciona que para que una queja sea válida en el espacio público es indispensable reconocer y utilizar las condiciones de admisibilidad de una denuncia. El término condiciones de admisibilidad hace referencia a todas aquellas condiciones que logran instalar un reclamo en el espacio público y que por lo tanto logra atraer adhesiones que instalan y sostienen el conflicto en torno al reclamo. Estas condiciones de admisibilidad son el medio por el cual una vivencia de injusticia individual traspasa esta condición y se ubica como general, como condición no que afecta a un tercero, sino que nos afecta, y por tanto, requiere de nuestra ocupación para su superación.
BIBLIOGRAFÍA
Boltanski Luc y Thévenot Laurent
1996. On Justification. Economies of Worth. Princeton and Oxford University Press. United States of America.
Boltanski Luc
2000. El amor y la justicia como competencias. Tres ensayos de sociología de la acción. Editorial Amorrortu. Buenos Aires.
2001. Un nuevo régimen de justificación: la ciudad por proyectos. Traducción del francés por Gabriel Nardacchione.
Boltanski Luc y Chiapello Eve
2002. El nuevo espíritu del capitalismo. Editorial Akal. Cuestiones de Antagonismo. Madrid.
Dubet Francois
2011. La experiencia Sociológica. Editorial GEDISA. Madrid.
Latour Bruno
2008. Reensamblar lo social. Una introducción a la Teoría del Actor Red. Editorial Manantial. Buenos Aires.
NOTAS
[i] Marmisolle Gastón: Becario de postgrado Tipo I. CONICET. Grupo de Investigación en Formación Inicial y Prácticas Docentes (IFIPRACD). Departamento Profesorados. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Avda. Del Valle 5737, Olavarría, Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Breve reseña del desempeño académico del autor: Profesor y Licenciado en Comunicación Social. Curso la Maestría en Investigación en Ciencias Sociales (FACSO- UBA) y se encuentra en período de elaboración de la tesis gracias a una beca PROFOR (Programa de Formación y capacitación para el sector educación. Ministerio de Educación de la Nación). Es candidato a doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Fue en dos períodos consecutivos (2004- 2006) becario de la Comisión de Investigaciones Científicas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el programa de Vinculación en Transferencia Científica y Tecnológica. Es becario doctoral del CONICET. Investigador categoría V por el Programa Nacional de Incentivos.
[ii] La elección de este objeto empírico no resulta en absoluta arbitraria. Las lecturas y reflexiones sobre la obra de Boltanski y el GSPM fueron realizadas durante la fase inicial de la investigación elaborada para la escritura de la tesis de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Las protestas públicas constituyen buena parte de esta investigación orientada al estudio de estrategias de representación de sindicatos magisteriales de la ciudad de Olavarría y la Provincia de Buenos Aires. Dirección: Dr. Gabriel Nardacchione.
© 2011 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina
artículo Niebla
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.5 Olavarría ene./dic. 2011
NUEVOS ESPACIOS
Resumen de la tesina: variaciones del sexismo en prensa gráfica. Los casos de Maxim y Cosmopolitan
Karina Niebla
Karina Niebla. Grupo de Investigación: Estudios de Cultura y Comunicación en Olavarría (ECCO). Línea de trabajo: La práctica de la música en Olavarría en la actualidad: sus relaciones con la cultura juvenil, a cargo de la Lic. Amparo Rocha Alonso. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (UNCPBA), Avda. Del Valle 5737, Olavarría, Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 23/06/11
Aceptado: 30/08/11
RESUMEN
En los últimos tiempos, los medios de comunicación han aumentado su importancia en la construcción activa de la realidad social, en razón de su mayor accesibilidad, su desarrollo tecnológico y el proceso de mediatización que atraviesan las sociedades actuales. Ello convierte a los discursos mediáticos en terreno privilegiado para el análisis de la construcción de subjetividades y, particularmente, de subjetividades de género. En el presente trabajo, el análisis discursivo, las teorías de género y las teorías de la comunicación se conjugaron para analizar las estrategias discursivas a través de las cuales la prensa gráfica construye representaciones de género, particularmente, en dos revistas de la misma editorial pero destinadas a públicos diferentes: Maxim (para hombres) y Cosmopolitan (para mujeres). Se propuso así explorar diferencias y similitudes entre ambas revistas, y rastrear la posible presencia de elementos sexistas en dichas representaciones.
Palabras Clave: género – prensa gráfica – sexismo – análisis discursivo.
ABSTRACT
VARIATIONS OF SEXISM IN GRAPHIC PRESS. CASES OF MAXIM AND COSMOPOLITAN
In recent times, mass media has increased its importance in the active construction of social reality, given its greater accessibility, its technological development, and the process of mediatization that pervades contemporary societies. This turns media discourses into privileged terrain for the analysis of the construction of subjectivities and, particularly, of subjectivities of gender. In the present work, discursive analysis, gender theories and communications theories were combined to analyze the discursive strategies through which the print press constructs representations of gender, particularly in two magazines from the same publisher but meant for different publics: Maxim (for men) and Cosmopolitan (for women). It was proposed to explore, in this way, the differences and similarities between both magazines, and to locate the possible presence of sexist elements in said representations.
Keywords: gender – written press – sexism – discursive analysis.
INTRODUCCIÓN
La tesina Variaciones del Sexismo en Prensa Gráfica aborda los casos de las revistas Maxim (para hombres) y Cosmopolitan (para mujeres) como una manera de aproximarse a un tema central en publicaciones definidas principalmente en base al género: las construcciones generizadas producidas en sus discursos editorial y publicitario. En el trabajo se efectúa un cruce entre el análisis discursivo, la teoría de género y las teorías de la comunicación, con el objetivo de reconstruir los modelos de mujer, de hombre, y de la relación entre ambos, propuestos por cada publicación. Pero no se trató simplemente de elaborar meras descripciones, sino de hacer un análisis comparativo que permitiera definir similitudes y diferencias entre los modelos planteados por ambas revistas, quienes a primera vista podrían juzgarse incompatibles o, al menos, disímiles. Y que permitiera incluso explorar la presencia de elementos sexistas en tales discursos.
El análisis discursivo de dicho trabajo académico, cuyo marco teórico está constituido, en gran parte, por la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón, fue llevado adelante desde el punto de vista de su producción. Se realizo un corpus conformado por las doce ediciones de 2006 de cada revista, a partir de las cuales se pudieron definir las propiedades de dichas publicaciones, sus estrategias discursivas y las reglas de sus gramáticas de producción. El análisis incluyó tanto el texto escrito como el visual y el diseño gráfico.
La herramienta utilizada para estudiar los hechos sociales en su dimensión significante es, en esta tesina, el análisis de los paquetes de materias significantes, que son denominados discursos y que son extraídos por el analista como fragmentos de la red de la semiosis social, proceso social de producción de sentido. Se trata de una red infinita, ya que los discursos-signos remiten unos a otros.
La red de la semiosis social puede ser reconstruida a través de las huellas que deja en sus productos, analizando tales fragmentos de la semiosis. Es en el nivel de la discursividad donde se manifiesta la dimensión significante de los fenómenos sociales. El análisis discursivo viene entonces a buscar el proceso tras el sentido producido, para así dar cuenta de la construcción social de lo real en un mínimo fragmento de la red semiótica. El trabajo no aborda entonces objetos determinados sino sistemas de relaciones, particularmente entre el producto significante y sus condiciones de producción.
Un punto clave a lo largo de este trabajo es el aportado por el filósofo francés Michel Pêcheux, acerca de la formación del sujeto como enunciador: pese a que los individuos se identifican como fuentes de sentido de lo que enuncian, cada discurso presenta una autoría compartida. Pasar por alto tanto este aspecto como el carácter ideológico del discurso, constituyen los dos olvidos en los que los sujetos incurren al no ser conscientes de su situación en el sistema de interpelación que, según Pêcheux (y antes Louis Althusser), es la ideología (1978: 253 [1969]).
Otro aporte teórico muy útil para el trabajo es el concepto de connotación, que permite identificar usos que aporten más sentidos a un discurso particular en un contexto concreto.
Para el análisis del nivel verbal de los discursos, otra categoría válida fue la de subjetivema, desarrollada por Catherine Kerbrat-Orecchioni (1983 [1977]). Los subjetivemas son frases o palabras que manifiestan la valoración que el hablante hace durante su enunciación de ciertos objetos o hechos del mundo que refiere (Balmayor, 2001: 133). Estos elementos fueron rastreados en el trabajo a fin de dar cuenta de la valoración y la representación que cada revista construye en torno a mujeres y hombres.
A la hora de abordar el modo en que las publicaciones construyen modelos de género, se utilizaron aportes teóricos que cuestionan la pretendida separación del mundo en femenino y masculino, y la visión de las identidades como fijas, cerradas y pre-discursivas. Para ello, fue necesario partir de una concepción de poder entendido como relación, presente en todas partes, que produce e induce a la vez que deja posiciones de libertad en cada lugar de la trama social (Foucault, 1979).
Simone de Beauvoir, autora fundamental en el inicio del debate acerca del género, planteaba que la diferencia entre sexos tenía un origen histórico y cultural, en el cual los hombres son identificados positivamente con un sujeto universal y neutro, dado que no requieren designación, mientras que las mujeres son definidas de modo negativo, no por sí mismas sino en oposición a los hombres. Ellas son “lo Otro”.
Joan Scott, historiadora estadounidense, emplea el concepto de género para designar “saberes sobre la diferencia sexual” (Scott, 1988, en Cháneton, 2007: 78), y de esa manera, lo considera el modo primario de las relaciones significantes de poder, ya que estructura la percepción y organización de la vida social (Lamas, 1997: 331) al construir relaciones de poder mediante discursos, instituciones y marcos epistémicos, necesariamente históricos (Cháneton, op. cit.: 78).
Según la antropóloga mexicana Marta Lamas, la dicotomía entre hombre y mujer es más una realidad simbólica que biológica: el género se construye culturalmente en prácticas, ideas y discursos, mientras que el “sexo biológico” depende, en cambio, de múltiples combinaciones posibles resultantes de cinco áreas fisiológicas distintas (los genes, las hormonas, las gónadas, los órganos reproductivos internos y los órganos reproductivos externos, es decir, los genitales) (Lamas, op. cit.: 340). En este punto, la estadounidense Judith Butler, filósofa post-estructuralista, va más allá al advertir que tanto la noción de sexo como la de género son construidas culturalmente (Butler, 2001: 40). Distinguir sexo de género equivaldría entonces a creer en la existencia de una “realidad” previa al discurso.
Butler parte de lo anteriormente expuesto para señalar la relación del lenguaje con la violencia simbólica: las palabras “actúan, ejercen un cierto tipo de fuerza realizativa, algunas veces son claramente violentas en sus consecuencias, como palabras que o bien constituyen o bien engendran violencia” (Butler en Plaza Velazco, 2007: 137). Ello remite al concepto de “performatividad de la discursividad social”, derivado de la “Teoría de los actos de habla” del británico J. L. Austin (1962). Las representaciones culturales, entre ellas el lenguaje, sirven de mecanismo para que el poder actúe.
Es violencia entonces la construcción cultural de los cuerpos, tanto como lo son unos esquemas perceptivos que clasifican prácticas y objetos, según un principio de división entre los polos femenino y masculino. De ese modo, cobran forma ciertas subjetividades generizadas, entendidas estas como “aquellas formas y dimensiones de la subjetividad que están marcadas y son conformadas por un orden sociocultural de sexo/género” (Parrini Roses, 2007: 20) y que no se reducen al individuo ni a una sociedad que lo “moldea”, sino que se ubican en un punto de tensión entre ambos.
Butler va a ser también quien desarrolle otros dos conceptos centrales para el análisis que plantea esta tesina: el de performatividad del género y el de heterosexualidad obligatoria. En referencia al primero, la autora sostiene que la identidad de género es sólo un efecto de sentido, ya que éste en realidad se va constituyendo a través de actos performativos, que generan la ilusión de una permanencia identitaria a través de la repetición ritualizada de gestos corporales por parte de los sujetos. Para Butler, las identidades no son experiencias sino ideales normativos, que resultan de la relación entre sexo, género, práctica sexual y deseo, entre los cuales debe existir cierta coherencia de acuerdo a normas de inteligibilidad de una matriz cultural heterosexualista, coherencia producida por prácticas reguladoras. Con respecto al segundo concepto, la autora toma la noción de “heterosexualidad obligatoria” de Adrienne Rich para caracterizar “un modelo discursivo epistémico hegemónico”, que supone que “para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un género estable (…) que se define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad” (Butler, op. cit.: 38).
Esta reglamentación binaria de la sexualidad suprime las subjetividades generizadas que no se ajusten a tales imperativos, haciéndolas aparecer como “fallas”, al tiempo que confiere a hombres y mujeres responsabilidades y roles propios.
En los hombres, tales deberes se vinculan con cierto modo de definir la masculinidad y una pretensión constante de afirmarla, manifestarla y “aclararla” normativamente. Esta operación se pone en práctica mediante la negación de cualquier elemento que no forme estrictamente parte de este ideal masculino y que, por lo tanto, pasaría a ser considerado “femenino” u “homosexual”. La exclusión del otro como mecanismo de afirmación de la identidad parece ser más evidente en los hombres. La permanente necesidad de afirmar su identidad de género posiblemente responda a que, en el marco de la cultura moderna, el resto de las subjetividades generizadas se definen a partir de cómo se configura “lo viril”.
La exclusión y dominación del otro se vincula directamente a otros conceptos utilizados en esta tesina: androcentrismo, sexismo y machismo. Para las autoras Eulàlia Lledó y Teresa Meana Suárez, el androcentrismo no consiste en actitudes ni mecanismos localizados, sino en un punto de vista que sitúa a los hombres en el centro de la historia y de la sociedad en general. Esta visión supone “creer que la experiencia masculina incluye y es la medida de las experiencias humanas” (Lledó, 1996: 91) y de ese modo se excluye o invisibiliza a las mujeres en el desarrollo histórico y en la multitud de roles que cumplen en la sociedad. Es en el marco de este pensamiento androcéntrico donde los mecanismos sexistas concretos tienen lugar.
El sexismo, en principio dirigible a cualquier género, se caracteriza por menospreciar o desvalorizar a las personas pertenecientes a determinado grupo genérico a través de la “asignación de valores, capacidades y roles diferentes a hombres y mujeres, exclusivamente en función de su sexo” (Meana Suárez, 2004: 11), lo cual se refleja en actitudes concretas. En coherencia con el androcentrismo en el que se fundamenta en la mayoría de los casos, el sexismo reproduce la oposición binaria entre masculino y femenino y excluye al resto de los géneros.
El machismo, por su parte, desvaloriza lo que son, dicen o hacen las mujeres frente a lo dicho o hecho por los hombres. Mediante sus prácticas y creencias, justifica y promueve la violencia simbólica y física contra las mujeres. El machismo no se limita a la desvalorización de las mujeres sino que supone además toda una forma de relacionarse, de manejar el poder y de construir la propia subjetividad masculina.
ANTEDECENTES DE LA PRENSA FEMENINA Y LA PRENSA MASCULINA EN ARGENTINA
Desde los comienzos de la prensa masiva, si alguna publicación era para mujeres, había que aclararlo; si se destinaba a hombres, no. El presupuesto según el cual las mujeres conforman un lectorado específico, y el de su necesario interés por temas vinculados al ámbito doméstico, es decir, privado, acompañaron a la prensa gráfica desde sus inicios.
A principios del siglo pasado se abriría un nicho en el mercado editorial argentino, enfocado en esta supuesta especificidad de un colectivo en realidad heterogéneo como es el de las mujeres. Sus primeras representantes fueron las revistas El Hogar (1904, editorial Haynes) y Para Ti (1922, editorial Atlántida). Luego de los años 30 llegarían Labores, Vosotras, Maribel, Damas y Damitas, Nocturno y Claudia, que en algunos casos se aproximaron a temas como el divorcio o la llamada “crisis de los 40”, sin por eso desviarse sustancialmente de los ejes temáticos clásicos: “la moda, la belleza y la cocina” (Verón, 2004: 200). Con la llegada de Cosmopolitan al mercado nacional, en 1996, las revistas debieron volver a renovarse y es así como Elle y Para Ti incorporaron la sexualidad, tópico privilegiado en Cosmopolitan, como un cuarto eje en sus contenidos. De esa manera comenzó a construirse el estereotipo de las mujeres como consumidoras consumistas, que para ser consideradas pertenecientes al género femenino debían indefectiblemente interesarse y gastar en belleza, moda, y hasta sexualidad.
Dado que la prensa para hombres era la “general” por definición y que ellos no eran visualizados como un nicho específico importante, no fue sino hasta los años 80 que asomó una tendencia que eventualmente desaparecería del mercado para resurgir en el siglo XXI con una nueva oleada de publicaciones. Sus representantes fueron las revistas Status y Playboy. La primera, lanzada en 1977, combinaba mujeres semidesnudas en producciones fotográficas eróticas; con narraciones, notas de actualidad y artículos sobre la gourmandise o “el buen vivir”, en los cuales se destacaban comentarios y sugerencias sobre vinos importados, coctelería y gastronomía. Playboy fue publicada de 1985 a 1995 por editorial Perfil con un contenido similar a su versión estadounidense pero con la presencia de figuras nacionales, y retornó en 2005 de la mano del Grupo Q.
La tendencia de revistas dirigidas a hombres responde a la visibilización de un nicho atractivo para los auspiciantes: según los editores, el de hombres ABC1 que, luego de la crisis de 2001, deseaban volver a disfrutar de su nivel de vida y ahora no se sienten culpables por consumir productos premium ni por cuidar su apariencia con cosméticos y hasta cirugías. Es por ello que, en algunos artículos (ver Libedinsky, 2005), se ha sugerido que estas publicaciones siguen la tradición de las smart magazines británicas (de la cual forma parte la versión original europea de Maxim), revistas masculinas que prescriben actitudes, pautas de consumo, modas y hábitos para hombres “elegantes” y de alto poder adquisitivo, que funcionan así como guías de consumo de productos sofisticados. Más allá de esta conexión, las revistas nacionales serían más bien una combinación de producciones fotográficas similares a las de revistas eróticas y consejos para llevar un particular estilo de vida.
En cuanto al origen histórico de Cosmopolitan en Argentina, desembarcó en el país en 1996, ocho años antes que Maxim y más de cien después que su matriz estadounidense. Cosmopolitan nació en EE.UU. en 1886 como una publicación familiar y, luego de varias mutaciones, fue refundada en 1965 por Helen Gurley Brown, con una propuesta de contenidos radicalmente diferente y controvertida, que incluiría entre sus notas el tema de la píldora anticonceptiva, el de la sexualidad de las mujeres y el de su inserción en el mundo laboral.
Tanto Cosmopolitan como Maxim son origen y propiedad de empresas transnacionales, con un gran poder económico derivado de sus facturaciones millonarias. Desde su nuevo lanzamiento, Cosmopolitan fue expandiéndose mundialmente, hasta convertirse en la publicación con mayor cantidad de ediciones internacionales del mundo y ser distribuida en más de 100 países (Hearst Communications, 2009). Maxim, por su parte, fue lanzada en Londres en 1995 por la editorial Dennis Publishing. La versión argentina editó su primer número en septiembre de 2004 con Televisa (editorial que también publica a Cosmopolitan en Latinoamérica), y es la segunda en formar parte de la “nueva ola” de revistas masculinas argentinas.
ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS REVISTAS
El contenido de Cosmopolitan es variado, no especializado. Las secciones (que a su vez agrupan subsecciones) son: “Sexo & Pareja”, “Carrera & Vida”, “Salud & Fitness”, “Belleza & Moda” y “Personajes & Actualidad”. Las denominaciones que reciben las secciones configuran sus áreas temáticas y exhiben particulares uniones entre dos términos, las cuales dan cuenta de la relación que establece la revista entre áreas diferentes. A diferencia de Maxim, no se incluyen secciones que aborden temas de la actualidad nacional y mundial, excepto en lo vinculado a figuras de la farándula, lo cual revela una clara asimetría en la elección de tópicos en una y otra revista.
El contenido de Maxim, al igual que el de Cosmopolitan, es variado, y también se divide en secciones generales, que a su vez contienen diversas subsecciones. Abarca desde curiosidades, inventos, autos y tecnología (mayormente electrónica); hasta informes acerca del mundo del crimen y la delincuencia, pasando por entrevistas a modelos, vedettes o actrices. Las colecciones de ropa, calzado y cosméticos para hombres, al igual que las novedades en CD’s musicales, películas en DVD, cine, programas de TV, libros y política, también forman parte del contenido de Maxim. Aunque sin duda, uno de los tópicos que, sea o no protagonista de una nota, impregna la mayoría de los artículos, es el de prácticas sexuales y erotismo, ya sea en anécdotas de lectores, entrevistas, consejos, pornografía recomendada o, sobre todo, en las fotos de mujeres semidesnudas que aparecen a lo largo de toda la publicación.
ELEMENTOS PARATEXTUALES
Desarrollada por el teórico francés Gérard Genette, la noción de paratexto forma parte de un tipo de relación transtextual entre el texto y “título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.” (Genette, 1989: 11 [1982]) y también textos no verbales, como ilustraciones, elecciones tipográficas y todos aquellos elementos que, más allá de su diversidad, enmarquen y den presencia al texto bajo una convergencia de intereses y efectos.
A la hora de analizar los elementos paratextuales de Cosmopolitan, puede observarse a primera vista que su diseño gráfico exhibe gran variedad de colores. La temática de la tapa es de carácter fijo, es decir, siempre aparece en ella la foto de una mujer reconocida del mundo del espectáculo o una modelo, con plano, fondo y poses muy similares: sonriente, mirando a la cámara, en plano americano. Se utiliza un ligero contrapicado, lo cual engrandece a las fotografiadas y, así, las exalta. La mirada de los personajes hacia la cámara es una constante de las tapas de Cosmopolitan, lo cual genera una implicación fuerte de la fotografiada con la destinataria y acentúa la superioridad de aquella (Péninou, 1982: 124). Los tópicos relacionados con la sexualidad se ubican en el cuadrante superior izquierdo de la portada, en un lugar privilegiado si se tiene en cuenta el orden occidental de lectura, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
El diseño gráfico se caracteriza por ser más discreto que el de Maxim, ya que pese a recuadros, gráficos y alguna sección que rompe con su esquema general, el diseño es medianamente homogéneo, especialmente en el fondo, la grilla y la ubicación de las fotos. No obstante, el diseño comunica la idea de cierta diversión, por la amplia paleta de colores en tapa, recuadros, titulares y fondos de algunas páginas, sumada a la transgresión ocasional de la grilla, lo cual hace al diseño más colorido, dinámico, juvenil, flexible y alegre.
En Maxim, los colores predominantes en la portada son cálidos: rojo, amarillo y “piel”. Los tonos empleados, así como la textura de fuego visible en uno de los números, estarían remitiendo a la pasión y al erotismo y, en el caso de los de textura metálica, brillante o de neón, podrían connotar lujo, misterio, sofisticación y nocturnidad.
La temática de la tapa consiste en todos los casos en una foto de una modelo o artista de teatro de revistas, que posa sugestivamente desnuda o semidesnuda. El encuadre, en fuerte contrapicado, engrandece los cuerpos fotografiados y así les atribuye superioridad y mayor voluptuosidad. El fondo de la tapa siempre es oscuro o de colores cálidos en valores cercanos al negro, lo cual podría sugerir nocturnidad, ilegalidad y misterio. Las representaciones que remiten al infierno, la oscuridad, el fuego y el demonio, connotan lo pecaminoso, lo prohibido, lo desconocido y lo infernal. Por lo tanto, lo ilegal, la sensación de estar desafiando los límites establecidos, ocupan un lugar privilegiado en la revista.
La estética es heterogénea, llamativa y estridente, dado que la puesta en página exhibe abundancia de elementos perturbadores que rompen con la uniformidad y saturan el espacio. Ello da gran dinamismo a la publicación y un aire de juventud, desenfado y transgresión, aunque también la hace confusa, desordenada y difícil de captar a primera vista.
EL CONTRATO DE LECTURA
El llamado “contrato de lectura”, propuesto por el medio y sobre el cual reposa “la relación entre un soporte y su lectura” (Verón, 1985: 2), se compone de estrategias discursivas propias, que construyen “cierto vínculo con sus lectores”. En ese sentido, en ambas publicaciones el enunciador se posiciona en el lugar del saber.
En el caso de la revista Cosmopolitan, la “Chica Cosmo” es presentada como libre, decidida y segura, a través de la conminación a la independencia laboral, de la audacia que parece exhibirse en las propuestas de las notas sobre sexualidad, de las poses de las fotografiadas y los objetos que las rodean, y del llamamiento a tomar confianza en sí misma y creerse capaz de lograr todo lo que se proponga. “Recuperá la confianza en vos”, “Cómo lograr que caigan a tus pies” y “Rompé las reglas” (Nº 117) son todos titulares de un mismo número que, con variantes, se reproducen en cada edición del corpus.
Pero una vez que se identifica el contrato de lectura, se hace evidente que la “Chica Cosmo” no es tan autónoma como aparenta a primera vista. El enunciador es pedagógico, “ilumina” con sus saberes y aconseja o da órdenes, especialmente en el sumario y las bajadas de las notas, en las cuales se hace uso constante del modo imperativo. La revista adopta entonces un modo instruccional-servicial en casi todas las secciones: brinda el saber hacer, las “recetas”, en cualquier materia. Se evidencia que a la “Chica Cosmo” en realidad hay que enseñarle cómo vestirse, qué decir en cada situación y cómo actuar en pareja y en el trabajo, con el fin de lograr la aprobación de un Otro.
En Maxim, el contrato de lectura también es fundamentalmente pedagógico: hay una parte que detenta el conocimiento y la otra que no. De allí se desprende el frecuente uso del imperativo y las modalidades deontológicas: “Los 60 discos que te hacen falta para tener una buena colección”, “Mandá un mail”, “Leé esto”, entre tantos ejemplos. Empero, dicho carácter pedagógico no se despliega en todas las secciones, por lo que es posible establecer que si Cosmopolitan enseña cómo llegar a ser lo que aún no se es, Maxim instruye pero también aplaude lo existente y estimula su permanencia. En este sentido, no se incluyen ejercicios de mejoramiento del cuerpo, por ejemplo, como sí en Cosmopolitan y en otras revistas masculinas. El estilo es informal en mayor medida que en Cosmopolitan, incluso en las entrevistas y su redacción. Se observan expresiones coloquiales que generan rupturas isotópicas: “de raje”, “viene con muchos más chirimbolos” y “Spiderman 3, no existís”, entre otras.
PERFIL DE LECTORES
Los Media-kit de cada revista cumplen un rol esencial para definir el lectorado ya que, al tratarse de informes detallados acerca del perfil demográfico de sus lectores, tarifas, circulación y las razones por las cuales es conveniente pautar publicidad en las publicaciones, se constituyen en metadiscurso de las mismas.
Más allá de algunas diferencias cuantitativas, ambas revistas apuntan a un lectorado de similar franja de edad, nivel socioeconómico y estado civil: hombres y mujeres de entre 25 y 35 años, solteros y con un nivel de vida elevado, ya que cuentan con un excedente que les permite solventar nuevas tecnologías, marcas exclusivas, diversión y esparcimiento.
Pero, pese a dirigirse a públicos en ciertos puntos similares, el trato hacia mujeres y hombres difiere. Tanto una como otra publicación remarcan lo jóvenes, divertidos y atractivos (o cuidadosos de su imagen) que son sus lectores, pero sólo el lector de Maxim es definido como “inteligente” y, además, “sabe disfrutar de la vida”, rasgo no mencionado para caracterizar a la lectora de Cosmopolitan quien, en cambio, es “activa y exitosa”, lo que refuerza la distribución de relax y actividad de acuerdo al género.
Cosmopolitan se autodefine en su Media-kit como “consejera” y se enfoca en el deber-ser: “Cosmopolitan las inspira, las anima y las motiva a ser 100% sexies”. Les habla a lectoras que “quieren lo mejor en cada aspecto de su vida”. Maxim, por el contrario, les habla “a los hombres argentinos sobre todos los temas que le divierten e interesan como en cualquier charla de bar con amigos”, reza el Media-kit. Por lo tanto, se presenta como un espacio en el cual poder compartir información de actualidad, guiños y experiencias, en un clima de complicidad. No se trata aquí de impartir saberes, sino de entretenerse, como “en cualquier charla de bar de amigos”: “Maxim muestra todos los placeres masculinos, ofreciendo un momento de relax y diversión”.
La tematización que ofrece cada revista también es particular. Según el Media-kit de Cosmopolitan, esta se enfoca en “moda y belleza, sexo y pareja, vida laboral, la actualidad de la cultura pop y el entretenimiento”, tópicos ausentes en Maxim, excepto moda y, en parte, actualidad y entretenimiento. La belleza, el sexo en pareja y el trabajo se ubican como preocupaciones únicamente femeninas. Maxim, en cambio, responde “a los más diversos temas masculinos”, aunque no se aclara explícitamente qué se entiende por tales. La división de tópicos en masculinos y femeninos es coherente con la división binaria de los géneros como grupos separados y claramente definibles.
En lo que a actividad física se refiere, en Cosmopolitan se menciona el gym, es decir, una actividad física realizada en un recinto cerrado, mientras que el “Hombre Maxim” es “amante de los deportes”, especialmente de aquellos “que permitan mostrar su espíritu aventurero”. Así se alude a la naturaleza supuestamente fuerte y aventurera de los hombres, frente a la supuestamente más vulnerable y poco arriesgada de las mujeres.
SUBJETIVIDADES EXCLUYENTES Y MUJERES DISCIPLINADAS
El análisis exhaustivo del tratamiento de los cuerpos, de los roles que se le asignan a los géneros en cada revista, y de quiénes son legitimados, quiénes marginados y quiénes invisibilizados, revela algo distinto a lo que podría evidenciar una mirada preliminar. La “Chica Cosmo” a primera vista puede parecer independiente, soltera, abocada a su profesión y ocupada principalmente en el desarrollo de su sexualidad y en su entretenimiento. Pero los hombres siguen cumpliendo un rol determinante en su vida. La relación entre mujeres y hombres en ambas revistas es de tensión ya que, para cada género, el otro es un extraño al cual hay que descifrar, clasificar y/o conquistar. De esta manera, se impide de plano toda posibilidad de paridad.
El establecimiento de un deber-ser de determinadas características les es impuesto a cada género de manera desigual, es decir, se les asigna fundamentalmente a las mujeres, tanto en Cosmopolitan como en Maxim. En la primera, se presta particular atención a los deseos masculinos y al mantenimiento por parte de las mujeres de una adecuada apariencia física, mientras que en la segunda también se propone determinado cuerpo femenino, que va de la mano con el rol de objetos de placer visual que se les atribuye a las mujeres en Maxim. El disciplinamiento físico propuesto por ambas revistas sobre las mujeres es múltiple, por la exigencia de dietas, ejercicios y cirugías de Cosmopolitan, y las técnicas fotográficas y tratamientos informáticos para borrar “defectos”. Las mujeres se convierten de este modo básicamente en cuerpos, que son atravesados por relaciones de poder y se transforman en objetos de deseo. La predominancia de productos destinados a generar una apariencia física adecuada en las publicidades de Cosmopolitan es otro síntoma de lo anteriormente planteado.
Las mujeres aparecen fuera de ámbitos de poder, en roles infravalorados, ubicadas en posiciones de inferioridad. La lucha histórica feminista es omitida sistemáticamente en su rol actual por Cosmopolitan: pertenecería al pasado, ya se habría logrado todo lo que las mujeres necesitan. Cosmopolitan habla sobre la inequidad salarial, pero no la problematiza ni la cuestiona: es una situación a la que las mujeres deberían adaptarse. Si hay alguna situación desfavorable en el trabajo, la solución es que la mujer adopte un talante más optimista. La “Chica Cosmo” siente que su éxito depende de sí misma y que para progresar sólo debe cambiar sus actitudes individuales. El “Hombre Maxim”, por el contrario, constituye el modelo de un hombre fuerte, confiado, en acción e inserto en el ámbito público.
La división binaria entre géneros se materializa también en la división de temáticas de cada revista, que conforman dos nichos específicos, separados y excluyentes, con tópicos propios: autos, deportes y mujeres desnudas para los hombres; moda, belleza, cocina y sexo para las mujeres. Los procesos y fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales casi no son tratados en esta última revista, a diferencia de Maxim.
Pero el binarismo se observa en su mayor expresión en la construcción de subjetividades generizadas, a través de una visión compartida entre ambas publicaciones y coherente con la mirada hegemónica que se fundamenta en la heterosexualidad obligatoria y en el par hombre/mujer. Se omiten o marginan las sexualidades que disientan con las categorías de “masculino” y “femenino” heterosexuales y se reproduce una división que no deja lugar a la diversidad y la ambigüedad.
Respecto a la imagen de las mujeres, en las páginas de Maxim reciben un tratamiento exclusivamente erotizado, lo que va de la mano con el texto escrito, que dispara ofensivas verbales constantes contra ellas. Esto llevaría a hacer patente el ejercicio de una violencia de tipo simbólico, lo cual es posible gracias a la legitimación que otorga el androcentrismo de nuestra cultura. Quizás lo más impactante de esta violencia es que las mujeres que forman parte del sujeto del enunciado de Maxim no aparentan manifestar resistencia o desacuerdo.
La relación propuesta entre mujeres y hombres por ambos títulos sería entonces, y pese a las apariencias, complementaria: se trata de relaciones signadas por la dominación y control del género masculino sobre el femenino.
La estereotipia, el disciplinamiento corporal, la preeminencia de la visión masculina presente en ambas revistas sugiere que las mujeres existen para ser vistas y los hombres para pensar, hablar y, por lo tanto, decidir. Ellas pierden así individualidad y valor; en pocas palabras, su condición de sujetas. Ellos ganan poder. Y la dominación hace resurgir el modelo hegemónico en relaciones de género: lo femenino se restringe a lo corpóreo (Butler, op. cit.: 44) mientras que los hombres son, sobre todo, razón, haciéndose eco de la división entre cuerpo y alma que se remonta a los orígenes del pensamiento occidental.
Por lo anteriormente dicho, ambas revistas refuerzan los modelos sexistas de género y de relaciones entre mujeres y hombres, en el marco del pensamiento androcéntrico hegemónico en la cosmovisión occidental que permite que tales modelos tengan lugar, encuentren sentido y puedan operar.
BIBLIOGRAFÍA
Austin, J.L.
1982 [1962] Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones. Paidós, Barcelona.
Balmayor, E.
2001 La enunciación del discurso. En Recorridos semiológicos, editado por R. Marafioti, pp. 111-178. Eudeba, Bs. As.
Butler, J.
2001 El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, Ciudad de México.
Cháneton, J.
2007 Género, poder y discursos sociales. Eudeba, Bs. As.
Erazo, V. y A. Santa Cruz
1980 Compropolitan. El orden transnacional y su modelo femenino. Un estudio de las revistas femeninas en América Latina. Nueva Imagen, Ciudad de México.
Foucault, M.
1979 Microfísica del poder. La Piqueta, Madrid.
Genette, G.
1989 [1982] Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Taurus, Madrid.
Kerbrat-Orecchioni, C.
1983 [1977] La connotación. Hachette, Bs. As.
Lamas, M.
1997 Usos, dificultades y posibilidades de la categoría “género”. En El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, editado por M. Lamas, pp. 327-366. Programa Universitario de Estudios de Género-UNAM-Miguel Ángel Porrúa, Ciudad de México.
Libedinsky, J.
http://www.lanacion .com.ar/nota.asp?nota_id=735428
Lledó, E.
1996 La construcción del sentido: la representación en la lengua. En Por todos los medios: comunicación y género, editado por A.M. Portugal y C. Torres, pp. 90-96. Isis, Santiago de Chile.
Maingueneau, D.
1976 Introducción a los métodos de análisis del discurso: problemas y perspectivas. Hachette, Buenos Aires.
Meana Suárez, T.
2004 Porque las palabras no se las lleva el viento. Ayuntamiento de Quart de Poblet, Valencia.
Mott, F.L.
1968 A history of American magazines, 1741-1930. Vol. 4. Harvard University Press, Cambridge.
Parrini Roses, R.
2007 Panópticos y laberintos. Subjetivación, deseo y corporalidad en una cárcel de hombres. El Colegio de México AC, Ciudad de México.
Pêcheux, M.
1978 [1969] Hacia un análisis automático del discurso. Gredos, Barcelona.
Péninou, G.
1982 Física y metafísica de la imagen publicitaria. En Análisis de las imágenes, editado por C. Metz, pp. 116-135. Ediciones Buenos Aires, Barcelona.
Verón, E.
. Séminaire de l'I.R.E.P. (Institut de Recherches et d'Etudes Publicitaires), París. Versión en línea: http://174.132.68.163/~dwcom/ds/politicas/biblioteca/ELISEO %20VERON%20El%20an%E1lisis%20del%20Contrato%20de%20Lectura.rtf (8 junio 2009)
2004 Fragmentos de un tejido. Gedisa, Barcelona.
Sitios WEB
2009. http://www.hearst.com (20 juio 2011)
2, pp. 132-145. Universitat de València. http://www.uv.es/extravio/pdf2/m_plaza.pdf (20 junio 2011).
Niebla Karina. Tesista de la Maestría de Periodismo. De la Universidad San Andrés. Grupo de Investigación: Estudios de Cultura y Comunicación en Olavarría (ECCO). Línea de trabajo: La práctica de la música en Olavarría en la actualidad: sus relaciones con la cultura juvenil, a cargo de la Lic. Amparo Rocha Alonso. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Avda. Del Valle 5737, Olavarría, Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
© 2011 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina
E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
artículo Giacomasso
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.5 Olavarría ene./dic. 2011
Comunicación, sexualidad y escuela: discursos y representaciones desde la perspectiva de los/as jóvenes estudiantes
María Vanesa Giacomasso
María Vanesa Giacomasso. INCUAPA, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Avda. Del Valle 5737, Olavarría, Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 11/05/11
Aceptado: 30/07/11
RESUMEN
En el presente artículo se propone un análisis de los discursos y modos de comunicación desplegados en torno de la sexualidad por parte de un grupo de jóvenes estudiantes de 13, 14 y 15 años de la ciudad de Olavarría. Dicha temática se aborda desde un enfoque que vincula la perspectiva de género con las teorías críticas de la comunicación y la cultura, en el particular contexto de una institución escolar. En este sentido, y en el marco de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, no sólo se indaga el rol que desempeña la escuela en relación a este tema sino también las diversas influencias que ejerce sobre los sentidos y las expresiones cotidianas de la sexualidad por parte de estos/as estudiantes.
Palabras clave: Comunicación – Juventud – Sexualidad – Género - Educación.
ABSTRACT
COMMUNICATION, SEXUALITY, AND SCHOOL: DISCOURSES AND REPRESENTATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF YOUNG STUDENTS. The present article proposes an analysis of the discourses and modes of communication deployed around the issue of sexuality by young students aged 13, 14, and 15 in the city of Olavarría. Said subject is engaged through an approach that links gender pespective with critical theories of communication and culture, this in the particular context of an educational institution. In this sense, and in view of the National Law of Comprehensive Sexual Education, this article not only inquires upon the role fulfilled by schools regarding the matter, but also investigates the diverse influences that these institutions exercise over the senses and over everyday expressions of sexuality performed by these students.
Keywords: Communication – Youth – Sexuality – Gender - Educatio.
INTRODUCCIÓN
Es sabido que el interés por la temática de la sexualidad juvenil no es nuevo. Con todo, los últimos años han experimentado un crecimiento de trabajos investigativos y de intervención, al calor, sobre todo del surgimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable implementado en el año 2003 (luego de sancionada la Ley en el año 2002)[1]. Esta nueva legislación ubicó el tema de la sexualidad adolescente en primer plano y abrió el debate sobre la legitimidad de chicos y chicas para ser atendidos/as en los sistemas de salud sin el consentimiento de sus padres, en tanto se pasó a considerarlos/as sujetos plenos de derecho. En este contexto el tema de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales de los/as jóvenes cobró crucial importancia y se convirtió en uno de los focos principales a la hora de investigar sobre juventud y sexualidad. Ahora bien, la mayoría de los estudios pusieron el énfasis en los comportamientos preventivos de los/as jóvenes en las relaciones sexuales, aludiendo directa o indirectamente a la problemática de la protección en sus dos vertientes: prevención del embarazo no planificado y prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH/SIDA.
Así, pues, la sexualidad juvenil ha sido profusamente explorada en relación con la salud sexual y reproductiva y sus formas de prevención (Checa 2003, 2006; Geldstein et al 1997, 1998, 2001; Gutiérrez 2005; Manzelli 2005; Pantelides et al 1992, 1995; Weller 2000, 2006) pero prácticamente no abordada desde una mirada de corte más antropológico y/o cultural que centrara el análisis en la exploración y descripción “densa” (Geertz 1997) de los discursos, lenguajes, valores y sentidos vinculados a la sexualidad por parte de los/as jóvenes. En este sentido, se pretende aquí ahondar en aquellos “nuevos” caminos, menos transitados, para ampliar el campo de problemas y proponer un abordaje desde y a partir del enfoque en la comunicación y la cultura. Es así como se intentará dar cuenta, haciendo foco en un grupo de estudiantes de 13, 14 y 15 años pertenecientes a la ESB Nº 8 de Olavarría, de las percepciones que estos/as jóvenes tienen de sus trayectorias y experiencias cotidianas en relación con la sexualidad, lo que permitirá además recuperar su lenguaje “nativo”, sus propias palabras y emociones y sus formas de significar la realidad social. A su vez, debido a que esta investigación se desarrolla en el marco de la institución escolar y en el contexto de la reciente sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (26.150), se indaga también sobre el rol que desempeña la escuela ante esta temática y la influencia que ejerce como ámbito clave de socialización de los/as jóvenes y en el cual se generan fuertes improntas en la construcción de las identidades y la subjetividad (Greco 2007).
Al respecto, este trabajo se plantea un conjunto de preguntas cuyas respuestas, hasta el momento, han sido poco exploradas. ¿Qué entienden los/as chicos y chicas de nuestro entorno por sexualidad? ¿Cuáles son las ideas, valores, sentimientos y creencias que asocian a ella? ¿Qué diferencias y/o similitudes existen entre mujeres y varones en los modos de pensar, decir y significar esta dimensión de la existencia? ¿Qué influencia ejerce la escuela, con sus prácticas y lenguajes, en las formas de comunicación y expresión de la sexualidad por parte de estos chicos y chicas? ¿Cómo participa la escuela, como escenario donde los/as jóvenes transitan cotidianamente, en la formación en sexualidad?
Estos, entre otros, son parte de los principales interrogantes que guiaran el trabajo que sigue a continuación.
Aspectos teórico-metodológicos
En el contexto de esta investigación, se parte de una noción de comunicación que se enmarca dentro de las definiciones y conceptualizaciones propuestas por los Estudios Culturales, en tanto proceso social de producción de sentidos, prácticas y expresiones simbólicas constitutivas de una diversidad de formaciones sociales. Asimismo, reconoce a lo comunicacional como dimensión transversal e inherente a la totalidad de las praxis humana, en tanto elemento configurador clave para comprender su complejidad en cada momento histórico.
Al respecto, es precisamente su constitución intrínsecamente transdisciplinaria la que permite vincular dicho campo con una amplia diversidad de esferas de la vida humana, entre ellas la sexualidad, entendida en su carácter socialmente investido de significados, rituales, representaciones, símbolos y lenguajes.
En este sentido, se parte del supuesto de que la sexualidad no es algo “dado” por la naturaleza, inherente al ser humano; más que un proceso biológico, es una construcción social y cultural y, en consecuencia, histórica. Así asumimos que no existe nada de “natural” en ese terreno, sino que es precisamente a través de procesos culturales que definimos lo que es- o no- natural. Los seres humanos, no de forma innata, sino por medio de un proceso de socialización aprendemos sobre las posibilidades de expresar los placeres, sentimientos y deseos corporales, los cuales son siempre sugeridos, anunciados, promovidos socialmente; al mismo tiempo que constantemente regulados, condenados o negados (Lopes Louro 1999). De ahí que, en este trabajo, la escuela aparezca en el análisis en tanto agente socializador por excelencia que interviene en los procesos de transmisión de conocimientos y de formación de actitudes y valores en torno de la sexualidad, moldeando así las identidades de los y las jóvenes e interviniendo en sus formas de ser, percibir y pensar.
Cabe destacar que no puede hablarse de sexualidad sin tener presente la noción de género, esto es, la simbolización con que una cultura dada elabora la diferencia sexual. En este sentido, retomando conceptualizaciones formuladas por la teoría feminista, referiremos aquí al género como al proceso de constitución del orden simbólico mediante el cual, en una determinada sociedad, se fabrican las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, lo cual supone una moral diferenciada para unos y para otras y/o formas determinadas (frecuentemente conceptualizadas como complementarias y excluyentes) de actuar y de ser (Lamas 1997).
Por lo anterior, intentar dar cuenta de los sentidos, valores, expresiones cotidianas de los/as jóvenes para referirse a la sexualidad y de las representaciones de los docentes (principales agentes en la educación escolar) sobre este tema, requirió de una indagación de carácter exploratorio, desarrollada a partir de una metodología de tipo cualitativa. En este sentido, las técnicas empleadas para el relevamiento, sistematización y análisis de los distintos materiales se basaron principalmente en herramientas de orden etnográfico: observación participante y no participante, registro de relatos y entrevistas abiertas y en profundidad con los actores claves del estudio: jóvenes estudiantes e integrantes de la comunidad educativa local. Al respecto cabe aclarar que en los testimonios surgidos de estas entrevistas los nombres propios utilizados han sido modificados para garantizar el anonimato de las personas menores entrevistadas.
DISCURSOS Y SENTIDOS EN TORNO A LA SEXUALIDAD
El espacio que la institución ESB Nº 8 brindó para explorar las ideas, sentidos, valoraciones que los/as jóvenes tienen respecto de la sexualidad, resultó ser novedoso y sorpresivo, dado que irrumpió y contrastó con los contenidos y actividades tradicionales que, a diario, se imparten en la escuela. Si bien la nueva Ley de Educación Sexual Integral (26.150) estableció la obligatoriedad de incorporar contenidos referidos a la sexualidad dentro de las currículas en todos los niveles educativos, lo cierto es que en la práctica concreta ese programa no ha sido puesto en marcha homogéneamente. De ahí que, al tratar estos temas, la cotidianidad escolar se vea alterada, generando en los chicos y chicas confusión y desconcierto.
Ante el interrogante ¿Qué es para ustedes la sexualidad?, las respuestas de los/as jóvenes fueron rostros sorprendidos, miradas esquivadas, risas cómplices y gestos que demostraban indiferencia. Esta forma de expresión nos hace pensar que, pese a las profundas transformaciones que parecen estar teniendo lugar en la cultura juvenil y en relación con las fronteras en torno de la sexualidad como discurso, representación y práctica; aún persisten tabúes, pudores e inhibiciones sobre este tema. La sexualidad, en el presente y particularmente en el contexto escolar, sigue representando aquello de lo que no se habla, aquello que no se dice o resulta difícil de enunciar.
En este sentido, una característica evidente tanto en las mujeres como en los varones es la inhibición que les produce nombrar puntualmente nociones que involucran lo sexual, utilizando los términos “eso”, “esto”, “cosa”, “aquello”, etc. para reemplazar conceptos tales como sexo, relaciones sexuales y métodos anticonceptivos, entre otros.
Algunos ejemplos de ello son los siguientes:
-“…Él me quería hacer entender que ese chico era mucho más grande que yo y obviamente que eso él ya lo había vivido y yo no…” (Guadalupe, entrevista, noviembre 2008).
-“…Con Rosario (profesora de Biología) hablamos de la reproducción sexual y nos enseñó del cosito ése que…” (Romina, entrevista, septiembre 2008).
-“Y por ejemplo, si no tiene coso, no. No pasa nada” (Florencia, entrevista, septiembre 2008).
-“A mi mamá no le gusta que hablemos de esas cosas…” (Jonathan, entrevista, noviembre 2008).
-“Que tenemos que estar preparadas cuando tengamos eso y que, no sé, esas cosas” (Flavia, entrevista, noviembre 2008).
-“y eso, esas cosas, para cuidarse y esas cosas que hablamos muy poco” (Matías, entrevista, septiembre 2008).
Las vacilaciones y las dudas manifestadas, probablemente están relacionadas con la idea de que su condición de jóvenes no los habilita para hablar y/o ejercer su sexualidad. Ellos y ellas consideran que son inmaduros e inmaduras para tener relaciones sexuales, incapaces de hacerse cargo de sus acciones e inseguros de sus propias prácticas. Al mismo tiempo afirman que tienen mucho que aprender y sostienen que deben seguir los consejos de las personas adultas, especialmente de los padres, ya que consideran que éstos “saben más y tienen más experiencia”, “lo que te dicen es para tu bien y para que sepas un poco lo que hacés”, “sus consejos te van a servir para la vida… es bueno pedirlos antes que hacer alguna cagada”.
De lo anterior, se desprende que está muy instalada la noción de que vivir plenamente la sexualidad forma parte de la adultez, como categoría etaria y experimental asociada a la madurez, al conocimiento y a la responsabilidad. Según esta idea, los y las jóvenes carecerían de estas cualidades y deberían dejar para más tarde el ejercicio de su sexualidad o extremar los cuidados, a los efectos de no cometer equivocaciones y de no caer en situaciones “adversas” que, a su edad, no podrían afrontar.
Por otro lado, es posible que la dificultad de expresarse oralmente tenga que ver con su concepción de que la sexualidad es una cuestión privada, un asunto personal que debe conversarse con los/as más íntimos, no precisamente en la escuela, delante de profesores/as y compañeros/as con quienes no hay un vínculo afectivo fuerte.
No obstante, pasado un tiempo y en el trascurrir de una serie de actividades aparecieron algunos conceptos tales como el de sexo, reproducción, anticoncepción y enfermedades de trasmisión sexual. Chicas y chicos entienden el sexo y la sexualidad (palabras que utilizan como sinónimos) como una relación coital, que involucra el cuerpo, se centra en la genitalidad y puede ocasionar problemas de salud. Estos sentidos atribuidos, quizás tengan que ver con la influencia ejercida por las corrientes biologista y patoligista de educación sexual que, a lo largo de los últimos 40 años, han circulado y marcado una tendencia en nuestro contexto latinoamericano (Palma 1997). Mientras que la primera define lo sexual desde la anatomía y fisiología de los órganos genitales y la fecundación, en la segunda, prevalecen los aspectos problemáticos de la sexualidad, entendida como un riesgo a la salud y una amenaza social.
Esto se confirma, aún más, cuando chicas y chicos reconocen tratar poco y ocasionalmente el tema del sexo y la sexualidad en el escenario escolar, principalmente a través de charlas de profesionales (generalmente de médicos que se ocupan de brindar información acerca de las enfermedades de transmisión sexual y su prevención) o en las clases de Biología donde se desarrollan contenidos sobre la reproducción humana (el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino) y los métodos de anticoncepción.
- “Nosotros a veces con Rosario (profesora de Biología), hablábamos de la reproducción sexual y nos enseñó del cosito ese que… y nos trajo un preservativo y dijo que le íbamos a poner un preservativo a un pepino” (Juliana, comunicación personal, octubre 2008).
- “Nosotros en una charla, un doctor, sí mostró como se ponía el preservativo para la prevención. Después tuvimos algunas clases especiales, a veces, con la profesora de Naturales y ahí hablábamos” (Malena, entrevista, octubre 2008).
- “No lo vemos, bah, el año pasado en Biología, pero sino, no” (Noelia, entrevista, octubre 2008).
- “Solo el año pasado vimos la reproducción humana” (Matías, entrevista, octubre 2008).
No obstante y pese al interés de algunos estudiantes de participar, el anonimato y la palabra escrita parecieron ser una manera más segura de decir lo que cada uno/a creía y pensaba respecto del tema.
Así, pues, ante la pregunta inicial y la posibilidad de poner por escrito las respuestas, surgieron algunas diferencias en las representaciones elaboradas por los chicos y las construidas por las chicas.
De los textos producidos por las jóvenes se desprende que existe una gran preocupación por el contagio de enfermedades de transmisión sexual y por el embarazo adolescente, lo cual transforma a la sexualidad en una experiencia de peligro-riesgo más que de placer y libertad. El miedo a quedar embarazadas está presente en la mayoría de las chicas; la procreación aparece como una realidad que hay que prevenir, rechazable, valorada negativamente. Estas construcciones tienen asociada la creencia de la sexualidad como daño físico y social. Aquí se detallan algunas respuestas escritas:
- “En la sexualidad puede haber enfermedades transmitidas, hay que usar profiláctico para evitar enfermedades y ser responsable a tener una familia”.
- “La sexualidad es una transmisión de enfermedades, para cuidarse se necesitan pastillas, preservativos, etc.”.
- “Para mí el sexo es un tema muy delicado que hay que consultarlo con alguien para poder prevenirse”.
- “La sexualidad es transmisión de enfermedades, algunos lo hacen por placer, pero siempre hay que cuidarse”.
- “Yo creo que en la sexualidad hay que saber cómo te tenés que cuidar con medicación o preservativos…para no quedar embarazada o no contagiarte de alguna enfermedad, es muy importante saber sobre sexualidad”.
Por contraste con las apreciaciones de las chicas, los varones otorgan distintos sentidos y valores a la sexualidad. Se interesan por las cuestiones relacionadas con el placer físico y el erotismo, se centran en los cambios y necesidades corporales y hablan desde su propia experiencia, de una práctica ejercida, lo cual los coloca en un lugar de activos frente a la supuesta “pasividad” de las mujeres. En este punto, cabe señalar también que generalmente su debut sexual aparece asociado con la prostitución, ya sea privada o callejera.
-“La primera vez que debuté fue a los trece años en un cabaret, yo a la sexualidad la refiero con sacarse las ganas, masturbarse, sentir placer cuando lo estás haciendo”.
-“La relación sexual es por curiosidad o para pasarla bien, algunos lo hacen para debutar, van al cabaret o sino a buscar a chicas que están trabajando en las calles”
-“La sexualidad es entre dos personas o más, la mayoría de las veces es por placer o gusto”.
-“Tener muchas experiencias sexuales es una necesidad, sino uno se la pasa masturbándose”.
Como se vislumbra en los dichos de estos/as chicos/as, el deseo, el placer, lo erótico aparece asociado, generalmente, a una sexualidad masculina. Las mujeres inhabilitadas socialmente para el ejercicio del placer sexual, lo viven de manera culposa, hasta prescriptiva (Alonso y Morgade 2008). Mantienen una posición receptiva y de victimización, que queda plasmada en sus testimonios:
- “La sexualidad es una forma de expresar el amor que se siente por esa persona o la mujer lo hace por miedo a que el novio la deje”.
- “Es como la prueba de amor… a veces surge el momento o porque el chico te lo pide. Ahora están re atrevidos”.
- “Ellos se sacan las ganas con las mujeres, ellas en cambio, elijen el momento determinado para hacerlo”.
- “…los hombres son todos iguales, te usan y después te dejan”.
- “La sexualidad para mí es tener sexo con la persona que amas o puede pasar porque te lo piden generalmente los varones”.
En lo que respecta a la apelación de los sentimientos, aparece una disparidad de criterios en los dichos de varones y de mujeres. Las chicas sostienen que la sexualidad está ligada al amor e involucra sentimientos de cariño y afecto hacia la otra persona. Según ellas, sus encuentros sexuales se producen con quienes tienen confianza y se sienten cómodas y en el momento que consideran adecuado. Los chicos, por su parte, hacen referencia a “pasarla bien” y “divertirse”, a experimentar placer y adquirir mayor conocimiento a partir del ejercicio de su sexualidad. Para ellos, tener relaciones sexuales no es tan premeditado como en el caso de las chicas, tampoco el amor es un sentimiento indispensable que debe existir previo al acto sexual.
Tanto para las mujeres como para los varones el amor y el placer aparecen disociados, como si se tratara de dos sentimientos irreconciliables y/o contrapuestos que, de alguna manera, marcan oposiciones de género. Ellos, hablan de goce y placer, pero no de amor. Ellas refieren al amor romántico y eluden en sus discursos el deseo sexual. “Hacer el amor” y “tener relaciones sexuales” son para varones y para mujeres dos cosas bien distintas. Lo primero tiene que ver con querer a la otra persona (generalmente se refieren a una pareja estable) respetarla y serle fiel. Lo segundo con “sacarse las ganas” y vivir una experiencia placentera.
Por otra parte, en relación a los temas que más les interesarían conocer y acerca de los cuáles tienen más inquietudes, los y las jóvenes mencionaron las enfermedades de transmisión sexual y la prevención del embarazo no planificado.
-“Todos los tipos de enfermedades, todo lo que te puede causar, por ahí, si no te cuidas o si, ponele, estás con una persona y tiene la enfermedad y vos no lo sabías y después quedas con la misma enfermedad; o sea todos los riesgos” (Malena, entrevista, noviembre 2008).
-“De qué previene el SIDA, de esa enfermedad, de la prevención. Viste, todas esas cosas que pasan ahora” (Flavia, entrevista, noviembre 2008).
-“Embarazo, todo eso, de las enfermedades, para prevenir” (Cristian, entrevista, noviembre 2008).
-“De las enfermedades, de cómo cuidarse, qué prevención tenés que tener” (Ramiro, entrevista, noviembre 2008).
-“Enfermedades, todo eso” (Matías, entrevista, noviembre 2008).
Algunas chicas dijeron que querían aprender también sobre la sexualidad de la pareja y los métodos anticonceptivos. En el caso de los varones, parecería que éste último no es un tema de su interés, dado que generalmente el cuidado y la prevención recae sobre las mujeres. Las pastillas anticonceptivas son el método más utilizado por ellas, o al menos, el que más identifican con la prevención del embarazo, responsabilidad ésta que no es compartida con los chicos. A ellos, en cambio, se les adjudica el compromiso de portar y usar preservativo.
Otros chicos se mostraron interesados en conocer “todo sobre sexualidad”. Esta expresión puede relacionarse con la mayor permisividad social asignada a los varones para visibilizar su sexualidad y hacer público su interés en la misma. Las mujeres, en cambio, aunque quieran también “saberlo todo” probablemente no se animen a decirlo por miedo a ser juzgadas y desprestigiadas por sus compañeros/as. Aunque chicas y chicos tengan los mismos deseos sexuales, la diferencia está en la posibilidad que cada uno/a tenga de expresarlos públicamente (Pombo et al. 2008).
¿Qué piensan los chicos y chicas sobre las sexualidades “otras”?
Dentro de los discursos hegemónicos en el campo de la sexualidad, la heterosexualidad es generalizada y naturalizada y funciona como referencia obligatoria para todos los sujetos. Aparentemente se supone que todos y todas tienen una inclinación “innata” para elegir como objeto de su deseo y como compañero/a de sus afectos y de sus juegos sexuales a alguien del sexo opuesto. En consecuencia, las otras formas de sexualidad son constituidas como antinaturales, peculiares y anómalas (Lopes Louro 1999).
Los y las jóvenes entrevistados/as, en su mayoría, entienden el sexo y la sexualidad como una práctica heterosexual y centrada en la genitalidad. Definen a la misma como “el sexo entre un hombre y una mujer” o “la relación y expresión de los sentimientos entre la pareja: el varón y la mujer”.
De esta manera, la homosexualidad no se ajusta al cuerpo de sentidos y significados que ellos/as construyeron en torno de lo sexual. De ahí que muchas de sus expresiones en relación a sujetos y prácticas no-heterosexuales sean motivo de críticas, injurias y rechazo.
- “Yo tenía una compañera hace dos años y era re rayada, era re loquita y en un cumpleaños, no se cómo hizo pero, fuera de joda, se apretó a dos minas…Y a nosotras nos daba asco, porque te da asco verlo” (Malena, entrevista, abril 2009).
- “Yo una vez salí al boliche y vi a una chica con otra chica. Y la mirábamos y decíamos qué atrevida, mira que va a hacer eso, habiendo tantos chicos. Habiendo tantos chicos, tantas mujeres, ¿se van hacer gays o lesbianas?” (Verónica, entrevista, abril 2009).
- “El hombre nació para estar con una mujer. La relación siempre es mujer-varón y no varón-varón o mujer-mujer” (Sebastian, entrevista, abril 2009).
- “A mi no me gusta, si vinieron a la vida así [se refiere a ser heterosexuales], tienen que seguir siendo así, no tienen que cambiar” (Matías, entrevista, abril 2009).
- “Está mal, dios lo crió hombre, tiene que ser hombre” (Juan, entrevista, abril 2009).
- “Yo tengo una amiga, es una amiga de mi hermana, pero también de toda la familia, que le gustan las mujeres. Y está re mal porque vos decís cómo van a hacer intercambio. Yo le pregunté así descaradamente si era para dar la nota y me dijo `no, no, nada que ver´ y entonces yo agarré y bueno nada. Es como un varón, tiene su novia, todo, su casa, su trabajo” (Guadalupe, entrevista, abril 2009).
- “A mí me daría cosa acercarme” (Noelia, entrevista, abril 2009).
No obstante, otras y otros jóvenes refieren a la homosexualidad como una elección sexual posible y reconocen el derecho de quienes tienen otras preferencias sexuales.
- “Los homosexuales son iguales a nosotros pero tienen diferentes gustos. No por eso tienen que ser discriminados. Lo que tienen de diferente es la elección sexual” (Flavia, entrevista, abril 2009).
- “Si al hombre le gustan otros hombres o a la mujer le gustan otras mujeres tiene derecho a elegir. Cada uno tiene sus gustos” (Luciana, entrevista, abril 2009).
- “Las personas tienen derecho a elegir lo que les gusta, tienen derecho a elegir su sexualidad” (Marcos, entrevista, abril 2009).
- “…Está bien, es la vida de ella. Es lo mismo que no sé… qué sé yo, es como que te digan `Ay que feo ese chico´, `es horrible´, si a vos te gusta, tampoco la podemos criticar si le gusta. Te va a dar asco, te va a dar impresión, le vas a decir de todo, pero problema de ella” (Juliana, entrevista, abril 2009).
- “Yo lo veo común, sería como si fuese un hombre y una mujer, solamente que dos hombres o dos mujeres. Si a ellos les gusta así no les podes decir nada” (Luis, entrevista, abril 2009).
- “…Tiene derecho a elegir su propio camino. Algunos le gustan los hombres…está bien” (Franco, entrevista, abril 2009).
Es posible que la mayor visibilidad de gays y lesbianas, como de otras identidades sexuales y de género (bisexuales, transexuales, travestis) haya resquebrajado parcialmente los modelos opresivos y absolutizadores de la heteronormatividad y que algunos de los/as jóvenes formen parte de esta transformación cultural y discursiva.
SOBRE LA EDUCACIÓN SEXUAL: LOS/AS DOCENTES TOMAN LA PALABRA
La Ley Nacional de Educación Sexual Integral (26.150), que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y fue aprobada por el Congreso de la Nación en octubre de 2006, estableció que todos/as los/as alumnos/as tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones Nacional, Provincial, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y Municipal[2]. En este sentido, como sostiene Eleonor Faur (2007), la escuela se convierte en una institución insoslayable tanto en lo que debe realizar en términos de formación y garantía de acceso a la información y educación en sexualidad como en la construcción de ciudadanía plena, aspectos altamente relacionados entre sí.
Ahora bien, la importancia de esta legislación reside principalmente en exigir que la sexualidad comience a ser abordar de una manera integral, esto es, atendiendo a sus dimensiones biológica, psicológica, social, afectiva y ética; que articuladas otorgan una mirada más amplia sobre el campo. Además reconoce a la educación sexual atravesada por un contexto social y cultural que influye en los significados y representaciones que los sujetos atribuyen a sus prácticas e incorpora la perspectiva de género como un aspecto clave para el análisis y la reflexión crítica.
No obstante, en el establecimiento educativo seleccionado para este trabajo, la educación sexual, según los discursos y relatos de los/as docentes entrevistados/as, aparece reiteradamente reducida a una dimensión biológica de la sexualidad, que se basa en el estudio de la anatomía de la reproducción y, eventualmente, la fisiología, aunque por lo general desgajada de las emociones o de las relaciones humanas que le dan sentido al uso del cuerpo biológico. En algunos diálogos queda de manifiesto que hablar de sexualidad en la escuela es tratar el tema de la reproducción y, por lo tanto, de la genitalidad. De ahí que, también, haya quienes se refieran a la importancia de que se brinden contenidos sobre los métodos de anticoncepción. En este sentido, podemos afirmar que la corriente biologista es la que mayor presencia tiene en la educación sexual escolar.
En otros discursos la sexualidad aparece directamente relacionada con el “riesgo” o “peligro”, poniendo el eje en la amenaza de las enfermedades o “los efectos” no deseados de la sexualidad. De esta manera, la corriente patologista, que reduce la educación sexual a los aspectos problemáticos de la sexualidad (aludiendo a las enfermedades de transmisión sexual, principalmente la pandemia del VIH/SIDA o a los embarazos adolescentes), también se hace presente al interior de la institución escolar estudiada.
Siguiendo este enfoque, que reduce la sexualidad a un problema bio-médico, para algunos/as docentes resulta pertinente la presencia de especialistas del campo de la medicina que, por medio de charlas en la escuela, traten los problemas de forma “técnica”. De esta manera, reconocen como válido y legítimo el saber médico-biológico, reafirmándose así las concepciones biologicistas sobre la sexualidad.
Otro aspecto a destacar es el temor de los/as profesores/as de no poder dar respuesta a los interrogantes, las inquietudes y cuestionamientos de los/as jóvenes. Este asunto, junto con las quejas o respuestas negativas por parte de los padres a que se den contenidos de educación sexual en la escuela, pareciera ser uno de los principales impedimentos para desarrollar con libertad y sin miedo el tema en las aulas.
Interesa también resaltar la dificultad que, muchas veces, se presenta en torno a definir los límites entre la escuela y la familia respecto a los saberes que les corresponde transmitir a cada uno de estos espacios. En algunos testimonios se pone en evidencia la compleja y ambivalente relación entre ambos y la necesidad de acordar y trabajar con los padres respecto de cuáles deberían ser las prácticas educativas ligadas a la sexualidad.
Por otra parte, algunos/as docentes sostienen que la educación sexual debería ser abordada desde el Nivel Inicial o la Escuela Primaria (EPB), para que desde temprana edad chicos y chicas se familiaricen con estos temas e incorporen tales aprendizajes.
En contraste con las perspectivas de educación sexual a la que hicieron alusión la mayoría de los/as entrevistados/as (la biologista y la patologista), la corriente integral, que considera a la sexualidad en sus múltiples dimensiones, fue también invocada, aunque en menor medida en los discursos.
Finalmente, y en relación a los sentidos y significados mencionados por los/as docentes, surgidos a partir de las entrevistas realizadas, se puede afirmar que todas y todos coinciden en que es necesario, en las instituciones educativas, ofrecer a los/as jóvenes información y contenidos sobre la sexualidad. En todo caso, lo que más se cuestiona o pone en duda parece residir respecto a cuáles son los saberes que tendría que promover la escuela, cómo trabajar “adecuadamente” la cuestión de la sexualidad y quiénes estarían legitimados para ocuparse de este campo.
Las incertidumbres, las preocupaciones, los interrogantes, la multiplicidad de ideas y valoraciones, conocimientos y opiniones, las creencias, las convicciones personales y profesionales que envuelven estos discursos nos advierten sobre las dificultades y las problemáticas que, a diario, coexisten en la compleja trama escolar.
Recuperar aquí las propias apreciaciones y palabras de los/as docentes tuvo como propósito principal vislumbrar los contenidos y valores que impregnan el espacio escolar y que, aunque no necesariamente de manera explícita, van dejando “marcas” en los chicos y chicas que allí asisten e incidiendo en la asunción y expresiones de la sexualidad.
DISCUSION FINAL
A modo de conclusión, se detallan los objetivos que sirvieron de guía para el desarrollo de este trabajo, a la vez que se exponen algunas de las reflexiones surgidas a lo largo del proceso de investigación.
El propósito inicial fue relevar y analizar los discursos, sentidos y expresiones cotidianas construidas por jóvenes escolarizados/as en torno de la sexualidad e identificar las diferencias de género entre los varones y las mujeres del estudio. En este punto, los modos de comunicación de los/as chicos/as al momento de abordar la sexualidad, a saber, las inhibiciones, inseguridades, temores y silencios observados, posibilitó comprender que aún persisten tabúes, pudores y cierta incomodidad y dificultad para expresarse en relación con este tema, actualizando parte del legado transmitido por la generación de sus padres, docentes u otros adultos. Por otro lado, las notorias diferencias entre chicos y chicas manifestadas en sus testimonios escritos en relación con la preocupación por los “riesgos” de una sexualidad no responsable, y la mención al amor y al romanticismo, por parte de ellas; y la alusión al placer físico, el erotismo y la propia experiencia sexual, por parte de ellos, permitieron advertir la posible coexistencia, en estos discursos, de creencias propias de los/as chicos/as y de mandatos sociales y de género socialmente más extendidos que, muchas veces, operan habilitando e in-habilitando para unos y otras ciertas prácticas, comportamientos y formas de expresión de género y sexualidad.
Por otra parte, este trabajo tuvo como objetivo, a su vez, analizar el papel desempeñado por la escuela (contexto institucional elegido para nuestra exploración) en la formación de modos de pensar, significar y nombrar la sexualidad por parte de estos/as chicos y chicas en ese espacio. Al respecto, se evidenciaron las formas en que los/as docentes perciben y transmiten en sus prácticas y discursos cotidianos, y en tanto voces legítimas y con autoridad, nociones referidas a la sexualidad en general y a la educación sexual juvenil en particular, la cual entienden y reducen principalmente a una dimensión biológica, lo que impacta y por momentos también se retoma en los propios testimonios y relatos de los/as jóvenes, ya sea cuando definen a la sexualidad como una relación coital y genital o cuando la asocian con los “peligros” o “riesgos” que ésta puede implicar en su aspecto patologizante.
En el recorrido de la investigación también se intentó comprender y/o reflexionar acerca del por qué de lo que “se dice” o “no se dice” sobre temas de sexualidad dentro de la escuela, entendida como espacio clave en la socialización de los/as jóvenes. Durante el trabajo realizado se observó la diyuntiva entre la obligación de impartir una educación sexual integral (cumpliendo de esa manera con la reciente ley) y la dificultad para implementarla en la práctica pedagógica concreta. Además se observó en ellos/as una disparidad de criterios, creencias, y valoraciones en torno a la sexualidad y a la posible educación a los/as jóvenes en estos temas, junto a un conjunto de temores e inseguridades para abordar “con autoridad” esta temática en el aula. No obstante, el espacio que esta investigación habilitó (un taller sobre sexualidad), generó numerosos interrogantes que, quizás, vayan abriendo nuevas puertas para comenzar a tratar institucionalmente este tema en su complejidad. En eso creemos que residió la riqueza de este trabajo en tanto intervención política y de análisis: habilitar la posibilidad de que la escuela se sirva de esta experiencia para ir marcando un camino en este proceso de transformación y cambio.
Por último y como cierre de esta reflexión final, cabe destacar la importancia y el valor fundamental que cobró aquí la comunicación, puesto que su condición transversal e inherente a la totalidad de las prácticas humanas hizo posible adentrarse en el complejo y multidimensional terreno de la sexualidad juvenil.
AGRADECIMIENTOS
Este artículo recupera resultados parciales de la investigación realizada para la tesina de grado titulada “Juventud y Comunicación. Discursos inter e intrageneracionales sobre sexualidad en la ciudad de Olavarría. Un análisis situado en la ESB Nº 8”, presentado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA).
BIBLIOGRAFÍA
Alonso, G. y G. Morgade
2008. Educación, sexualidades, géneros. Tradiciones teóricas y experiencias disponibles en un campo en construcción. En Cuerpos y sexualidades en la escuela. De la “normalidad” a la disidencia. G. Morgade y G. Alonso (comp.), pp. 19-39. Paidós, Buenos Aires.
Checa, S.
2003. Género, sexualidad y derechos reproductivos en la adolescencia. Paidós, Buenos Aires.
2006. Realidades y coyunturas del aborto: entre el derecho y la necesidad. Paidós, Buenos Aires.
Faur, E.
2007. Fundamentos de derechos humanos para la educación integral de la sexualidad. En Educación Sexual: perspectivas y reflexiones, pp. 23-37. Ministerio de Educación GCBA, Dirección General de Planeamiento, Buenos Aires.
Geertz, C.
1997. La interpretación de las culturas. Gedisa editorial, Barcelona.
Geldstein, R y G. Infesta Domínguez
1997. Las dos caras de la moneda: la salud reproductiva de las adolescentes en las miradas de las madres y las hijas. Ponencia presentada en Jornadas Argentinas de Estudios de la Población 4: 17-19, Chaco.
Geldstein, R. y N, Delpino
1998. De madres a hijas. La transmisión de pautas de cuidado de la salud reproductiva. Conferencia presentada en Jornadas Argentinas de Estudios de Población 3:21. AEPA- Asociación de Estudios de Población de la Argentina, Buenos Aires.
Geldstein, R Y E. Pantelides
2001. Riesgo reproductivo en la adolescencia: desigualdad social y asimetría de género. Unicef Argentina, Buenos Aires.
Greco, B.
2007. Sexualidad, adolescencias y escuelas. Una perspectiva institucional. En Educación Sexual en la escuela: perspectivas y reflexiones, pp. 69-81. Ministerio de Educación GCBA, Dirección General de Planeamiento, Buenos Aires.
Gutiérrez, M.
2005. Prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva con adolescentes en un barrio de bajos recursos. Ponencia presentada en Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población, Buenos Aires.
Lamas, M.
1997. El género: La construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG, México.
Lopes Louro, G.
1999. Pedagogías de la sexualidad. En AA.VV. O Corpo educado. Pedagogía de la sexualidade. Traducido por M. Genna con la supervisión de G. Morgade. Auténtica, Belo Horizonte.
Manzelli, H.
2005. Coerción sexual, roles de género y derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de varones adolescentes. Tesis de maestría inédita, FLACSO, Buenos Aires.
Palma, Z.
1997. Distintas corrientes y algunas propuestas en educación sexual. Conferencia inédita. Quito. Ms.
Pantelides, E. y M. Cerutti
1992. Conducta reproductiva y embarazo en la adolescencia. CENEP- Centro de Estudios de Población, Buenos Aires.
Pantelides, E.
1995. La maternidad precoz: la fecundidad adolescente en la argentina. Unicef Argentina, Buenos Aires.
Pombo, G., P. Bilder y Z. Palma
2008. De eso SÍ se habla: Construyendo herramientas para el diálogo sobre sexualidad entre madres/padres/adultos/as significativos/as y adolescentes. Asociación Civil Mujeres al Oeste con el apoyo del Programa Calidad de Vida. Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, Buenos Aires.
Weller, S.
2000. Salud reproductiva de los/las adolescentes. Argentina 1990-1998. CEDES- Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires.
2006. La capacidad de los jóvenes de implementar cuidados en el ejercicio de su sexualidad: encrucijada de diferentes lógicas. En Educación Sexual en la escuela: perspectivas y reflexiones, pp. 47-68. Ministerio de Educación GCBA, Dirección General de Planeamiento, Buenos Aires.
NOTAS
*Giacomasso María Vanesa: INCUAPA, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Avda. Del Valle 5737, Olavarría, Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[1] La Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (26.673) fue sancionada por el Senado de la Nación en octubre de 2002. Dicha ley crea en marzo del 2003 el Programa Nacional de Salud Sexual y procreación Responsable, el cual tiene como objetivos principales: Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia. Disminuir la morbimortalidad materno-infantil. Prevenir embarazos no deseados. Promover la salud sexual de los adolescentes. Contribuir a la prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/SIDA y patologías genital y mamaria.
[2]En el Art. 3 de la ley se señalan los siguientes objetivos del Programa: Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral; Promover actitudes responsables ante la sexualidad; Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y para mujeres.
3) Dicha investigación no podría haber sido posible sin el apoyo y la colaboración de mi directora Dra. Silvia Elizalde, mi familia, mis amigos/as y los/as jóvenes estudiantes y los/as docentes de la comunidad educativa E.S.B Nº 8 seleccionada para este estudio. Un especial agradecimiento entonces a todos/as ellos/as por haber formado parte de este proyecto.
© 2011 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina
artículo Costa
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.5 Olavarría ene./dic. 2011
Para comprender el Dircom
Joan Costa
Joan Costa. © Doctor en Comunicación Social. Director Máster Internacional DirCom.
Recibido: 12/07/11
Aceptado: 29/08/11
RESUMEN
Comprender implica combinar dos actitudes: la primera librarse de prejuicios; la segunda, atender a los hechos, observar y experimentar con ellos. Un método sencillo para comprender el DirCom será comparándolo con otras disciplinas que en general son tomadas como referencia.
Palabras Clave: Dirección de Comunicación – Integración – Estrategia - Planificación y Gestión.
1. DERRIBAR LOS PREJUICIOS
Los prejuicios más corrientes que la idea del Director de Comunicación (DirCom) despierta a quienes lo desconocen son los de un posible conflicto o un choque de intereses entre él -como recién llegado a la organización- y los especialistas ya asentados en sus puestos: básicamente se piensa en el responsable de Publicidad, el de Marketing y el de Recursos Humanos. La simple manifestación de quien siente estos prejuicios ya revela una posición mental anclada en los modelos del pasado; una actitud defensiva de lo ya conocido frente a una nueva idea de cambio, que implica algo todavía desconocido o mal conocido: el DirCom.
Ciertamente, hay otras Direcciones en las empresas, como Producción, Comercial, Financiera, Administrativa, Legal, etc. Pero estas no suscitan reticencias en cuanto se refiere a compatibilidad o incompatibilidad con el DirCom. La lógica de estas apreciaciones parece evidente: esas otras Direcciones, aparentemente, no son sujetos de comunicación ya que no resultan ser emisores relevantes. La influencia del sistema massmediático hace pensar que sólo la difusión es comunicación; y las relaciones interpersonales, interdepartamentales y con determinados públicos externos no se considera “comunicación” por lo visto, puesto que no despierta temor a la competencia del DirCom. He aquí en suma otro de los reduccionismos por parte de quienes desconocen al DirCom y sus responsabilidades.
Mientras las Direcciones clásicas citadas al principio tienen larga historia porque corresponden al modelo productivo de la era industrial, la Dirección de Comunicación encarna el management contemporáneo, el de la economía de la información y de la civilización tecnocientífica que caracterizan a nuestra era de la complejidad.
Hay que empezar, pues, por comprender la filiación del DirCom. Su origen, como punto de partida para poder comprender todo lo que ello conlleva. La filiación del DirCom contrasta con la de la Publicidad, del Marketing y de los Recursos Humanos, con las cuales algunos contraponen la del DirCom. Pero aquellas son prácticas de la era de la industrialización ya periclitada. Es decir, herramientas precibernéticas y preinformacionales. Lo contrario del DirCom, que es hijo de nuestro tiempo.
Así que para argumentar la compatibilidad del DirCom y los puestos directivos clásicos en las empresas, sólo hay que comparar el origen de cada una de las disciplinas comentadas. Y aunque esta referencia de su origen ya señala las diferencias de principio entre ellas, será preciso después ir un poco más lejos. Empecemos, pues, por examinar las confusiones más corrientes, punto por punto.
LA PUBLICIDAD SE ORIGINA EN LA PRODUCCIÓN
No hay incompatibilidad entre el DirCom y el responsable de la Publicidad.
La Publicidad proviene de la Producción. Existe por ella. Está ligada a la productividad y al producto, es decir a la ideología productivista-capitalista en cuyo seno ella nació. El industrial es infinitamente más capaz de producir que de vender, porque la mentalidad industrial es una mentalidad fabricante. Para poder vaciar los stocks en almacén de una producción industrial masiva cuando el “mercado” todavía no existía, los vendedores se desplazaban de un pueblo a otro en diligencia, y la irrupción del automóvil a principios del siglo XX multiplicó la capacidad de llevar los productos a otros territorios más lejanos del lugar donde eran fabricados. Pero no bastaba con llevar los productos a los comercios y dejarlos allí. Había que moverlos: estimular las ventas.
La Publicidad fue la solución a este problema. En el siglo XIX, a través del Cartel y del Anuncio se hacía saber la existencia de los productos desde los muros de las ciudades y las páginas de los periódicos. Y no sólo eso, sino que, además, la Publicidad ensalzaba las virtudes de esos productos haciéndolos deseables y necesarios a una población a la cual la propia industrialización dotaba de salarios estables a cambio de trabajo, o sea que le proporcionaba una cierta capacidad adquisitiva. La Publicidad contribuyó así al paso de la sociedad de producción a la sociedad de consumo.
Tal como es bien evidente, hoy, el rol de la Publicidad ya está cubierto por ella misma, bien o mal. Y el DirCom no tiene responsabilidad directa en este problema.
EL MARKETING VIENE DE LA COMERCIALIZACIÓN
Si la Publicidad tiene que ver con la Producción, con su difusión y con su promoción, el Marketing tiene que ver con la Comercialización, es decir, con las relaciones entre los productos y el mercado. Allí donde una técnica o una especialización, como la Publicidad, agota sus competencias y habilidades, llega otra que toma el relevo y la refuerza o la amplía: eso hizo el Marketing.
Ya hemos dicho que la mentalidad del fabricante de la época no es la del vendedor, pero tampoco es la del comerciante. Y si la Publicidad se ocupa de la difusión y la promoción de los productos (publicitar significa “hacer público”), el Marketing se ocupa del mercado, de la operativa, de todo aquello que concierne a la gestión comercial del producto, la distribución, los precios, la competencia y las relaciones del producto con los consumidores. Por eso, pronto la Publicidad acabó sometida al Marketing, y no al revés. La Publicidad es una herramienta más del Marketing.
Siendo pues las funciones de estas técnicas de mercadeo responsabilidad de la Dirección de Marketing, quedará claro que no hay incompatibilidad con las funciones de la Dirección de Comunicación.
LAS RELACIONES PÚBLICAS SURGEN DE LA ORGANIZACIÓN
Si la Publicidad y el Marketing se centran en el producto y en su promoción, en el mercado y en el consumo, existe un territorio en el interior de la propia empresa que requiere ayuda y en el que ambas disciplinas son incompetentes. Es la problemática inherente a la Organización, a la gestión de las relaciones interpersonales entre el colectivo interno: la Dirección de los Recursos Humanos.
Ni la formación ni los objetivos, ni las herramientas de la Publicidad ni las del Marketing, tienen como fin la gestión de las relaciones humanas en el ámbito del trabajo, es decir, en el interior de la Organización. El sistema productivista-capitalista, que marcó el rumbo de la industrialización, provocó una serie de conflictos entre la jerarquía y la masa obrera, que estaba sometida a una explotación brutal y exenta de derechos. Las consecuencias de ese estado de cosas exacerbaron a la clase obrera y la llevaron a la revolución proletaria y al comunismo. La emergencia, en respuesta, de la Dirección de Personal y de las Relaciones Públicas como intento de armonizar las relaciones laborales y humanas en la empresa y suprimir los conflictos, acabó fracasando porque los mediadores relacionistas no tuvieron credibilidad por ser parte de quien les paga y no de los explotados. Las evoluciones en los métodos productivos puso a los trabajadores en el centro del sistema, sobre todo gracias al auge de los planes de calidad. Del reconocimiento del trabajador surgió el concepto de Recursos Humanos, nacido del nuevo modelo productivo.
El DirCom no es responsable de Recursos Humanos. No hay conflicto de intereses ni duplicación de tareas. La selección de personal, la contratación, las relaciones laborales, la gestión de control o de carreras y el clima positivo entre los trabajadores y la Dirección no es competencia del DirCom. Por tanto, tampoco aquí hay incompatibilidades.
¿Dónde están, pues, los riesgos de enfrentamiento o de duplicación de funciones entre las clásicas Direcciones mencionadas y el DirCom?
EL DIRCOM VIENE DEL MANAGEMENT
A diferencia de la Publicidad, que viene de la Producción; del Marketing que viene de la Comercialización, y de los Recursos Humanos que vienen de la Organización, el DirCom viene del Management, es decir, de la cúpula directiva. El DirCom aporta una nueva visión al management tradicional, que es originario del productivismo capitalista y es propio de las escuelas de administración de negocios. El DirCom recubre una nueva dimensión estratégica global e integradora y sus responsabilidades son perfectamente compatibles con el modelo tradicional de especialistas, porque él lo potencia, lo integra y lo actualiza.
A partir, pues, de la filiación del DirCom al nuevo management estratégico compararemos sus semejanzas y diferencias con las demás Direcciones de la organización.
Las semejanzas. El DirCom tiene rango de Director. Él lidera la Dirección de Comunicación. Este punto de encuentro en el rango es común a la línea de directivos de la organización.
Las diferencias. Los demás Directores son especialistas en sus tareas, poseen unos conocimientos polarizados y una formación técnica. No así el DirCom. Su formación y responsabilidades difieren radicalmente de las de los demás directivos.
Otra diferencia: El DirCom depende directamente del máximo ejecutivo, y él mismo define la estrategia de las comunicaciones y de las informaciones. Además, es consultor estratégico del máximo ejecutivo y de los demás directivos. Y es el guardián de la imagen/reputación de la empresa.
Más diferencias. El DirCom no es un técnico ni un especialista. Aquí radica su especificidad en la estructura organizacional. Por herencia del pasado, la empresa es un mosaico de hiperespecialistas diversos que se ignoran recíprocamente, encerrados en sus responsabilidades, sus objetivos, sus compromisos y su misma especialización. En la era industrial se decía que la fragmentación de las tareas, la de la organización y de la especialización, era “un mal necesario”. El DirCom viene a corregir ese fatalismo. La presencia de los especialistas sigue siendo necesaria, pero ya no es un “mal”... en la misma medida que el DirCom viene a contrabalancear los problemas de la fragmentación y la especialización oponiendo su visión global, la estrategia general, la integración, el trabajo en equipo, la cooperación, la formación, la motivación y la cultura compartidas... Pero no sólo eso, como veremos.
2. LA ESPECIFICIDAD DEL DIRCOM
El DirCom es un estratega, generalista y multivalente. Él encarna la nueva dimensión del management desde una visión, como hemos dicho, holística e integradora de la organización, y también de la acción y de la comunicación, entendida ésta como herramienta estratégica y de gestión de los valores intangibles de la empresa.
¿Por qué el DirCom es un generalista? Puede decirse que en un mundo de especialistas e hiperespecialistas como la empresa, el DirCom es lo contrario. Su visión estratégica y generalista u holística implica una comprensión sistémica de la organización como un todo. Esta visión sistémica (Von Bertalanffy), que proviene de la cibernética (Norbert Wiener), entiende la comunicación como el sistema nervioso central que irriga y controla toda la organización, la alimenta y se retroalimenta de ella. Pero el pensamiento sistémico del DirCom no se encierra en los límites físicos de la organización, sino que, como buen gestor global, extiende ese pensamiento fuera de ella, y ese es el nexo que vincula la empresa, los individuos, el entorno y la sociedad. Pensamiento en red.
¿Por qué decimos también que el DirCom es multivalente? Pues porque no se puede comprender el todo sin comprender las partes que lo componen. Ni se pueden gestionar las partes sin gestionar el todo, e inversamente. El DirCom es generalista porque gestiona la unidad, el todo. Y al mismo tiempo es multivalente porque gestiona la diversidad de las partes de ese todo (departamentos, grupos, personas, públicos internos y externos, activos intangibles y valores) por medio de la acción comunicativa.
El DirCom define la política y las estrategias de comunicación de acuerdo con la estrategia general del negocio. Integra las decisiones, las acciones y las comunicaciones, de modo que se obtiene una acción común y coherente. Que es realizada y comunicada. La comunicación es acción y la acción es comunicación.
Una característica del DirCom, que lo diferencia formalmente de los demás directivos, es su posición en el organigrama. Está situado entre la esfera institucional del Presidente (CIO, Consejero delegado o Director General) y la línea de Directores. Esta posición entre la cumbre y la línea de directivos señala la dependencia directa del DirCom del máximo nivel ejecutivo. Y a la vez lo sitúa como consultor interno en comunicación de las diferentes Direcciones de la línea.
Así se explica por qué el DirCom es un estratega generalista y multivalente. Estas tres características reunidas en un manager lo definen como una figura singular en la organización. Su mentalidad y su formación corresponden a una concepción contemporánea de la gestión empresarial.
El DirCom aporta al management una dimensión nueva y global que emana de la nueva economía de la información en nuestra civilización tecnológica, y que recupera los valores humanos a través de la comunicación relacional y de la responsabilidad social que la empresa asume.
De hecho, lo que se redescubre en la figura del DirCom es la idea fundadora del emprendedor y del proyecto que él lidera: la Empresa, entendida como un grupo humano que emprende acciones sobre su entorno físico y social, liderado con espíritu valeroso y sentido de misión que favorece la creación de riqueza y de calidad de vida de las personas. En suma, así es el emprendedor y su capacidad de liderazgo, que Schumpeter definió como “este caballero de la industria movido por el espíritu creativo y arriesgado”. Todo lo cual no es en absoluto incompatible con el justo beneficio que se espera del emprendimiento. El DirCom es un ejecutivo.
El DirCom es una figura nueva de la organización, con formación superior específica. Los programas formativos, que se imparten en el sistema universitario, son diseñados a partir de las necesidades de management de las empresas e instituciones en las situaciones actuales. La filosofía de la Dirección de Comunicación es la estrategia global, la planificación y la gestión coordinadas con la estrategia general del negocio y las comunicaciones integradas. Con una mirada holística que abarca la gestión estratégica del todo y las partes, en el horizonte del corto, medio y largo plazo y con énfasis en la imagen pública y la reputación institucional.
LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRCOM
Si el objeto de comprender el DirCom pasa por definir su perfil, es preciso completar su semblanza explicando cuáles son en concreto sus responsabilidades y sus funciones. Así se puede comparar este apartado con los de las responsabilidades y funciones del Director de Marketing, de Publicidad o de Relaciones Públicas.
Veamos resumidas en dos capítulos las responsabilidades estratégicas institucionales y las funciones ejecutivas del DirCom.
RESPONSABILIDADES ESTRATÉGICA INSTITUCIONALES
· Asesora al Presidente, CEO, Consejero Delegado o Director General y vela por su liderazgo.
· Define, o redefine, la Identidad de la empresa a través de la Misión, Visión y Valores que caracterizan la filosofía, la cultura y la personalidad institucional.
· Diseña, o rediseña, el paso de la Identidad a la Imagen por medio del Modelo de la Imagen global o corporativa, implantada y controlada bajo su responsabilidad.
· Diseña la política y la estrategia general de comunicación de acuerdo con la estrategia general del negocio y con el Modelo de la Imagen.
· Forma parte de la mesa de Gobernanza Corporativa, de Reputación Institucional, del Comité de Ética y del Gabinete de Crisis.
· Define políticas de Responsabilidad Social Empresarial y de Patrocinios.
FUNCIONES EJECUTIVAS
· Asume las relaciones con los stakeholders externos o públicos de interés recíproco: medios de comunicación, líderes de opinión, prescriptores, etc.
· Es consultor interno en estrategias de comunicación al servicio de las diferentes Direcciones, en especial la de Finanzas (relaciones con los accionistas), la de Recursos Humanos (cultura organizacional, comunicación interna), y las de Marketing, Branding y Publicidad.
· Diseña periódicamente los Planes Estratégicos Globales de Comunicación, que abarcan al conjunto de las Direcciones.
· Gestiona los intangibles: Identidad, Cultura, Imagen, Reputación, a través de la integración de las comunicaciones y de los medios, incluidos los digitales y portales corporativos y redes sociales.
· Es el abogado de los públicos ante la empresa y valedor de ésta ante los públicos.
· Encarga planes específicos de DirCom Research y tiene acceso a las investigaciones que realizan las demás Direcciones de la firma.
· Lidera la Dirección de Comunicación y su equipo de colaboradores.
LA FORMACIÓN DEL DIRCOM
Para cerrar el círculo, sólo nos queda por conocer los contenidos del Máster que se imparte en diferentes universidades para la formación del DirCom, y compararlos con los planes de formación de Marketing, de Publicidad y de Relaciones Públicas.
Completamos el perfil del DirCom, es decir, lo que hace su especificidad o su ADN, acudiendo finalmente a ese indicador fundamental que es el Plan de Estudios del Máster Internacional DirCom.
1. El DirCom en la economía de la información y la sociedad del conocimiento. Un estratega y gestor de las comunicaciones en el nuevo escenario global. Principios, metodología, funciones y responsabilidades. Posición del DirCom en el organigrama. Liderazgo institucional. Comunicaciones integradas en una acción estratégica común. El Departamento o Dirección de Comunicación. El Modelo de la Imagen. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
2. Management y habilidades directivas. Socioeconomía de la organización. Cultura de comunicación, Dirección por objetivos y Comunicación por objetivos. La economía basada en el conocimiento determina la organización de las actividades en torno a la información. Gestión y control de la calidad de la comunicación y de las relaciones. De la información a la responsabilidad. Negociación y resolución de problemas. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
3. Estrategia, táctica y acción. La estrategia de comunicación y acción integradas, vinculadas a la estrategia general del negocio, como aporte competitivo. Factores determinantes del contexto socioeconómico y tecnológico. Respuestas a los retos actuales y construcción de una propuesta corporativa con valor. Definir posiciones estratégicas en un marco de condicionantes cambiantes. Gestión de vínculos sectoriales y diversidad de públicos. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
4. Comunicación Institucional y Liderazgo. El DirCom en la promoción del liderazgo del presidente y en las relaciones institucionales de la empresa. Importancia del periodismo institucional en las relaciones internas y externas. Pensamiento proactivo e innovador. Toma de decisiones y liderazgo de proyectos. Liderar la gestión empresarial de acuerdo con las más recientes aportaciones científicas en el campo de la alta dirección. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
5. Reputación Corporativa. La reputación en la generación de valor. Por qué la comunicación no comercial es política. Los activos intangibles en la valorización de las organizaciones. La gestión de la reputación en el marco de la gestión de riesgos. Utilización de la web2.0 y las redes sociales, factor de amenaza y oportunidad. Las crisis graves, causantes de pérdida de reputación, y su difícil pero no imposible reconstrucción. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
6. Ética, gobierno corporativo y compromiso social. Competitividad responsable y ética empresarial. Códigos deontológicos. La Revolución de la Transparencia y la recompensa de un buen Gobierno Corporativo. Gestión de la sostenibilidad empresarial y prácticas corporativas. Incidencia de la conducta ética en el aumento de la consideración corporativa y de su valor bursátil. Responsabilidad social e interés público. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
7. Identidad, Marca e Imagen corporativa. Metaproyecto a partir del Modelo que define la imagen identitaria de la empresa o institución. Los antecedentes necesarios y los conocimientos actuales para transmitir los atributos y valores corporativos. El sistema más eficaz de la comunicación de cuarta generación. Construcción y gestión de una óptima imagen institucional global e integración de los seis vectores identitarios fundamentales. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
8. Cultura organizacional y comunicación interna. La práctica actual de la comunicación interna en el organigrama en red mallada. Cultura Organizacional. El rol del DirCom y de RR. HH. en el proyecto de Cambio Cultural y en el Sistema de comunicación interno. Cooperación, trabajo en equipo y motivación. Formas, procesos y herramientas de la comunicación interna y resistencia al cambio. Tendencias en comunicación interna. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
9. Relaciones con los medios y líderes de opinión. La Dirección de Comunicación ante la tendencia ascendente del relacionamiento con los medios de comunicación, los líderes de opinión y stakeholders. La oportunidad de informar y las relaciones estratégicas. Elección de soportes y eventos. Los medios de comunicación y sus formas de relación con ellos. Importancia del jefe de prensa y sus cometidos. El fichero de prensa. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
10. Comunicación Financiera. Nuevos paradigmas de la comunicación financiera y su aportación a la Reputación y al desarrollo sostenible. Estudio del ámbito y objetivos de la comunicación específica de mercados, información y productos financieros. Análisis y gestión estratégica en la construcción y mantenimiento de una relación de confianza con los grupos de interés recíproco y con los que la empresa interactúa. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
11. DirCom Research: investigación de públicos e inteligencia estratégica. El papel de los públicos internos y externos en las estrategias de comunicación. Efectos e implicaciones de escuchar a los públicos desde una nueva visión holística para la gestión eficaz de la Imagen y la Reputación Corporativa. Conjunto de nuevos modelos y métodos específicos de investigación para las necesidades de la Dirección de Comunicación. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
12. La comunicación de marketing de producto/servicio e Internet. Comunicación efectiva. Marketing, Branding, Publicidad, Promoción, Marketing directo. Comunicación masiva y con audiencias específicas. Comunicación de marketing de intangibles: los Servicios. La marca en Internet y en las nuevas tecnologías interactivas. La comunicación integrada de marketing, portadora y beneficiaria de la imagen global. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
13. La comunicación en la gestión de crisis. Prevenir las crisis. Distinguir entre problemas, conflictos, crisis y catástrofes. El análisis CIV. Proacción y reacción estratégicas. Fórmulas para la resolución de conflictos graves para la empresa, las personas y la sociedad. Crisis de honorabilidad, económico-financieras, internas. Estrategia de comunicación de crisis: el Plan de Comunicación de Crisis. La poscrisis y la oportunidad de cambios. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
14. Nuevas tecnologías de la información. Comprender el nuevo escenario tecnológico en el que se desarrolla la cultura organizacional y la comunicación corporativa. Conocimiento de todas las posibilidades de interacción comunicativa que ofrece la Red. Creatividad e innovación en los blogs o bitácoras. Principios teóricos, metodologías y prácticas para la gestión de los medios digitales, los portales corporativos y las redes sociales. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
15. El Plan Estratégico de Comunicación (PEC). Alineación de la identidad, la cultura, la comunicación y el ambiente externo. Posicionamiento y eje rector de comunicación basado en el Modelo de la imagen. Notoriedad y notabilidad. El negocio y la marca, unidades inseparables. Proceso de planificación incremental. Creación del PEC y generación de sinergia. La medición de los resultados en los Planes Estratégicos de Comunicación. Estudio de casos. Ejercicios prácticos.
16. Realización individual del trabajo final: el Plan Estratégico de Comunicación. Este trabajo final es la estrella del Máster y está dedicado íntegramente a la realización del PEC. A partir de un proyecto real donde se definen los objetivos, la información sobre el contexto, las premisas y la metodología correspondientes, el alumno debe realizar el trabajo de investigación y el Plan Estratégico de Comunicación correspondiente aplicando los conceptos adquiridos en el transcurso del Máster y los que se han desarrollado especialmente en el módulo anterior.
© Joan Costa
Doctor en Comunicación Social
Director Máster Internacional DirCom
Joan Costa es español, nacido en Badalona en 1926. De formación autodidacta, es comunicólogo, sociólogo, diseñador, investigador y metodólogo. Es uno de los fundadores europeos de la Ciencia de la Comunicación Visual. Consultor corporativo, asesor de empresas en diferentes países. Profesor universitario y autor de más de 30 libros.
Doctor honoris causa por la Universidad Jaume I, de la Comunidad Valenciana, España, y por la Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.
Joan Costa funda en 1975, y preside, la Consultoría en Imagen y Comunicación, CIAC International, con sedes en Madrid, Barcelona y Buenos Aires, dedicada al diseño e implementación de programas globales de Identidad e Imagen Corporativa.
Joan Costa ha dirigido más de 300 programas de Comunicación, Imagen e Identidad Corporativa para empresas e instituciones de diferentes países de Europa y América Latina, entre otras: Banamex, Banco Nacional de México; Nueva Terminal Internacional del Aeropuerto de Ciudad de México (México); Banco de Bogotá (Colombia); Banco Galicia (Argentina), Banco Comercial Portugués; Crédit Lyonnais, Banco Nacional Ultramarino, Nova Rede e Império (Portugal); Groupama Assurances y Pernod Ricard (Francia) Deutsche Bank (Alemania); International Group Insurances Zurich y Plethora Holding (Suiza); Selfsime Elettronica (Italia); Amaleen (Gran Bretaña); Comité Económico y Social de la Unión Europea (Bruselas); entre muchas otras organizaciones e instituciones. En España: Grupo Telefónica, MoviLine, MoviStar, Telefónica Móviles, Repsol-YPF, Caja de Madrid, IBM, Inespal, Iberia y Viva Air (líneas aéreas), BBVA, Cajas Rurales, Unicaja, BSCH, Uniseguros, Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), ServiRed, Lladró, Terra Networks, Grupo Agbar, Aigües de Barcelona, Caixa de Catalunya.
Actividades didácticas
Costa es Catedrático de Diseño y Comunicación Visual, Universidad Iberoamericana de Puebla, México. Director Internacional de Diseño, Universidad de Arte, Ciencia y Comunicación, UNIACC, de Chile.
Joan Costa, que comparte la consultoría de empresas con la didáctica y la investigación, ha sido profesor de comunicación visual en la Escuela Elisava y, profesor de Comunicación e Imagen en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente profesor invitado en el Máster de Dirección de Comunicación de Empresa en la misma Universidad, y profesor del Máster Psicocreatividad en el Instituto de Comunicación Integral (ICOMI), del que es cofundador. Asimismo, colabora regularmente con el Istituto Europeo di Design (Milán, Madrid). Este instituto ha creado la asignatura La esquemática en el curso de Diseño Digital, basada en su libro del mismo título.
Joan Costa ha impartido cursos en la Universidad Louis Pasteur (Estrasburgo), Université Technologique de Compiégne (París), Congreso Internacional de Fotografía (Venecia), Laboratorio de Fenomenología de la Fotografía (Milán), Universidad Anáhuac, Universidad Intercontinental, Universidad Nacional Metropolitana, Universidad de las Américas, (México), Oficina Nacional de Diseño Industrial ONDI (La Habana), Universidad de Santo Tomás, Universidad Austral, Instituto para el Estudio de la Comunicación Institucional, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y Universidad de Derecho (Buenos Aires), Universidad Siglo XXI (Córdoba, Argentina), Congreso Brasileño de Semiótica y Universidad de Sáo Paulo (Brasil), Reinisches Landesmuseum (Colonia, Alemania), entre otros.
De formación autodidacta, se ha situado en el mundo de la comunicación entre personalidades fundamentales del ámbito científico, como Gillo Dorfles, Angelo Schwartz, Vilém Flusser, Umberto Eco, Luc Janizevski, Elisabeth Rohmer, Victor Schwach y Abraham Moles, con quien ha escrito conjuntamente varias obras sobre diseño y comunicación en España, Argentina y Francia.
Costa es autor de más de dos docenas de libros (bibliografía adjunta) y de centenares de artículos sobre imagen, diseño y comunicación publicados en diferentes países de Europa y América Latina. Costa es el creador y director de la primera Enciclopedia del Diseño publicada en el mundo (Ediciones Ceac, Barcelona) y asesor de la Biblioteca Internacional de Comunicación (Editorial Trillas, México).
Costa es miembro fundador de la Association Internationale de Micropsychologie Sociale des Communications (Estrasburgo), de la Standing Conference on Organisational Symbolism and Corporate Communications, SCOS (Suecia) y de la Associación Brasileira de Semiótica (Sáo Paulo). Es miembro del Comité Científico de la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones, Fundesco, Madrid, y de la revista DX, Estudio y Experimentación del Diseño, México.
Costa ha sido galardonado por el Art Directors Club de New York, 1987; Premio de la revista Control y Premio Liderman de Relaciones Públicas (España 1988), Premio Liderman Internacional de la Comunicación y Premio de la Generalitat de Cataluña 1989. Finalista del Premio Fundesco de Ensayo 1993 y ganador del Premio Fundesco de Ensayo 1994.
Bibliografía de Joan Costa
La Imagen y el impacto psico-visual
La Identidad Visual
La imagen de empresa, métodos de comunicación integral
El lenguaje fotográfico
Imagen y Lenguajes (en colaboración con Cristian Metz, Jacques Bertin y Román Gubern)
Imagen Global Seleccionado por el Art Directors Club de New York
Señalética
Foto-Diseño (en colaboración con Joan Fontcuberta)
La Letra (en colaboración con Gerard Blanchard)
Expressivitat de la imatge fotográfica Premio a la Investigación sobre comunicación de masas, otorgado por el Centre d'Investigació de la Comunicació, de la Generalitat de Catalunya. Barcelona 1989.
La physique des sciences de l'homme (en colaboración con Edgar Morin, Yona Friedmann y otros)
Grafismo Funcional (en colaboración con Abraham Moles)
Imagen Didáctica (en colaboración con Abraham Moles)
Envases y Embalajes, factores de economía
La Fotografía, entre sumisión y subversión
Identidad Corporativa y Estrategia de Empresa. 25 casos prácticos
Imagen Pública, una ingeniería social
Reinventar la Publicidad Finalista del Premio de Ensayo Fundesco. Madrid 1993
Identidad Visual Corporativa
Diseño, Comunicación y Cultura Premio Fundesco de Ensayo. Madrid 1994
Comunicación Corporativa y Revolución de los Servicios
La Esquemática. Visualizar la información
Publicidad y diseño (en colaboración con Abraham Moles)
La Comunicación en Acción
Imagen Corporativa en el siglo XXI.
© 2011 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina