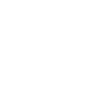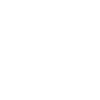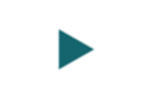Intersecciones en Comunicación
resumen Martín Porta
Martin Emilio Porta[1]“Perspectiva inconclusa” un acercamiento entre epistemología y comunicación desde Walter Benjamin. Intersecciones en Comunicación [online] 2012, n.6. pp. 11-25.
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.6 Olavarría ene./dic. 2012
[1]Porta Martín. Licenciado en Comunicación Social. Director de la carerra de Comunicación social FACSO-UNICEN. Grupo de investigación Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría ECCO. Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Avda. Del Valle 5737, Olavarría, Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido 09/04/2012.
Aceptado 01/06/2012.
RESUMEN
La irrupción en Occidente del paradigma de la modernidad y, en su seno, la definición de marcos epistémicos reguladores del saber científico, ha significado la distinción en áreas de conocimiento y, por ende, en recortes parciales de objetos de estudios. Estas distinciones han ido marcando unas trayectorias de “disciplinamiento” del saber y, al mismo tiempo, de distanciamiento entre el saber teórico y el saber práctico, la ciencia y la política, definiendo un tipo de ciencia, un tipo de sujeto de conocimientos y, también, un tipo de objeto de conocimiento. En este sentido, pensar una episteme comunicacional no es simplemente construir un nuevo objeto de estudio sino articular una perspectiva del conocimiento desde la construcción de relaciones (constelaciones) estableciendo nuevas posibilidades de conexión entre comunicación, cultura y política antes que reforzar la distinción entre ciencia e intervención social. Las producciones teórico/epistemológicas/metodológicas de Walter Benjamin nos invitan a pensar un conocimiento en términos de perspectivas inconclusas de una realidad por demás compleja.
Palabras clave: epistemología – comunicación – cultura – experiencia – imagen.
artículo Martín Porta
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.6 Olavarría ene./dic. 2012
“Perspectiva inconclusa” un acercamiento entre epistemología y comunicación desde Walter Benjamin
[1]Porta Martín. Licenciado en Comunicación Social. Director de la carerra de Comunicación social FACSO-UNICEN. Grupo de investigación Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría ECCO. Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Avda. Del Valle 5737, Olavarría, Argentina. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido 09 de abril de 2012.
Aceptado 01 de junio de 2012.
RESUMEN
La irrupción en Occidente del paradigma de la modernidad y, en su seno, la definición de marcos epistémicos reguladores del saber científico, ha significado la distinción en áreas de conocimiento y, por ende, en recortes parciales de objetos de estudios. Estas distinciones han ido marcando unas trayectorias de “disciplinamiento” del saber y, al mismo tiempo, de distanciamiento entre el saber teórico y el saber práctico, la ciencia y la política, definiendo un tipo de ciencia, un tipo de sujeto de conocimientos y, también, un tipo de objeto de conocimiento. En este sentido, pensar una episteme comunicacional no es simplemente construir un nuevo objeto de estudio sino articular una perspectiva del conocimiento desde la construcción de relaciones (constelaciones) estableciendo nuevas posibilidades de conexión entre comunicación, cultura y política antes que reforzar la distinción entre ciencia e intervención social. Las producciones teórico/epistemológicas/metodológicas de Walter Benjamin nos invitan a pensar un conocimiento en términos de perspectivas inconclusas de una realidad por demás compleja.
Palabras clave: epistemología – comunicación – cultura – experiencia – imagen.
ABSTRACT
"UNFINISHED PERSPECTIVE". APPROACH BETWEEN EPISTEMOLOGOY AND COMMUNICACTION FROM WALTER BENJAMIN. The emergence of the modernity paradigm in occident and his own definition of epistemological frames of scientific knowledge, has led to the distinction in areas of knowledge and thus, in partial cutting of the studies objects. These distinctions has been mark a path of "discipline" of knowledge and at the same time, the gap between theoretical knowledge and practical knowledge, science and politics, defining a kind of science, a type of subject knowledge and also, a type of knowledge object. In this way, think about an communication episteme is not simply create a new object of study but to articulate a perspective of knowledge from building relationships (constellations) setting up new possibilities of connection between communication, culture and politics rather than reinforce the distinction between science and social intervention. The Walter Benjamin's theoretical / epistemological / methodological / production, invites us to think knowledge in terms of unfinished prospects for other reality a lot more complex.
Keywords: epistemology – comunication – cultura – experience – image.
Introducción
Una visión por largo tiempo repetida: transitar por la Autopista Dardo Rocha, desde la ciudad de La Plata hacia Buenos Aires, nos enfrenta con un vacío en el encuentro con otra Autopista, la 25 de Mayo. La Av. Ingeniero Huergo se abre paso por debajo, al tiempo que nuestra visión se topa con un camino posible que se ausenta en el espacio: dos hileras de asfalto, por lo menos, se hallan abiertas a la posibilidad de ser camino por transitar solo en promesas. El asfalto se ha detenido, la obra nunca ha sido concretada, los hierros del hormigón se asoman como espiando el horizonte de Puerto Madero. Algunos escombros abandonados a diestra y siniestra marcan las huellas del trabajo en otro tiempo realizado. El tiempo parece haberse detenido en el preciso instante en que un obrero dejó su pala al lado de una columna, otro marcó un área de peligro cerrada con un alambrado y, un tercero, entre varios posibles, se fue a almorzar para ya no volver más. Hoy, como hace tantos años, el oxido de los hierros que se prolongan por el aire nos promete vías de salida por las que nuestra mirada se deja llevar y la pregunta se nos escapa aun sin pronunciar una palabra: ¿hacia dónde irían estos senderos inconclusos?
Es así como, a través de la pregunta, nos proponemos rastrear algunas respuestas posibles. Walter Benjamin y su teoría del conocimiento nos ayudan en la búsqueda. Allí donde el sin-sentido parece detener todas las posibles respuestas, el vacío deja lugar a la instalación de la pregunta y, es a través de ella, donde abandonamos a un lado por obvio lo “conocido” y agilizamos el pensamiento. La pregunta nos invita a la dinamización y constante modificación del saber contra todo anquilosamiento de la verdad incuestionable. Quizá, produzcamos más preguntas que respuestas; quizá esa sea también la idea que sostiene esta propuesta.
Walter Benjamin: los campos de pensamiento/acción
Abordar la producción teórico/epistemológico/metodológico de Walter Benjamin, es encontrarse con una diversidad de campos afectados a una temática y a un proceder, a un saber y un conocer, que se aúnan en un mismo cuerpo y que no dividen teoría y práctica, pensar e intervenir. Aquí aparece la primera dificultad: no dividir, no separar.
Una segunda cuestión (y, en esta lógica del discurrir, no distinta de la primera) tiene directa relación con el modo en que ese cuerpo de problemáticas/intervenciones, teoría/política, se comunican. Esto es, con el formato, con el soporte pero también con lo gnoseológico, con una teoría del conocimiento que implica en sí misma una teoría de la comunicación (la filosofía reivindica su lugar lejos de ancilla a la que fue relegada por la teología, primero, por la ciencia, después). Para Benjamin, digámoslo de una vez, toda división posible relativa a la ciencia es encubridora, falsificadora y engañosa (en ello, Marx reclama un padrinazgo). Y es ello lo que dificulta, muchas veces, nuestro acercamiento a su obra.
Unifiquemos para no dividir. Este trabajo tiene como presupuesto de base la siguiente hipótesis de lectura: hay en el autor y en su producción una teoría gnoseológica que, tomando elementos provenientes de diferentes campos y reuniéndolos en una triple dimensionalidad teórico/epistemológica/metodológica (que es, en sí misma, una única dimensión), dan cuenta de una perspectiva de la comunicación como cultura en acción que elimina la cesura entre pensamiento y política, entre investigar e intervenir.
Seguimos un surco, como un rastro en la historia, a través de los años, desde los ’20, pasando por difíciles momentos políticos en los ’30 hasta 1940; un surco que abre la carne del cuerpo que piensa (a pesar de Descartes), siente y a través del cual pasa una producción científica (excluida de la academia alemana de esos tiempos) que se divide en tres grandes caminos: crítica (literaria y romántica, primero; dialéctica, materialista e histórica, después), teoría del lenguaje (comunicacional y escatológica) y teoría de la historia (filosófica, teológica y marxista). No se puede ser alemán y no ser romántico; el romanticismo es el espíritu alemán. Y, casi sin quererlo, en el rumbeo de las clasificaciones, de las definiciones y el establecimiento de características, traicionamos a Benjamin. No hay posibilidad de hablar de Benjamin sin hablar desde Benjamin, por lo tanto, no hay posibilidad de describirlo, de encasillarlo. Este es un problema. Otro gran problema en el acercamiento a su obra.
La cita o la estrategia del conocimiento
“La revolución copernicana en la intuición histórica es la siguiente: se consideraba generalmente ‘lo que ha sido’ como el punto fijo al cual el presente está obligado a llevar a tientas el conocimiento. Ahora hay que invertir esa relación, de manera que ‘lo que ha sido’, el pasado, recibe su fijación dialéctica de la síntesis de la vigilia y de las imágenes oníricas que aquella niega. La política se adelanta a la historia. Por lo demás, los ‘hechos’ históricos acaban justamente de ocurrirnos; en cuanto a establecerlos, ésta es una cuestión de recordación. Y el despertar es el caso ejemplar de ese ‘acordarse’” (Walter Benjamin en Witte 1997: 128).
Desde la enunciación de sus comienzos, la ciencia que devino (post revolución copernicana) pretende ser un saber justificado, coherente, sistemático, metódico, crítico. Hay una estrecha conexión entre “verdad” y “método”. Éste garantiza aquella. No hay autoridad, no hay principio de autoridad. No hay “verdad” por quien lo dice, sino como justifica lo que dice. Se cita para referir y conectar. Un presente investigativo se une a un pasado de trayectoria del saber, de cuerpo de conocimientos recortados de la realidad y clasificados y, por ello mismo, conocido. El conocimiento se sabe y se justifica. No se experimenta. O, por mejor decir, se experimenta como experimento; se experimenta como prueba. No se realiza en la experiencia y por ella. Se hereda pero no se cuestiona la herencia: es así y no podría haber sido de otro modo. Es el modo “verdadero”. Es la “verdad”. Discurso único que se impuso; que se nos impuso. He ahí el problema.
La desconexión entre experiencia y “ciencia” es el precio que hay que pagar por conocer. Conocer es dominar y sólo se domina lo que se controla. La experiencia es un vivir, un percibir, una política que pasa por el cuerpo y se instala. Y descoloca. Y desclasifica. Conoce porque desconoce. Solo así el velo de la opacidad de lo “real”, de “la sociedad”, de la superficie se descorre y comienza a mostrar las relaciones. Relaciones que se perciben y se construyen como las imágenes oníricas, como las alegorías, como las constelaciones. Es el shock de la amenaza en el instante. Poder capturarlo en una cristalización por demás momentánea, he ahí la punta del iceberg para el conocimiento.
Benjamín cita y descoloca. Descoloca la cita de su contexto, la sustrae del pasado del texto y de la historia y la instala en su presente. La re-instala en el presente del lector que es autor y productor. Y, finalmente, no es más “autoridad”. La ciencia se sumerge en la cultura para producir experiencia. La cultura se deja trasvasar por la acción porque ella misma es vida en movimiento, ella misma es comunicación. Comunicación en la percepción, en la experiencia que actualiza políticamente un pasado en un presente que solo es posible por ese pasado.
Sin embargo, pese a todo, la cita también reclama para sí una autoridad. Una auctoritas. No aquella que la ciencia Moderna le niega como pecado medieval; si como aquella voz que, con el mundo latino, habla desde algún sitio en un nuevo sitio. Ella tiene algo que decir, trae una voz y una intención. Busca sentidos que producir. Busca quien quiera escuchar.
“Fantásticas crónicas de viaje colorearon la ciudad. En realidad, es gris: un rojo u ocre gris, un blanco gris. Y totalmente gris contra el cielo y el mar. También esto contribuye a quitarle las ganas al burgués. Porque quién no comprende las formas, aquí verá poco” (Benjamin 2011: 25).
“La arquitectura es porosa como estas piedras. La construcción y la acción se alternan en patios, arcadas y escaleras. Todo es lo suficientemente flexible como para poder convertirse en escenario de nuevas constelaciones imprevistas. Se evita lo definitivo, lo acuñado. Ninguna situación actual está dada para siempre, ninguna figura pronuncia su ‘así’ y no de otra manera. Así se configura aquí la arquitectura, esa pieza contundente de ritmo comunitario. (…) En esos rincones apenas se distingue dónde aún se está construyendo y dónde ya comenzó la decadencia…” (Benjamin 2011: 26, 27).
Nada está terminado. Todo está por comenzar. La reiteración es novedad. La síntesis es un imposible. El proceder es reconfigurando. Síntesis y sistematización son dos términos que desconoce el benjaminiano como parte de su corpus conceptual; no los utiliza como herramientas porque solo existen como encubrimiento. La posibilidad del conocer, la experiencia del shock interpela al investigador para que active su capacidad crítica y reconfigure los sentidos. No una interpretación sino varias decantan en la construcción de constelaciones. He ahí la nueva “articulación” del conocimiento.
La imagen…la dialéctica
Dificultad en la obra; sentidos de difícil acceso; falta de entendimiento sintáctico y semántico; sólo algunos de los posibles argumentos para impugnar a Benjamin. El diría (supone el autor de este texto): esa no es la cuestión. No podemos abordar a Benjamin, a su obra, como abordamos “comúnmente” cualquier producción científico/académica a la que estamos acostumbrados. Su obra “es” des-acostumbrante. Su obra “es” des-contextualizadora. La pregunta más certera apunta a mí y no a él. Benjamin habla de sí mismo para mí. Poco importa su contexto, su infancia, las condiciones materiales de su existencia, el pasado en general, si ese pasado no le habla a mi presente, si no se presentifica. Si ese texto muere en texto/análisis/contexto, Benjamin no cumple su objetivo. Mejor dicho, nosotros no estamos cumpliendo con el nuestro. La mirada (como intervención y no como observación) es dialéctica y no hermenéutica. Benjamin no es Heidegger (aquí su pasado se hace presente nuevamente). Tampoco Gadamer o Habermas. La revolución ya no es el momento en que la sociedad se vuelca en una forma nueva, con las verdaderas condiciones económicas de la producción; es la interrupción escatológica de la historia misma. Benjamin comprueba que la historia, una vez llegada a la etapa de la producción mercantil, ya no puede presentar nada cualitativamente nuevo; la historia solo puede perpetuarse en la repetición, en el retorno del mismo estado desesperado del mundo.
Ocupaos ante todo de alimentaros y vestiros,
Y a continuación el Reino de Dios vendrá
A vosotros por sí solo.
Hegel, 1807
La lucha de clases que un historiador educado en la escuela de Marx jamás pierde de vista, es una lucha por las cosas brutas y materiales, sin las cuales no hay nada refinado ni espiritual. Pero en la lucha de clases lo refinado y espiritual se presentan de muy distinto modo que como botín reservado al vencedor: en ella, viven y actúan retrospectivamente en la lejanía del tiempo como confianza, como coraje, como humor, como astucia, como inquebrantable firmeza. Y no han dejado de poner en cuestión cualquier victoria que en ella hayan logrado y festejado alguna vez los poderosos. Así como algunas flores orientan su corola hacia el sol, el pasado, por una secreta especie de heliotropismo, tiende a volverse hacia el sol que empieza a elevarse en el cielo de la Historia. Quien profese el materialismo histórico no puede sino ingeniárselas para discernir ése, el más imperceptible de todos los cambios” (Benjamin 1989: 179).
¿Cuál sería el método? La yuxtaposición. El collage. La cita descontextualizada de su original. ¿Cuál la coherencia interna? La aparente incoherencia. La opacidad literal. El bucear en la profundidad semántica de la cultura. Sin cultura no hay comunicación. Sin comunicación no hay cultura. En ese intrincado reclamo mutuo se halla la respuesta: la sintaxis no es garantía heurística de significación porque la gramática del texto remite a la creación. La cultura reclama a la historia los sentidos míticos que provienen de los orígenes, ya que el despertar de la conciencia solo puede producirse en el aparente sin sentido. El vaso lleno hasta el borde solo puede producir desparramo, un despliegue de líquido excedente a los confines pero líquido contenido al fin. Sólo en el vacío, en esa parte no llena de un vaso medio vacío, cabe la posibilidad de mezclar otro líquido, de combinar, de hacer brebajes no previsibles. El trago final será la combinación y no la amalgama. Revuelto no es lo mismo que yuxtapuesto. La alquimia reclama su lugar político en la historia. Y, la pregunta, se re-instala.
Te enseñaré
lo recóndito que se resiste a toda imagen,
que no puede ser mostrado ni dicho,
pero que se teje y se desteje con las lunas y los nenúfares,
es todo
y está más allá de la destrucción
porque completamente fue creado
sin forma alguna...
(A. R. Ammons)
¿Cuál sería, entonces, la justificación de este saber científico? La cultura. No hay justificación lógica que no limite la experiencia y transforme el mundo en cementerio. La posibilidad de rescatar la experiencia para la historia y despertar del sueño excede el simple distanciamiento de la “objetividad” “neutral” para volverse intrincado proceso de involucramiento, de intervención, en fin, de política.
¿Se trataría, pues, de un saber crítico? O ¿sería mera opinión? Hay un “distanciamiento” que cesura (y censura) la cultura en nombre de la “neutralidad valorativa” y reclama la complejidad a través de la distancia. Walter Benjamin propone una crítica del involucramiento. Sus textos no esperan el observador desapasionado que reitera y reproduce en pasividad. La crítica sólo puede provenir de una re-construcción de lo propuesto, donde el “original” se vuelve cita (y no “autoridad”) de una nueva constelación. Como cuando cae la noche y la luz desaparece, las estrellas brillan en constelaciones, novedad de la reiteración de lo mismo. La aparente contradicción semántica incita al pensamiento y a la acción. La auctoritas limita la “autoridad”.
Finalmente, ¿cuál sería el objeto de estudio? La comunicación desde la cultura. La cultura en acción en la comunicación. El objeto/proceso que excede la definición, el recorte, el parcelamiento, la clasificación y el disciplinamiento. Indisciplinarse es la bandera que rememora/recrea la experiencia, no porque ella sea un fundamento, sino porque se vuelve heurística de la búsqueda contra el anquilosamiento y la muerte. La vida está situada en ese infinito acordarse. La imagen es gramática del texto.
HEURÍSTICAS INCONCLUSAS DE LA COMUNICACIÓN
“Yo desconfío de todos los sistemáticos y me
aparto de su camino. La voluntad de sistema
es una falta de honestidad”.
(Nietzsche)
Dos son, por lo menos, las lecciones que la doble entrada positivista en la historia nos han dejado. Una que la sistematicidad tan ansiada ya no es posible (y que el objeto de estudio recortado ya no nos limita). Dos, que la Verdad (así con mayúsculas) debe dejar paso a la verdad, más humilde y sincera. Pero ambas lecciones tienen un carácter común que nos lleva a pensar el paso de los objetos a los procesos y, de éstos, a las perspectivas. Nos preguntábamos antes, cuál es el objeto, cuál es el método, qué tipo de justificación. El error no es la respuesta sino la pregunta. Para obtener buenas respuestas necesitamos acertar con la pregunta. Y otra vez la lección positivista: no abordemos a la comunicación como objeto y la limitemos a sistematizarnos un recorte (y, por lo tanto, un distanciamiento) sino que pensemos la perspectiva. Walter Benjamin nos muestra el camino. Podemos pensar desde él la construcción de una perspectiva de la comunicación desde la que abordamos y, construimos, los más variados objetos posibles. Esto nos permite el vínculo, la conexión, la yuxtaposición y el collage. El conocimiento resultante dependerá, no ya del objeto recortado, sino de la relación establecida. La comunicación y la cultura se intersecan, se cruzan y condicionan, permitiendo así bucear en la porosidad y en la espesura de lo social.
El “Libro de los Pasajes” es una buena muestra de la perspectiva benjaminiana. Por diversas circunstancias (económicas, políticas, históricas, personales), su autor no llegó a concluirlo y nos libró así de una poco probable pero posible sistematización. Es que no podemos esperar de Benjamin un libro completo y terminado (menos aún el caso del que tratamos) pero si sabemos con seguridad que el libro terminado anula el proceso, oculta las fuentes, opaca las contradicciones y alimenta las síntesis. Como si la intención epistémica del autor y su vida coincidieran en un fatal pero educativo destino, Benjamin nos privó de la completud de su obra y nos indicó así una heurística del conocimiento que se construye en la experiencia y se percibe. Lo que los editores hoy nos muestran como un libro terminado son solo cúmulos de fragmentos y citas (bien ordenadas por cierto) que apuntalan conjeturas y disparan la imaginación. Qué otra cosa podría haber alegrado a Benjamin que no fuera éste el destino para su obra. Qué otra cosa es la realidad y el conocimiento que de ella podemos construir que fragmentos que se ordenan según una perspectiva más o menos elaborada a la que denominamos “análisis”, “síntesis”, “descripción”, “explicación”, “investigación”, “verdad”.
La comunicación como perspectiva del conocimiento (y el conocimiento en general) se reconstruyen y reconfiguran en tanto promesa siempre incumplida de la realidad de que algún día tendremos el conocimiento final y completo de su secreto mejor guardado; de la profundidad de su ser. Como el deseo, conocer implica siempre estar insatisfecho, curioso, deseante… La perspectiva se nutre de la incompletud para mantenerse activa y crítica, interesada y despierta. El sueño se derrama sobre lo terminado, y el hombre duerme sin más preguntas. La vigilia es el estado del conocimiento y la vida. Es así como lo fragmentario del trabajo nos da la característica del conocimiento comunicacional crítico contra lo sistemático y sintético; fragmentariedad del conocimiento que se vincula a la pluralidad de fuentes de inspiración en Benjamin (el autor y el productor) y tiene su correlato directo con la perspectiva comunicacional que aborda lo fragmentario por lo plural del cómo se intersecan la cultura y la comunicación en los procesos sociales. Y volvemos a rescatar el tema de la pregunta que se instala en el vacío (y sentimos la crítica de Adorno que retumba en los oídos de la historia: usted “ahorra las respuestas teóricas decisivas a sus preguntas e incluso hace que las preguntas las perciban únicamente los iniciados”). Así, “el contenido de un texto de Benjamin nunca es doctrina”, como nunca deber serlo una heurística comunicacional. Son solo caminos posibles, rutas a seguir, que rebuscan en las huellas y rescatan la contradicción de la memoria y el olvido en una constelación de sentidos construidos; históricamente construidos. La autopista que se corta en el aire y deja al descubierto los hierros que sostienen la masa de asfalto, que se prolonga en el espacio y que extiende sus nervios hacia un sendero imaginado por el paseante pero que no existe. En palabras de Beatriz Sarlo (2011: 39) “…todo trabajo supone una construcción en abismo”.
Bibliografía
Benjamin, W.
1972. a) [1971] Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres. En Angelus Novus. Editorial Sur. Barcelona.
b) Iluminaciones II. Baudelaire. Un poeta en el esplendor del capitalismo. Traducción de Jesús Aguirre. Editorial Taurus. Madrid.
1989. [1972] Discursos Interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia. Prólogo, traducción y notas de Jesús Aguirre. Taurus. Buenos Aires.
2011. a) El Libro de los Pasajes. Edición de Rodolf Tiedemenn. Akal Ediciones. Madrid.
b) DENKBILDER. Epifanías en viajes. Traducción de Susana Mayer. El Cuenco de Plata. Buenos Aires.
s/f. Para una crítica de la violencia. Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. Edición Electrónica. http://www.philosophia.cl/biblioteca/Benjamin/violencia.pdf (Fecha de consulta: Noviembre de 2011)
Buck-Morss, S.
2005. Walter Benjamin, escritor revolucionario. Traducción, selección y “Nota Preliminar” de Mariano Lopez Seoane. Interzona Editora. Buenos Aires.
2011 [1977]. Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. Traducción de Nora Rabotnikof Maskivker. Eterna Cadencia Editora. Buenos Aires.
Collingwood-Selby, E.
1997. Walter Benjamin, la lengua del exilio. Escuela de Filosofía. Universidad ARCIS. Chile.
Jay, M.
1984 [1973] La imaginación dialéctica. Historia de la Escuela de Frankfurt y el Instituto de Investigación Social (1923-1950). Traducción Juan Carlos Curuchet. Taurus Ediciones. Madrid.
Jimenez, D.
2008. Walter Benjamin. La crítica literaria y el romanticismo en su obra temprana. (1914-1924). En Revista Educación Estética. N° 4 Los escritores como críticos. ISSN 1909-2504. http://issuu.com/calleanac/docs/eduest_tica_4_def
Löwy, M.
2002. [2001] Walter Benjamin. AVISO DE INCENDIO. Traducción de Horacio Pons. Fondo de Cultura Económica de Argentina. Buenos Aires.
Sarlo, B.
2011. Siete ensayos sobre Walter Benjamin. Siglo veintiuno editores. Buenos Aires.
Witte, B.
1997. Walter Benjamin. Edición AMIA Comunidad Judía. Buenos Aires.
© 2012 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina
resumen Ana Inés Heras Monner Sans
Ana Inés Heras Monner Sans. Pensar la autonomía. Dispositivos y mecanismos en proyectos de autogestión.. Intersecciones en Comunicación [online] 2011, n.5. pp. 31-64.
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.5 Olavarría ene./dic. 2011
RESUMEN
El análisis presentado aquí forma parte de una investigación en curso que indaga acerca de las relaciones entre autogestión como práctica/discurso y autonomía como proyecto. Se describen primero las líneas centrales del marco de trabajo para lo cual se toman referencias de diferentes disciplinas. Luego se presenta un análisis que hace visible cómo la construcción de aprendizaje vinculado a la autogestión va produciendo la posibilidad de crear algo nuevo a partir de transitar algunas tensiones, por ejemplo, las vinculadas a líneas de estratificación y líneas de creatividad o las relacionadas a la participación directa y la descentralización, sin rupturas oposicionales entre unas u otras formas. Se ha buscado contrastar en la discusión y conclusiones qué posibilidades de interpretación nos brinda una elaboración del concepto de dispositivo, tomándolo desde la filosofía, para entender cómo se construye la autonomía como práctica, discurso y proyecto.
Palabras clave: aprendizaje – autogestión – etnografía – sociolingüística - autonomía.
artículo Errobidart-Casenave
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.5 Olavarría ene./dic. 2011
¿Menos regulación estatal? ¿mejor educación? Un análisis de prácticas alternativas en espacios educativos no formales
Analía Errobidart y Gabriela Casenave
Analía Errobidart. Mag. Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires. Prof. Asociada en la materia Comunicación y Educación. Co-directora Grupo de Investigación IFIPRACD. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Gabriela Casenave. Prof. Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Auxiliar Diplomada en la materia Comunicación y Educación.
Investigadora categorizada del Grupo de Investigación IFIPRACD.E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Recibido: 07/06/11
Aceptado: 24/08/11
RESUMEN
El artículo que se presenta en este resumen aborda un análisis de las características que asumen los procesos de comunicación y educación en los programas sociales desarrollados desde los ámbitos estatales y desde la sociedad civil, en el marco de la segunda generación de reformas del Estado (Oszlak 1999), en los escenarios sociales contemporáneos.
Este artículo es producido sobre la base de un estudio empírico realizado en Olavarría, durante los años 2008-2010 por el grupo de Investigación IFIPRACD. El proyecto de investigación, denominado “La educación como práctica sociopolítica” aborda la construcción de sentido de las “nuevas” prácticas educativas que se realizan por fuera del sistema educativo formal.
El tratamiento y análisis de los resultados parciales de la investigación, será el punto de partida para argumentar acerca de las posibilidades que encontramos, en esta nueva etapa de acumulación capitalista, para habilitar sentidos educativos alternativos a los formales, considerando la tradición latinoamericana.
Palabras clave: Educación- comunicación- prácticas alternativas- procesos sociales- neoliberalismo.
ABSTRACT
¿LESS STATE´S REGULATION? ¿BETTER EDUCATION? AN ANALYSIS OF ALTERNATIVES PRACTICES IN OUTSIDE EDUCATIVES PLACES.
This paper presented in this summary deals with an analysis of the characteristics assumed by the processes of communication and education in the social programs from state and from civil society within the framework of the second generation of reforms of the State (1999 Oszlak ), in contemporary social context.
This article is produced on the basis of an empirical study conducted in Olavarria, during the years 2008-2010 by the Research IFIPRACD. The research project called "Education as a socio-political practice" addresses the construction of meaning of the "new" educational practices that take place outside the formal education system.
The processing and analysis of partial results of the investigation will be the starting point to argue about the possibilities that are, in this new phase of capitalist accumulation, to enable alternative ways to formal education, considering the Latin American tradition.
Keywords: Education- communication- alternative practices- social process - neoliberalism.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se propone realizar un análisis de las características que asumen los procesos de comunicación y educación en programas, proyectos y acciones estatales y de la sociedad civil, en un contexto sociopolítico de reposicionamiento del Estado, luego de la etapa de achicamiento, descentralización y des-regulación de la década de los 90’.
Se toma como referencia empírica de este análisis las investigaciones realizadas por el Grupo reconocido IFIPPRACD[i], de la Facultad de Ciencias Sociales, durante el período 2008-2010. Es precisamente el conocimiento sobre las dinámicas sociales contemporáneas concretas el factor principal que se halla implicado en la posibilidad de construir alternativas viables para nuevas prácticas educativas, alternativas a las prácticas educativas modernas desarrolladas por las instituciones formales. Pero tal conocimiento no podría ser expuesto sin el tránsito previo por los espacios y prácticas sociales donde se desarrollan las prácticas.
En este escenario, donde los procesos educativos han desbordado al sistema educativo formal, nos interesa analizar qué articulaciones se producen entre el Estado y la sociedad civil.
El recorrido de este artículo se propone: presentar los principales argumentos del proyecto de investigación de referencia; luego, desarrollar el andamiaje de nuestro pensamiento en relación al reposicionamiento del estado y el “resurgir” de la sociedad civil; hecho este planteo, se presentarán dos espacios educativos por fuera del sistema formal, y sobre la base de las exploraciones en el campo social, se presentará nuestro análisis respecto de las posibilidades de emergencia de lo alternativo, en los procesos de comunicación y educación que las prácticas nos revelan.
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN
Los hallazgos y las conceptualizaciones de las investigaciones sistematizadas en el campo de las prácticas docentes desarrolladas en proyectos anteriores del Grupo IFIPRACD, nos ha conducido a indagar hoy problemas educativos que se producen en espacios sociales que no pertenecen al sistema educativo.
Las perspectivas relevadas acerca de la construcción de identidades, la importancia de los recorridos biográficos, las experiencias y otras acciones desarrolladas en espacios sociales por fuera de la escuela que amplían el concepto de práctica educativa, el tránsito por diversos ámbitos de los graduados de carreras docentes de la UNICEN (Casenave, 2010; Errobidart, 2010), son abordados en la producción del grupo, a la vez que favorecen un análisis más minucioso y despojado de la noción de “sistemas” con que la modernidad circunscribió y estructuró a las prácticas sociales como la educación. Todo ello nos condujo a preguntarnos por el sentido de educar que las transformaciones sociales ocurridas en los últimos 40 años han impregnado en prácticas diversas.
El proyecto “La educación como práctica sociopolítica” del período 2008-2010 se ubica en una perspectiva teórica que desde la sociología política reconoce un proceso de cambio epocal signado por “la entrada a una nueva etapa de acumulación del capital [que] produjo profundas transformaciones sociales” (Svampa: 2005:9). En ese contexto, “…se presentan dos dimensiones de análisis que, entendemos, permiten comprender la complejidad de los procesos que involucra la educación hoy: uno, es el reposicionamiento del Estado como regulador de las dinámicas sociales, y el otro, el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación que da lugar a una nueva sociedad-red (Castells, 2002)” (IFIPRACD, 2008: 8).
La primera dimensión remite a analizar las características que asume el proceso de reposicionamiento estatal considerando los lineamientos emanados de los organismos supranacionales (en especial referencia al FMI y al Banco Mundial), en esta segunda etapa de la reforma estatal. Esto nos remite a considerar el impacto que la reforma neoliberal estatal tiene en el entramado social de los países latinoamericanos, en las instituciones y en la subjetividad (Svampa 2000, 2005; Lewkowics, 2004; Murillo, 2006; Oszlak, 1997). La segunda dimensión nos habla de un proceso que es forma y contenido del cambio epocal, como lo es la dinámica comunicacional en su versión tecnológica, que ha producido profundas transformaciones en las relaciones sociales y por lo tanto, en los procesos educativos.
En ese contexto, es posible sostener que la educación ha desbordado el sistema al que la redujo el proyecto moderno y los fines perseguidos durante la constitución y sostenimiento de los estados nacionales. De acuerdo con Martín Barbero (2003:12) “Hoy `la edad para educar es todas´ y el lugar puede ser cualquiera -una fábrica, un hotel, una empresa, un hospital-, los grandes y los pequeños medios o Internet. Estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad educativa, esto es, cuya red educativa lo atraviesa todo: el trabajo y el ocio, la oficina y el hogar, la salud y la vejez” (citado en IFIPRACD, 2008)
En este marco, los interrogantes se plantean acerca de las prácticas educativas que se presentan como alternativas a las formales y los sentidos de educación que éstas suponen.
Tras un laborioso proceso de reconstrucción de la trama social en la que se desarrollan proyectos, programas y acciones sociales de carácter estatal o gestionados por ONG (Informe Final de la investigación, 2011), el equipo de investigaciones IFIPRACD definió nuevos espacios donde relevar prácticas educativas alternativas a las formales.
En un documento interno de trabajo (Chapato- Errobidart, 2009) se establece que las prácticas a relevar en los espacios sociales seleccionados deberían reunir las siguientes características:
· dar cuenta de una intencionalidad educativa, esto es, que pretendan transmitir, enseñar, informar, capacitar a partir de contenidos académicos o no, formalizados e instrumentados mediante formatos diversos, que definan un contenido específico[ii] a trabajar, con actores particulares y en espacios y tiempos prefijados.
· suponer en su funcionamiento algún tipo de intercambio, de aprendizaje.
· dar cuenta de procesos y relaciones de enseñanza y de aprendizaje, orientadas a favorecer prácticas de cooperación/ de formación/ de reflexión/ de compromiso social y/o construcción de ciudadanía.
Durante el año 2010 se relevaron, con instrumentos y estrategias metodológicas determinadas por el grupo (cuestionario-guía; observación participante, observación directa, consulta documental, entrevistas), nueves programas, proyectos y acciones emanados de la órbita estatal (nacional, provincial o municipal) y de la sociedad civil, en los que se realizaban lo que al momento denominamos como “prácticas educativas alternativas a las formales”.
LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL
La pretensión de explicar nuestro análisis acerca de la dinámica de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, nos conduce a remontar dicho análisis a consideraciones previas sobre la función del Estado en esta nueva etapa de organización de la producción y la sociedad, emprendida por el capitalismo.
Como sujetos entramados en este tiempo histórico, buscamos con ansias y expectativas los indicios de los rumbos de este tiempo, que por ubicarse en una bisagra, en una transición, nos retacea la visión de un horizonte que nos facilite la orientación de nuestras acciones y las decisiones en relación a ellas. En esa búsqueda, aparecen tramas y relaciones que no atisbamos a comprender, y se hace sentir la evidencia de los nuevos tiempos. Tal es la impronta que el proceso de cambio epocal y las transformaciones operadas por el Estado (principal organizador de la vida social moderna), tiene sobre los sujetos, la subjetividad y las relaciones entre ellos.
De acuerdo con los argumentos desarrollados por el politólogo Oscar Oszlak (1999), en el campo de los estudios recientes sobre las transformaciones del Estado, se habla con naturalidad de “las reformas de segunda generación” del Estado, y de “segundas reformas” (lo que implícitamente menciona a una primera), dando cuenta de que “las reformas representan”, un modelo a seguir.
El siglo XX está plagado de experiencias de reforma estatal -señala el autor de referencia, en la obra citada-, pero las que se originan en la década de los 80 no sólo representa una reforma en gran escala, sino que conllevan implícitas los ejes ideológicos de la transformación que indican la entrada a un nuevo período del proceso de acumulación capitalista.
Ubicados en la transformación capitalista iniciada en la mitad del siglo pasado, la primera reforma del Estado -partiendo de suponer que la crisis del modelo anterior se ha producido por la centralidad del mismo en el control del sistema de producción y la regulación social- genera un nuevo esquema en el que el Estado sería sustituido por el mercado.
Así la primera etapa estuvo destinada a “extirpar” segmentos institucionales completos, pues de lo que se trata esta reforma o achicamiento del Estado, es de generar un shock ideológico. Aun a pesar de su espectacularidad y de los reclamos y resistencias de los pueblos, en el esquema político que se piensa la reforma del Estado, es considerada ésta la etapa fácil. La etapa compleja, la que representa el mayor desafío para el modelo porque pone en juego “…la cuestión de la racionalidad organizativa y funcional del Estado, fue postergada para una segunda etapa” (Oszlak 1999:3).
Del éxito de esta estrategia, dependerá la gobernabilidad y viabilidad de esta etapa del capitalismo. Teniendo en cuenta lo antedicho, no es difícil entender que para asegurar el éxito de la estrategia, es necesario aumentar el control estatal sobre los espacios abiertos a la sociedad civil. Estas cuestiones son especialmente relevantes para nuestro análisis porque en su re-definición, el Estado necesita recurrir a la sociedad civil y en esa articulación de acciones, se inscriben los procesos que podrán adquirir o no carácter alternativo.
La reducción de ciertas áreas de competencia estatal está asociada al proceso de descentralización iniciado en la primera etapa; este proceso produce una apertura hacia la sociedad civil, genera un nuevo espacio hasta entonces llenado por el Estado. Esta nueva situación favorece la emergencia -de maneras diversas y diferenciadas- de actores que con distintos niveles de organización, comienzan a ser visibilizados en el escenario público.
La eficacia del proceso de reducción (achicamiento o desmantelamiento) del Estado, ha desgarrado el tejido social, se han roto las redes y los lazos que constituían la urdiembre propia de la sociedad. Varias crisis estallaron en distintos países de Latinoamérica, siendo “la crisis del Tequila” de México en 1994-1995 la que marca el inicio de una cadena de estallidos sociales que dan cuenta de la inequidad del “modelo”.
En Argentina, un proceso similar se declara 6 años más tarde, 19 y 20 de diciembre de 2001. Hasta entonces, Argentina, junto a otros países europeos, eran parte de la nómina de países más aplicados y constituían un ejemplo a seguir. Pero tanta aplicación a las recetas de los organismos internacionales[iii], terminaron produciendo un efecto boomerang.
Como explica Oszlak (1999:9) en el año 1996 el presidente Menem anuncia
“…con bombos y platillos el lanzamiento de la Segunda Reforma del Estado. No era un planteo original: en toda América Latina se venía pregonando el inicio (…) de la reforma hacia adentro del estado, es decir, su fortalecimiento institucional…” Oszlak (1999:9)
La segunda generación de reformas implica, como ya se ha dicho, lograr un mejor Estado, que ya se ha reducido, que adopta nuevos sentidos y nuevas estrategias de control, pero donde la organización social no descansa exclusivamente en la matriz estado-céntrica del modelo anterior. En esta segunda etapa se propone, a decir de Oszlak (1997: 3):
“…lograr un mejor estado…, tecnológica y culturalmente más avanzado, contemplando el fortalecimiento de aquéllas instituciones y programas que promuevan nuevos equilibrios en los planos de la redistribución del ingreso y del poder social, y priorizando además los necesarios cambios a introducir en las instancias subnacionales, incluyendo especialmente los mecanismos de participación ciudadana en esos niveles”
El gobierno de Menem inspira esta segunda reforma en un programa de “reinvención del gobierno” norteamericano, que como era de suponer, generó profundas resistencias en el pueblo argentino. El gobierno de La Alianza -que le sucede- no logra (o no pretende) reorientar esta segunda reforma, y el estallido social se produce en 2001.
A partir de allí, entramos en la fase de una segunda generación de reformas del estado que parece poner fin -o más bien contraponerse- a las políticas marcadas por el Consenso de Washington.
Desde una lectura originada en la sociología política, puede decirse, de acuerdo con M Svampa (2008), que en los análisis actuales de la realidad social y las funciones que ha ido adquiriendo el “mejor” Estado, pueden reconocerse dos tendencias: una, que parece reconocer la ruptura con el modelo neoliberal y otra, que señala la tendencia a reconstruir una gobernabilidad centrada en el modelo neoliberal.
Tratándose de reformas -que benefician de algún modo a los sectores populares- emanan de los organismos internacionales que continúan subsidiando la reforma, es difícil sostener en la actualidad -desde nuestro punto de vista- la primera tendencia.
Coincidimos en asumir que la segunda generación de reformas del estado emprendida en los países periféricos descansa sobre la idea de un estado resignificado, achicado y en pleno proceso de reconfigurar sus funciones en vistas a asegurar la gobernabilidad. Para ello, cuenta como pilar en el desarrollo de esta tarea, con el llamado “tercer sector”. Pero también es necesario decir que estas reformas (principalmente la primera) produjeron cambios profundos en la sociedad, en especial en los modos de concebir las distintas esferas: lo público y lo privado, y el corrimiento de las fronteras entre ellas.
El Estado privatizó sus principales empresas, descentralizó los servicios públicos y los transfirió a las provincias, des-reguló los convenios colectivos y delegó estas responsabilidades en el mercado y en la sociedad civil. En el caso de la sociedad civil, el traspaso de responsabilidades por parte del estado (ya sea a las familias, asociaciones u ONGs) se realizó sin que antes tuvieran tiempo y capacidad de gestionar los bienes y servicios transferidos.
NUEVA ESTRUCTURA ESTATAL Y SOCIEDAD CIVIL
Resulta claro que la reducción del Estado junto con la necesidad de establecer mecanismos de contención social que garanticen la gobernabilidad, hace necesario para el “nuevo” Estado, articular con el sector público con el fin de llevar adelante la nueva etapa.
También es cierto que la rapidez y la ausencia de planificación en la puesta en marcha de ambas reformas, parece no haber dejado tiempo para instalar la idea de la magnitud de la tarea por emprender (ni para el Estado ni para el sector público no estatal).
La feroz aplicación de la primera reforma ha dejado al descubierto que lo público no resulta coextensible a lo estatal. Lo público se ejerce en otros espacios y tiempos que no son los del estado ni los de la vida privada. Esto no significa, claramente, que lo público haya dejado de estar presente en el Estado. Analizaremos luego en qué medida el estado sigue estando presente en la sociedad civil.
La “renovada vigencia” (Follari, 2003) e instalación en el discurso cotidiano del tercer sector, es asociado por algunos pensadores como una expresión de la crisis del Estado y del mercado.
Nos interesa recuperar el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos (2005) para argumentar que en esta fase de la globalización, ni el Estado ni el mercado están en crisis: lo que está en crisis es la promoción de las “intermediaciones no mercantiles entre los ciudadanos”. Ante esta situación, el Estado reducido no sabe/no puede mantener algunas de sus funciones tradicionales o ejecutar aquellas que la contemporaneidad reclama, y las ha transferido a la sociedad civil. Y la sociedad civil no encuentra en las nuevas relaciones, patrones que le permitan organizar sus pautas de acción.
Tercer sector u organizaciones no gubernamentales, es la denominación que adoptan las organizaciones sociales que no son ni estatales ni empresariales (en general, que no perciben fines de lucro). Son aquellas organizaciones que son privadas y persiguen el bien común sin depender del Estado, entre las que se pueden mencionar: mutuales, ONGs, cooperativas, organizaciones de voluntarios, organizaciones de base, acciones de base, programas de bien público de carácter privado, asociaciones civiles, etc.
Su origen se remonta al siglo XIX en los países centrales, y sus fuentes ideológicas son variadas, pero fundamentalmente se orientaron a paliar el aislamiento y la fatiga individual que acarrea el modo de producción capitalista.
“La idea de autonomía asociativa tiene (…) carácter nuclear en este movimiento. El principio de autonomía asociativa ordena y articula los vectores normativos del movimiento: ayuda mutua, cooperación, solidaridad, confianza y educación para formas de producción, de consumo y en definitiva, de vida, alternativas” (B. de Sousa Santos, 2005: 69)
Resulta alentador sostener como horizonte de posibilidad la hipótesis del autor al suponer que el tercer sector podrá emerger como tercera columna comunitarista y solidaria, entre otras dos: el Estado y el Mercado. En esa construcción ¿qué lugar pensamos para la comunicación y la educación?
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN PRÁCTICAS EDUCATIVAS ALTERNATIVAS A LAS FORMALES, EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA
Las investigaciones en el campo, nos otorgan un punto de partida para pensar la situación actual de los procesos de comunicación y educación en las prácticas educativas que se desarrollan en contextos no escolares.
De los nueves programas, proyectos y acciones emanados de la órbita estatal (nacional, provincial o municipal) y de la sociedad civil relevados por el Grupo IFIPRACD durante 2010, se focalizarán -a los efectos de analizar los procesos educativos y comunicacionales- dos espacios que se tomarán como referencias para el análisis: una Mutual de Arte Popular y el Departamento Educativo de una dependencia municipal.
En ambos casos, en la medida en que se trata de espacios que se proponen aportar a los procesos de construcción y reconstrucción del lazo social, se pueden observar las particularidades de los procesos de educación y comunicación atravesados por la dinámica dominante de la época.
En el caso del Departamento Educativo de la organización municipal, se trata de una propuesta educativa puramente estatal; en el caso de la Mutual de Arte Popular, asistimos al desarrollo de una propuesta educativa de la sociedad civil que en algunos puntos articula con las intenciones del Estado. Los propósitos y las características de las prácticas, continúan bajo la influencia de la asociación Mutual; el financiamiento bajo el formato “mutual”, habilita un intermitente flujo de dinero estatal, que da cuenta de las estrategias de reconfiguración tendientes a participar -de algún modo- en la recomposición de la red social junto a la sociedad civil.
En ambos programas, se puede entrever que los responsables han asumido la relevancia de los procesos educativos -que rompen la identificación de lo educativo con la institución escuela- para que sea posible la trasmisión cultural y la inscripción sociopolítica de los sujetos en las dinámicas sociales más amplias. Y la comunicación será, en esta trama, el proceso capaz de articular las subjetividades, entre sí y con las dinámicas sociales.
Es posible indicar en primera instancia, una serie de puntos en los que las organizaciones seleccionadas se distancian y otros que las vinculan, desde el análisis de sus prácticas.
Si nos referimos, en primer lugar, a las divergencias entre ambos espacios, tenemos que partir de la diferenciación de aquel/los que los financian. En el caso de la Mutual de Arte Popular, la financiación está dada por el aporte de los socios, la producción de talleres y espectáculos y en menor medida subsidios otorgadas por organismos estatales. Mientras que en lo que respecta a Departamento Educativo de la organización municipal, ésta es una organización de orden municipal, económica y políticamente dependiente de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Social de la Municipalidad de Olavarría.
En este sentido, y ubicando nuestro análisis en una “sociedad educativa” (Martín Barbero, 2008) en la que el lugar para aprender puede ser cualquiera, es importante remarcar que, aún en las propuestas educativas de la sociedad civil, nos encontramos con una dinámica que oscila en un constante vaivén de concesiones y restricciones negociadas con el Estado. Y es que, aún cuando la realidad parece indicar que es cada vez mayor la cantidad de espacios emanados de la sociedad civil que apuestan a asumir responsabilidades educativas más allá de la escuela, no se puede desatender la mirada al lugar que ocupa la presencia estatal y al lugar que cada propuesta le otorga al Estado, de acuerdo a su real grado de autonomía económica.
Otro aspecto en el que es posible señalar diferencias constitutivas, es en relación a los objetivos hacia los que se orientan ambos espacios. En el caso de Departamento Educativo de la organización municipal, la propuesta apunta a generar conciencia ecológica mediante un aprendizaje del cuidado de la naturaleza, y orienta sus acciones casi exclusivamente a jóvenes y niños que se encuentran en proceso de escolarización. Es decir, el espacio se posiciona como un complemento a la educación formal específicamente orientada a la profundización de una serie de problemáticas particulares: las vinculadas con la educación medioambiental.
La propuesta de la Mutual de Arte Popular, se propone construir “un espacio con los chicos, desde los chicos”[iv], con la finalidad de habilitar nuevas miradas del mundo a través del arte. Así, proponen y ponen en marcha una opción educativa que a través de manifestaciones culturales populares sin restricciones ni prescripciones, se concretan en producciones artísticas y eventos culturales. Además de las actividades teatrales, talleres de cerámica, cuento, pintura, periodismo, títeres, los Carnavales del Barrio Provincial se han constituido en una expresión que se va instalando entre las fiestas populares de la ciudad.
La diferencia de los objetivos a los que cada propuesta apunta nos lleva a reflexionar y a establecer precisiones, en primer lugar, acerca del significado del concepto alternativo en las prácticas educativas impulsadas en estos espacios.
Si definimos el carácter alternativo de las prácticas “…en el sentido de cambio de una cosa por otra u otras introduciendo innovaciones [ya que] innovar es mudar o alterar las cosas, introduciendo novedades” (Puiggrós y Gómez, 1994: 99), podemos decir que ambas prácticas relevadas podrían tratarse de alternativas a lo formal-escolarizado.
Si consideramos en cambio, que el carácter de alternativo esta dado por una ruptura (o pretensión de ruptura) con los parámetros en los que se fundó el sistema educativo moderno[v], entonces no podríamos agrupar a ambas prácticas observadas como alternativas a las formales. Esto es así porque fundamentalmente, no todas interpelan el sentido de imposición del Estado moderno en materia de educación y, en ocasiones, incluso, reproducen los cánones de las propuestas escolarizadas en los modos de transitar y habitar los espacios, evaluar las producciones, la organización de los tiempos, la autoridad de los discursos y el estilo lineal (vertical) de la comunicación.
Con el propósito de reconocer en el concepto alternativo un rico proceso de producción en Latinoamérica, referiremos sintéticamente a tres perspectivas que a nuestro entender, contribuyen a posicionar nuestro abordaje: la perspectiva de la educación liberadora de Paulo Freire; la perspectiva culturalista con que Jesús Martín Barbero comprende la comunicación; y la perspectiva desde el trabajo social alternativo, de Norberto Alayón.
Paulo Freire considera que la comunicación y la educación están implicadas en la construcción de un sueño, de una utopía que marca el horizonte de posibilidad de la historia (Freire, 2002), capaz de considerar que “el mundo no es, [que] el mundo está siendo”, y generar así un margen para la opción ante el determinismo dominante. Implica reconocer que la pedagogía bancaria solo requiere de un sujeto que reproduzca, que asuma la historia como un determinismo, donde no quede lugar para la creatividad. En tanto la primera opción invita a revelar, a destituir y re-nombrar, este pensamiento es alternativo, pues requiere de un hombre capaz de reconocerse como oprimido para entender su lugar en el mundo y entonces, actuar en él.
Podemos decir que, los principales ejes de la alternativa pedagógica liberadora de Freire son: la simetría de la relación educador- educando, los niveles de conciencia del mundo y de sí mismo, la comunicación dialógica que le permite al hombre nombrar al mundo.
En la vasta obra del pensador colombiano Jesús Martín Barbero reconocemos el concepto de alternativo en diferentes obras, aunque su referencia está siempre orientada a entender la cultura como mediación social y teórica, de la comunicación con lo popular. Define del siguiente modo el propósito de lo alternativo en la comunicación popular: “transformar el proceso, la forma dominante y normal de la comunicación social para que sean las clases y los grupos dominados los que tomen la palabra” (Martín-Barbero, J., 2004: 117-118). Refiere en el texto citado que, remontándose al trabajo pionero de Paulo Freire, lo alternativo en comunicación consiste en la liberación del habla más que en la potencia de los medios que se utilicen. Liberar el habla popular reside en hacer posible las aspiraciones y expectativas comunes de los grupos sociales “cuya cultura ha sido amordazada, negada”. Y esa liberación podrá producirse en la medida en que su cultura pueda emerger en las fiestas populares, en las plazas, en el campo, en el mercado, como manifestación de resistencia.
Norberto Alayón (2008), por su parte, a partir de trabajos donde propone posicionar el trabajo social como profesión crítica y alternativa, sostiene que éste sólo puede ser alternativo “en la medida en que se constituya como parte de una alternativa popular para el orden social” (Alayón 2008:102) respecto al proyecto social que es dominante. Esta perspectiva requiere, además, reinterpretarse a la luz del desarrollo histórico del propio proyecto popular.
Como principales aportes para este trabajo, rescatamos de las tres posiciones mencionadas: la intencionalidad de “dar la palabra” a quienes históricamente les ha sido negada; reconocer la cultura popular como no homogénea, ambigua y conflictiva y asumir lo alternativo como desafiante al orden social dominante
Ahora bien, en ambas prácticas educativas relevadas por fuera del sistema formal, hay un elemento común y propio asimismo de toda práctica que se pretenda educativa, como de todo acto de comunicación social, y es su carácter político. El carácter político de las prácticas sin embargo, no es lo que las constituye en alternativas a las formales, sino que es necesario ahondar en sus intenciones.
Basta con observar por ejemplo, la complejidad en la que se asientan estos y otros programas sociales en términos de procesos edu-comunicacionales; esto nos ayuda a entender la educación en el sentido que le otorgan Frigerio y Dicker (2004): como transmisión de la herencia sociocultural, más que como la transmisión de una serie de contenidos cristalizados orientados por un fin concreto.
En este caso, no se puede escindir a las prácticas educativas de las intenciones políticas, ya que la transmisión implica en sí misma el “traspaso” de modos de interpretar e intervenir sobre el mundo. Así, las generaciones adultas inciden sobre las nuevas generaciones (Arendt, 1958), con todo lo que esto implica en un modelo adulto-céntrico del mundo que busca ser emulado. Desafiar esta lógica, es también un modo de construir sentidos alternativos a los formales en cuanto alterar un orden establecido, que finalmente, implica pensar la política desde el lugar de disputa por el poder.
En términos generales, sostenemos que la aparición de prácticas educativas como las analizadas aquí, es un indicador de las distancias cada vez mayores que las propuestas de la educación formal han ido construyendo con los modos de vínculo social de los sujetos (sobre todo jóvenes) a quienes dichas propuestas están dirigidas.
Y es que estos vínculos a los que se hace referencia, tienen un lazo estrecho con el crecimiento de los procesos de tecnologización en el marco de la sociedad red (Castells, 2002). La aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación suelen producir -al manifestarse en el formato de contenidos escolares- una clausura al sentido de la comunicación, a aquello que entendemos por procesos comunicacionales, reduciendo las prácticas educativas en torno al tema solamente a la implementación de instrumentos tecnológicos.
Pero la comunicación también puede ser contrapoder (Castells, 2007) o utilización de estas nuevas herramientas para la discusión con los poderes establecidos. En relación con esto, es interesante pensar el potencial de uso que podrían otorgarle las prácticas educativas que se definen como alternativas a lo formal. En el caso de aquellas a las que hacemos referencia, sólo en el caso de la Mutual de Arte Popular, se observa la incorporación de un blog como espacio de difusión de actividades e ideas, como herramienta de refuerzo en la comunicación de sus intenciones y difusión de las producciones culturales.
Del mismo modo, tampoco se puede desestimar el hecho de que la modernización de la que es producto la creciente tecnologización, es selectiva (García Canclini, 2004), con lo cual no afecta al conjunto de los grupos sociales por igual. Crear las condiciones para reflexionar acerca de los procesos de acceso o negación de dicho acceso con los sujetos protagonistas de las prácticas educativas, sería también un modo posible de generar alternativas.
PARA SEGUIR INDAGANDO DESDE NUEVAS PREGUNTAS.
En conclusión, si hay aquí una certeza es que el número de propuestas educativas que tratan de distanciarse la educación formal está creciendo, generando nuevos modos de pensar la comunicación en situaciones educativas y llevando a analizar las tensiones que existen entre las presencias/ausencias del Estado y las acciones de la sociedad civil. Sin embargo, hay una pregunta que se mantiene, y es si estas propuestas pueden llevar a los destinatarios de las mismas a la reflexión sobre sus condiciones y posiciones en la sociedad y tender a la emancipación o si se constituyen en paliativos transitorios, a modo de apósitos, que llevan sobre sí la responsabilidad de generar cambios para los que no cuentan aún con los medios necesarios.
¿Seremos capaces de advertir –sin quedar paralizados- que la construcción de un mejor Estado en esta etapa del capitalismo, implica haber puesto en marcha -de su parte- estrategias de mayor control social? ¿Cuán alertas nos encontramos, como sujetos sociales y políticos, ante las contradicciones, seducciones, avances y retrocesos del poder?
¿Las prácticas educativas no formales –alternativas, en sus diferentes acepciones-, alimentan la expresión cultural de las nuevas dimensiones del conflicto social, o simplemente la contienen?
Estas y otras preguntas nos impulsan a continuar indagando sobre de los sentidos de educar que las articulaciones entre estado y sociedad civil producen, a la vez que nos permite evaluar hasta donde somos cazadores y hasta donde presas de una dinámica que es perversa, pero que presenta profundas fisuras.
BIBLIOGRAFÍA:
Alayón, N
2008. Asistencia y asistencialismo. ¿Pobres controlados o erradicación de la pobreza? Lumen-Humanitas, Buenos Aires.
Castells, M
2002. La Era de la Información. Vol. I: La Sociedad Red. México, Distrito Federal: Siglo XXI Editores. 2002
2007. Innovación, libertad y poder en la era de la información. En: De Moraes, D: Sociedad mediatizada. Gedisa, Barcelona.
Casenave, G
2010. “Reflexiones acerca de la reflexión. Relatos de experiencias docentes en tiempos de cambio” En: Chapato y Errobidart (comp) Historias, actores e instituciones. Estudios sobre prácticas educativas en tiempo de cambios y turbulencias. Miño y Dávila editores, Bs. As, (en prensa).
Chapato, M. E, y A. Errobidart
2009. Documento interno de trabajo. Grupo IFIPRACD s/editar.
Diker, G y Frigerio, G
2004. La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. Un concepto de la educación en acción. Noveduc, Buenos Aires.
Errobidart, A
2010. “Acerca de los muros que separan la acción de la pasión, la enseñanza de la educación, la docencia de la vida”. En: Chapato, Ma. E. y Errobidart, A, (comp), op.cit.
Follari, R
2003. Lo público revisado: paradojas del Estado, falacias del mercado. En: Feldfeber M (comp) Los sentidos de lo público. Reflexiones desde el campo educativo. Noveduc, Buenos Aires.
Freire, P
1975. ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. Siglo XXI, Buenos Aires.
2002. Pedagogía de la esperanza. Un encuentro con la pedagogía del oprimido. Siglo XXi editores, Buenos Aires.
García Canclini, N
2004. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Gedisa, Buenos Aires.
Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Docentes.
2008. “La educación como práctica sociopolítica”. S.C.A. yT. Unicen.
Lewkowics, I
2004. Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Paidos, Buenos Aires.
Martín- Barbero, J.
2003. La educación desde la comunicación. Editorial Tesis Norma. Bogotá.
2008. Reconfiguraciones de la comunicación entre escuela y sociedad. En: Tenti Fanfani, E (comp.): Nuevos temas en la agenda de la política educativa. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
2008. Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura. FCE, Buenos Aires
Murillo, S
2006. (coordinadora): Banco Mundial. Estado, mercado y sujetos en las nuevas estrategias frente a la cuestión social. Ediciones CCC: Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires.
Oszlak, O
1997. Estado y sociedad: ¿Nuevas reglas de juego? Revista Reforma y Democracia Nº 9 (CLAD). Caracas.
1999. De menor a mejor: el desafío de la segunda reforma del Estado. Revista Nueva Sociedad, Nº 160, Venezuela.
Puiggrós, A Y Gómez, M (coord.)
1994. Alternativas pedagógicas. Sujetos y prospectiva de la educación latinoamericana. Miño y Dávila editores, Buenos Aires.
Santos, Boaventura de Sousa
2005. Reinventar la democracia. Reinventar el Estado. CLACSO, Buenos Aires.
Svampa, M. (editora)
2000. Desde abajo. Las transformaciones de las identidades sociales. Biblos, Buenos Aires
2005. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo: Taurus, Buenos Aires.
2008. Cambio de época. Movimientos sociales y poder político. Siglo XXI-CLACSO. Buenos Aires.
NOTAS
[1] Errobidart Analía. Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Prof. Asociada en la materia Comunicación y Educación. Co- directora Grupo de Investigación IFIPRACD. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[2] Casenave Gabriela. Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Auxiliar Diplomada en la materia Comunicación y Educación. Investigadora categorizada del Grupo de Investigación IFIPRACD. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[i] Grupo IFIPRACD: “Investigaciones en Formación Inicial y Prácticas Docentes”. Facultad de Ciencias Sociales. UNICEN. El proyecto 2008-2010 al que se hace referencia en este trabajo, se denomina “La educación como práctica sociopolítica” y es reconocido por la SPU con el código 03F/115
[ii] En el citado documento de trabajo se señala: “Cuando referimos a “contenido” lo consideramos en sentido amplio y no como contenido a ser enseñado en términos académicos. Lo entendemos en términos de un tema social que se constituye en motivo de atención particular y ante el que es posible inferir motivos, sentidos atribuidos y un marco ideológico y político que da cuenta de las acciones planificadas para abordarlo.”
[iii] Cabe señalar que tanto para la primera etapa de reformas como para la segunda, la aplicación de las recetas de los organismos internacionales significaba –y continúa siendo así- recibir un importante flujo de dinero por parte de los organismos que permitían a los gobiernos la gestión de un mejor estado.
[iv] Puede consultarse el blog de la Mutual, donde se expresan sus propósitos, sus sueños, sus acciones. www.macondocreativa.blogspot.com.ar
© 2011 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales
Avda. del Valle 5737
(B7400JWI) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires
República Argentina
abstract Ana Inés Heras Monner Sans
Ana Inés Heras Monner Sans. Pensar la autonomía. Dispositivos y mecanismos en proyectos de autogestión.. Intersecciones en Comunicación [online] 2011, n.5. pp. 31-64.
Intersecciones en Comunicación
ISSN 1515-2332 (versión impresa)
ISSN 2250-4184 (versión On-line)
Intersecciones en Comunicación. n.5 Olavarría ene./dic. 2011
ABSTRACT
LEARNING DEVICES, SELF-MANAGED GROUPS, AUTONOMY AS A PROJECT
The analysis presented here is framed in an ongoing study that focuses on the relationship between self-management (as discursive and cultural practices) and autonomy as a Project. I start by describing the main concepts guiding the research conceptual framework, which is based upon several different disciplinary approaches. I then present a detailed analysis of how knowledge construction on self-management rests on the possibility of creating something anew by participants. In turn, this process of creation is explicitly related to facing tensions inherent to stratification and innovation, and/or direct participation and de-centralization, without necessarily choosing amongst them but by considering them both as part of the process. In the conclusions I discuss the analysis presented by contrasting it with an interpretation of the concept of device, as it is understood by different authors in the field of Philosophy, stressing the relevance of this concept to understand autonomy as a cultural practice, as a set of discourses, and as a Project.
Keywords: learning processes - self-management - ethnography - interactional sociolinguistics - autonomy.