Violencia en el sur de Chile

El Gobierno de Piñera insiste en extender el estado de excepción en la llamada macrozona sur de Chile
Santiago de Chile - 04 NOV 2021
En una semana especialmente violenta en la Araucanía chilena, en un conflicto por las tierras ancestrales del pueblo mapuche que solo se ha intensificado desde fines de los años noventa, el Ministerio Público confirmó este jueves la muerte de un comunero en la región del Biobío, donde otra persona quedó herida de gravedad. En una zona que se encuentra bajo control militar desde el 12 de octubre pasado, cuando el presidente Sebastián Piñera decretó un estado de excepción constitucional “por la grave alteración del orden público”, funcionarios de Carabineros y de la Armada habrían respondido a ataques de grupos armados, aunque tanto las circunstancias como el origen de las balas está siendo investigado por los fiscales.
El presidente Piñera respaldó a los uniformados desde el Palacio de La Moneda. “Quiero decirlo en forma muy fuerte y clara: en esta difícil y necesaria labor, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), con el apoyo de la Fuerzas Armadas, cuentan con todo el respaldo de este presidente, de nuestro Gobierno y estoy seguro que de la gran mayoría de chilenas y chilenos que queremos vivir con mayor paz, tranquilidad y seguridad”, sostuvo Piñera.
El mandatario aseguró que se incautaron armas de fuego, un fusil, municiones de guerra y un vehículo con encargo por robo. “Lamentamos profundamente todas las pérdidas de vidas y la existencia de heridos y víctimas de la violencia”, aseguró el presidente, arropado por el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que anoche en una comparecencia desde el mismo palacio de Gobierno replicó lo dicho inicialmente por la Fiscalía de que había dos muertos, lo que el Ministerio Público corrigió con el paso de las horas.
El Gobierno ha pedido cautela y prudencia para esclarecer los hechos, porque uno de los principales conflictos que ha enfrentado en la Araucanía, a unos seiscientos kilómetros al sur de Santiago de Chile, se originó justamente por apoyar a las policías sin esperar la investigación de los acontecimientos. A fines de 2018, en el primer año de este segundo mandato de Piñera, La Moneda respaldó la versión de Carabineros, que luego se demostró que había asesinado con un tiro por la espalda a un joven mapuche de 24 años, Camilo Catrillanca. Fue una de las principales crisis iniciales del Ejecutivo, que por este caso perdió a uno de los principales colaboradores del presidente, Andrés Chadwick, que como ministro del Interior fue acusado constitucionalmente en el Parlamento y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2024.
De acuerdo con la versión oficial, este miércoles hubo dos graves incidentes en la ruta que une a las localidades de Cañete y Tirúa, en la provincia de Arauco. Tanto Carabineros como la Armada habrían sido atacados por desconocidos con armas de guerra. Aunque por estos hechos hubo dos personas detenidas y otros dos heridos, no está claro si fue en este contexto en que se produjo la muerte del comunero mapuche identificado como Jordan Llempi Machacan, de 23 años. El herido de gravedad se trataría de Claudio Iván Porm, de 44 años, que permanece ingresado en un hospital. Luego de los incidentes del miércoles, grupos armados quemaron esta madrugada siete máquinas de una empresa constructora y amenazaron con “más acciones de sabotaje”. A través de un vídeo, una treintena de integrantes armados de la organización guerrillera mapuche Weichan Auka Mapu (WAM) asegura que la fuerza policial y militar debe abandonar el territorio, “porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas”.
Han sido jornadas violentas lo que se conoce en Chile como la macrozona sur, donde está radicado el conflicto entre los mapuches y el Estado chileno, que ha derivado en otros fenómenos, como el robo de madera de las forestales o narcotráfico. El martes, desconocidos descarrilaron un tren de carga en la región de La Araucanía y luego lo quemaron. El ataque sucedió poco antes de que pasara un ferrocarril con pasajeros, con capacidad para unas 400 personas, por lo que las autoridades se refirieron a “un atentado contra la vida humana”. Dejaron un lienzo para exigir que los militares abandonen la zona, aunque no son los planes del Gobierno.
Luego del atentado del tren, Piñera anunció que pedirá al Congreso que se extienda el estado de excepción en el sur. En su comparecencia de este jueves, el mandatario chileno ha insistido en que los últimos hechos de violencia “ratifican” la necesidad de mantener esta zona militarizada, pese a que la medida ha sido criticada desde diferentes sectores. En paralelo, la Gobernación regional de La Araucanía y la agrupación de municipios de la zona han organizado una consulta ciudadana para este viernes, sábado y domingo sobre la presencia de los militares en la zona, para que el Parlamento tome una medida considerando la opinión de los habitantes.
Entre los críticos a la permanencia de los uniformados en la Araucanía están los 17 convencionales de pueblos originarios que redactan una nueva Constitución. “Como hemos denunciado en múltiples ocasiones, los hechos que lamentamos son consecuencia de la política estatal que mantiene en estado de emergencia gran parte del territorio histórico mapuche, que militariza y criminaliza la legítima demanda territorial de nuestra gente”, aseguraron en un comunicado. Mientras, el conflicto se toma la carrera presidencial, cuya elección se realizará el 21 de noviembre. El candidato de la derecha extrema, José Antonio Kast, aseguró que en Chile “no podemos seguir permitiendo la acción ilegítima de grupos de quieren secuestran la democracia”.
Fuente aquí
Una comunidad mapuche sitiada por la policía de Río Negro

Organizaciones sociales formaron un corredor de asistencia, pero también quedaron rodeados
"Llegaron los policías, me apuntaron, me tiraron al piso, y me pusieron una rodilla en la espalda, quiero que todos sepan lo que estamos pasando". Antu Morales es mapuche, tiene 8 años y es parte de la Lof Quemquemtrew, una comunidad de Río Negro que la fiscal Betiana Cendón ordenó desalojar el 24 de septiembre a la madrugada. Más de cincuenta efectivos de la Policía de El Bolsón ingresaron violentamente al territorio recuperado, y a los tiros y golpes se llevaron detenidos a Alejandro Morales, Mauro Vargas y Lautaro Cárdena. La disputa entre la familia Rocco, que ocupa las tierras de recuperación ancestral, estaba en una instancia de diálogo. Pero una falsa denuncia de encapuchados en la zona y el procedimiento policial tensaron la situación. Organizaciones sociales, de derechos humanos y de pueblos originarios armaron un corredor humanitario porque quienes resistieron el desalojo quedaron encerrados tras un cerco policial, sin comida ni ropa. Una comisión intentó llevarles provisiones y abrigo pero también los sitiaron y los reprimieron, de modo que la ayuda no llegó a su destino.
"Pedí adelantar la audiencia para ingresar la ayuda humanitaria con alimentos y abrigo, pero la mantuvieron firme para mañana (miércoles 29) a las 13, no quieren la mesa de diálogo, han hecho provocaciones para romperla y quieren un muerto, es muy grave", dijo a Página/12 Orlando Carriqueo, secretario de la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro. En una nota dirigida a la fiscal Cendón, al Procurador y a la Defensoría Penal, Carriqueo expresó que "atento a la gravedad de la situación alimentaria y de abrigos en que se encuentran, rodeados de fuerzas de seguridad y teniendo en cuenta las temperaturas bajo cero durante la noche, es que solicito se adelante la audiencia a los efectos que se dé urgente tratamiento a la ayuda humanitaria solicitada". Sin embargo, Carriqueo no logró apurar los tiempos de la fiscalía.
Adolfo Pérez Esquivel y autoridades nacionales se comunicaron con la gobernadora de esa provincia, Arabela Carreras, para interceder en el tenso conflicto. Antes de perderse en el cerro, donde no tendrá señal en su celular, Carriqueo explicó que se trata de "una tierra fiscal, no hay titular como dicen algunos medios". Y agregó que "el Gobierno de Río Negro no respeta a las comunidades viejas ni a las nuevas, hay otra orden de desalojo para una familia de la comunidad Cañumil, que tiene más de 130 años en el territorio y todos los papeles en regla: el relevamiento de la ley 26.160 y la carpeta técnica". Es precisamente esa norma la que debería impedir los desalojos de las comunidades de pueblos originarios, cuya prórroga ya cuenta con dictamen en el Senado.
La Lof Quemquemtrew había realizado la recuperación de territorio ancestral que ocupa Rolando Rocco, cabeza visible de un entramado empresarial mayor que obtuvo un extrañamente generoso permiso para explotar un predio durante 90 años, condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque, y la implantación de pinos. Con esa maniobra, explicada en detalle por Gustavo Figueroa en Wallmapu, periodismo de mar a mar, Rocco se atribuye la propiedad de una zona que es mapuche por excelencia. El fiscal Francisco Arrien de El Bolsón se hizo presente el martes 21 y mantuvo un intercambio con la Lof, y se comprometió a esperar la realización de un trawun de comunidades, a partir del cual se comunicaría la decisión adoptada en conjunto el lunes 27. Se le había solicitado a Arrien el cese del hostigamiento por parte de la policía que merodeaba al territorio, y la garantía de que no se acose ni impida el acceso de los integrantes de las distintas Lof que se acercarían al trawun. Sin embargo, la fiscal en jefe de Bariloche Betiana Cendón solicitó al juez Ricardo Calcagno una orden de identificación de personas que devino en desalojo.
"El viernes 24 se desató una cacería violenta contra la comunidad, vulnerando y violando sistemáticamente los derechos humanos. Más de 50 efectivos de la policía pertenecientes a la COER (Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate) fueron responsables de la balacera, en un procedimiento que está prohibido por leyes y pactos internacionales respecto del tratamiento de pueblos indígenas. Los cuatro detenidos estuvieron en tres comisarías diferentes de Bariloche, permaneciendo desaparecidos por horas, pese a la búsqueda insistente por parte de comunidades y vecines", expresaron en un comunicado desde la comunidad violentada. Los detenidos fueron liberados pero se les abrieron causas judiciales, otra estrategia repetida de hostigamiento contra personas del pueblo mapuche desde 2017.
Fuente aquí
Desalojo: la cuenta atrás para el asentamiento indígena de Bogotá

El 29 de septiembre, cerca de 1.500 indígenas de 13 pueblos originarios desplazados a Bogotá por el conflicto armado, se asentaron en esta zona verde para exigir al Gobierno políticas públicas que les garanticen la vivienda y otros servicios básicos. Este jueves, 23 días de manifestación después, la decisión de desalojo fue avalada por el inspector de la Policía Javier Orozco, quien otorgó a la Alcaldía un plazo de 48 horas para hacer la caracterización de estas comunidades y, además, pidió usar “la menor cantidad de fuerza posible”.
El proceso de caracterización y catastro empezó la mañana del viernes mediante un equipo de la Administración pública en terreno aunque, según varios líderes comunitarios consultados, con inconvenientes lingüísticos, ya que muchos de los integrantes de la protesta no hablan español. Jairo Montáñez, líder y defensor de los Derechos Humanos del Pueblo wayuu es muy crítico: “El proceso presenta muchas irregularidades. No es legítimo ni real, esto es una estrategia más para legitimar la intervención violenta para recuperar el espacio público. Es inconcebible que la dignidad humana esté por debajo de eso”.
Fruto del frío, 20 personas han sido trasladadas al hospital, seis niños estuvieron ingresados en la UCI y tres embarazadas están hospitalizadas por posibles abortos, aseguran los líderes.
Los indígenas en protesta son desplazados por el conflicto armado interno y llegaron a Bogotá –algunos hace años, otros apenas hace unos meses– desde diferentes departamentos. Aquí se instalaron con subsidios del Distrito que finalizaron el 30 de septiembre. Ahora, reclaman garantías y viviendas dignas que les “devuelvan sus derechos”. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, informó mediante un comunicado a los medios que, “por ley, no se pueden extender las ayudas”: “Los subsidios de arrendamiento solidario y los apoyos a las víctimas de conflicto armado tienen un término de un año. La ley impide que este tipo de apoyo se dé de manera indefinida”. Sin embargo, animó a que estas reivindicaciones escalaran a ámbito nacional. “La unidad nacional de víctimas sí puede entrar en otro proceso de reparación. Estamos a la espera de que, ojalá, sea muy pronto”.
La Alcaldía de Bogotá ha destinado 1.895 millones de pesos (aproximadamente 430.000 euros) desde marzo de 2020 para atender a los pueblos indígenas a través del pago de alquileres y bonos de alimentación. “La solución integral y la salida estructural de esta situación, le corresponde al Gobierno Nacional de manera inmediata”, indicó la institución el martes en un comunicado.
No somos de otro país. Somos colombianos y estamos desplazados porque somos víctimas, no porque queremos
“¿Para dónde me voy?”, se pregunta Damari Teresa Eva Valencia, de 27 años, desde la caseta en la que vive con sus tres hijas de diez, ocho y cuatro años, desde hace dos semanas. “Me fui del Chocó porque me amenazaron de muerte y vivo acá, en el barrio de Santa Rosa, desde hace cuatro meses. Hace dos que no recibo ayudas. No tengo de qué vivir y soy madre soltera”, cuenta mientras ellas rebuscan juguetes entre las mochilas que trajeron. Desde que dejaron de subvencionar la vivienda, el casero echó a su familia a la calle y se instalaron aquí, según manifiesta. “Solo me dejaron guardar el colchón”. Rosmira Campo Murillo, indígena embera de 32 años, criticala falta de “voluntad política y compromiso”: “Solo queremos un techo para vivir tranquilos. Ellos se comprometieron. No somos de otro país. Somos colombianos y estamos desplazados porque somos víctimas, no porque queremos”.
Tanto Valencia, como el resto de indígenas, exigen una mesa de diálogo con la Administración y la presencia en el Parque Nacional de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien insistió el miércoles en que se trasladasen al Parque de Florida: ”Es un albergue con techo seguro, alimentación y puesto de salud. Para los líderes como Montáñez, mudarse no es una opción: “aún estando ante este inclemente frío tenemos más garantías acá”.
Las condiciones en las que han habitado casi 1.500 personas (de las cuales, la mitad eran niños) han sido muy precarias. Hacinados en casetas de lonas de plástico negro y sin casi abrigo ni mantas han aguantado lluvias y granizos. Los pequeños corretean descalzos y sucios entre el humo de las hogueras de leñas en las que las familias cocinan los ingredientes que han ido dejando decenas de donantes. Fruto del frío, al menos 20 personas han sido trasladadas al hospital, seis niños estuvieron ingresados en la UCI (uno de ellos sigue crítico) y tres embarazadas hospitalizadas por posibles abortos, aseguran los líderes. “Sentimos que para el Gobierno somos basura”, dice Campo.
Fuente aquí
Sebastián Piñera envía a las Fuerzas Armadas a “la zona roja” del conflicto mapuche en Chile

Es uno de los principales problemas de fondo que enfrenta actualmente Chile: el conflicto de la Araucanía, marcado hace décadas por la lucha del pueblo mapuche por sus tierras ancestrales, pero que en los últimos años se ha incrementado en niveles de violencia, en parte por la aparición de otros fenómenos, como el robo de madera de las forestales. El presidente Sebastián Piñera ha declarado este martes el estado de excepción constitucional en zonas de la Araucanía y Biobío “para enfrentar con mejores instrumentos el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios”, según aseguró para justificar su decisión.
“En ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos”, aseguró el Jefe de Estado, que se refirió a “la grave alteración del orden público”. Lo hace justamente cuando el 1º de octubre pasado dejó de regir el estado de excepción Constitucional de catástrofe vigente por la pandemia en todo el territorio desde de marzo de 2020.
Las zonas que tendrán presencia militar son las provincias de Biobío y Arauco en la región del Biobío, y las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía. Piñera recordó que estos graves hechos “han cobrado vidas de personas inocentes y de miembros de Carabineros y Policía de Investigaciones”. El presidente habló de los atentados y amenazas contra autoridades, como fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial. “Estos violentos hechos también han destruido y quemado casas, iglesias, instalaciones y bienes destinados a actividades industriales, agrícolas, comerciales y turísticas e infraestructura pública”, describió el mandatario, cuyo segundo mandato termina en marzo de 2022. Piñera agregó que los atentados han impedido la ejecución de órdenes judiciales por parte de las policías, “las que han sido resistidas mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso armas de guerra”, como ha sucedido en los últimos meses.
La última víctima fue un hombre de 49 años. Falleció el 3 de octubre, luego de 14 días internado de gravedad tras un incendio intencional en su hogar que lo dejó con el 40% del cuerpo quemado. “No queremos tener más muertos, no queremos más gente herida, más lesionado. No queremos que el Estado siga dando señales equívocas”, lamentó hace unos días el coordinador nacional de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar. “No basta con las policías, el Ministerio Público, el Gobierno. Se necesita una perspectiva y una colaboración de todos los poderes del Estado”, aseguró el delegado del Gobierno que tiene como misión la coordinación para enfrentar la escalada de violencia.
El estado de excepción constitucional de emergencia contempla la designación de jefes de la Defensa Nacional y tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otros 15 días, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley. Las Fuerzas Armadas, deberán colaborar, pero no reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad (Carabineros y la Policía de Investigaciones), “por lo que no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial”, aseguró Piñera.
La presidenta de la convención constitucional que redacta una nueva Carta Magna, Elisa Loncon, académica mapuche, calificó de “preocupante” la instauración de Estado de emergencia. “Lo que la ciudadanía aquí necesita son soluciones políticas, son soluciones en función de la cultura, soluciones en torno de llevar adelante procesos económicos que permitan superar la pobreza que afecta a las comunidades”, aseguró Loncon, que criticó que la medida haya sido anunciada este 12 de octubre, en que el pueblo mapuche conmemora el Día de la Resistencia Indígena. “Es el día que nosotros no podemos celebrar, porque es cuando se inició el genocidio”, criticó la líder de la asamblea constituyente chilena.
En paralelo, la web Werkén Noticias, que difunde las declaraciones de la Coordinadora Arauco Malleco –una organización político-militar mapuche de carácter indigenista y nacionalista étnica, que nació a fines de los noventa– anunció este martes que los “grupos de combate mapuche de los Meli Wixan Mapu [cosmovisión mapuche] se preparan para hacer frente al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno”.
En el inicio de la actual Administración, Piñera llevó adelante un profundo plan en la Araucanía, a cargo de su actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Pero el homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca por un disparo policial el 18 de noviembre de 2018, en la comunidad mapuche de Temucuicui, cortaron los diálogos con el Gobierno y los privados.
Fuente aquí
Ni "descubrimiento" ni "encuentro"
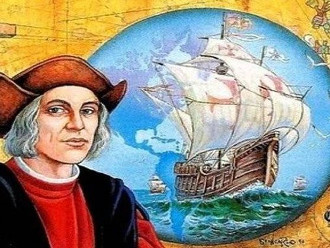
Qué se celebra el 12 de octubre: por qué los homenajes a Cristóbal Colón se están terminando
El 'descubrimiento' de América se ha celebrado a lo largo de la historia en España y en América Latina. En los últimos años, sin embargo, este homenaje va desapareciendo
Ilustración sobre Colón y el descubrimiento de América.
En los libros de texto se marca el 12 de octubre de 1492 como el glorioso día en que Cristóbal Colón descubrió América. El 'descubrimiento' fue la llegada, totalmente azarosa, de Colón al continente americano en su empeño por demostrar que la Tierra era redonda. En su camino hacia las Indias, se topó con este obstáculo, de miles de kilómetros de costa a costa, obstáculo que acabó definido a este lado del océano como el 'nuevo mundo'. No obstante, con el tiempo este concepto ha comenzado a disgustar en tierras iberoamericanas, donde muchos no conciben que a día de hoy se siga celebrando el hecho de que los americanos fueran "descubiertos". Si bien en España el 12 de octubre es festivo nacional, son muchos los trabajadores que agradecen tener un día libre pero que, por principios, prefieren no celebrarlo. De hecho, el sindicato Intersindical-CSC está intentando promover que el Día de la Hispanidad sea laboral porque, consideran, representan conmemoraciones alejadas del sentido de algunos trabajadores que "se niegan" a celebrar fechas relacionadas con "genocidios supremacistas". El Día de la Hispanidad es, ciertamente, celebración en España, pero su origen fue una denominación extraoficial, el Día de la Raza, y con este nombre aún se celebra cada 12 de octubre en muchos países latinoamericanos, como México, Colombia, Honduras o Uruguay.
El 12 de octubre en América Latina: del día de la raza al día de la resistencia indígena
No obstante, muchos otros han decidido ir cambiando la denominación de la "fiesta": en Argentina ha pasado a llamarse Día de la Diversidad Cultural; en Chile, el día del Encuentro de los Dos Mundos; en Ecuador ha pasado a ser el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad... y así en muchos otros países. ¿Pero se modifica la percepción de la festividad cambiando solamente su denominación? La respuesta a esta pregunta difiere, en función de a quién preguntemos. En Ecuador, por ejemplo, fue el expresidente Rafael Correa quien declaró en 2011 que el 12 de octubre fuera el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, con la intención de dejar atrás un festejo basado en el concepto de colonia española y subrayando la coexistencia de "diversas nacionalidades indígenas".
¿Quién defiende a los indígenas?
Desde la población indígena, no obstante, no consideran que haya sido el cambio correcto. "Sí, se reconoce que no se puede festejar una invasión, pero esa historia no se cambia por la que consideramos que fue la verdadera historia, la historia de masacre, explotación, violación y ultraje", explica a El Confidencial Katy Betancourt Machoa, quien fue dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) hasta 2017, momento desde el cual ostenta el cargo de secretaria de su propia comunidad kichwa. "La historia de hoy ya no es la de la invasión, aquella historia que cuenta que vino el héroe europeo Cristóbal Colón y nos dio la luz. Ahora ya asomamos los pueblos indígenas, ya existimos, pero lo hacemos en una relación de intercambio de culturas que no fue tal", añade. Lo cierto es que el cambio de denominación sí ha modificado también la percepción de la fiesta, según Machoa, pero no como debería: "Ahora se dice que ya somos reconocidos, que no somos animales como lo éramos antes y tenemos derechos. Pero eso no es cierto, porque la condición histórica de desigualdad aún no se ha superado".
Página 28 de 64



