|
< volver
Antropología:
Lic. Horacio Sabarots
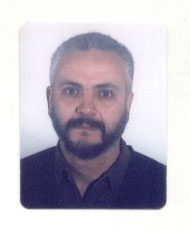 |
Los jóvenes en riesgo como foco de indagación antropológica
Lic.
Horacio Roberto Sabarots
Facultad
de Ciencias Sociales – UNCPBA
Jóvenes (youth) discriminación (discrimination) riesgo (risk)
D
urante
la década de los noventa, calificada como “la otra década infame”
por una colega en función de la hegemonía neoliberal (Grassi, 2003),
realicé trabajos de investigación entre sectores marginalizados urbanos,
que crecían en número y en modalidades diversas de organización popular
en procura de lograr condiciones de vida dignas ante la expulsión del
mercado laboral y el debilitamiento de los mecanismos de compensación por
parte del Estado. Junto a otros colegas de la Facultad de Ciencias
Sociales realizamos trabajos de campo en el barrio Hipólito Irigoyen de
Olavarría, registrando y reflexionando acerca de las lógicas del
funcionamiento de programas de autoconstrucción de viviendas, y su
articulación política con el municipio y otros factores de poder
“externos” al barrio (Sabarots, Sarlingo, 1995; Sabarots, Sarlingo,
Brook, 1998).
Con
posterioridad, continuando en la temática, inicié trabajos de
investigación en un barrio marginal de la ciudad de Buenos Aires; el
Barrio Mitre. Fue allí dónde en el mismo proceso de la investigación
emergió con fuerza el tema de la juventud, en tanto “problema social”
presente en el imaginario de los vecinos y en tanto interés propio de mi
investigación. La expresión “foco de la indagación” del presente
trabajo no es casual sino que responde a la convicción de que los
conflictos actuales en la juventud es resultado y síntoma de procesos
sociales mas amplios que exceden al colectivo de jóvenes en riesgo. De
acuerdo con ello coincido en que:
“Más
que un ´grupo generacional´ o un ´estado psicosocial´, la juventud es
un fenómeno sociocultural en correspondencia con un conjunto de
actitudes, patrones y comportamientos aceptados para sujetos de una
determinada edad, en relación a la peculiar posición que ocupan en la
estructura social (…) No debe hablarse entonces de ´juventud´ sino de
jóvenes concretos, porque además de tener origen en sectores sociales
diferentes, los jóvenes son sujetos que poseen una condición social
específica y son agentes de un proceso esencial a toda sociedad que
consiste en la reproducción social de la misma”
(Mekler, 1992)
De
allí la necesidad de enfocar y desenfocar, centrar y descentrar la
perspectiva en función de rescatar la visión holística de la Antropología,
pero en base a las técnicas cualitativas que nos permitan comprender la
producción de sentido en arenas políticas locales, y siempre bajo una óptica
intercultural de los fenómenos sociales.
En
el contexto académico actual se están multiplicando los estudios sobre
juventudes en Latinoamérica y se están empezando a sistematizar los
resultados en encuentros científicos que abordan distintos aspectos de la
problemática juvenil y desde distintas ciencias humanas y enfoques teóricos
(por ejemplo: 1ra. Reunión Nacional de investigadores/as en juventudes, a
realizarse el 17 y 18 de noviembre de 2007, en la Facultad de Trabajo
Social de La Plata). Pretendo aquí presentar brevemente algunos aportes
para la reflexión sobre las trayectorias educativas y laborales de jóvenes
del barrio Mitre, señalando la incidencia de los estereotipos sociales y
la discriminación, como factores relevantes en el curso de sus vidas
cotidianas.
El acceso a la educación y al trabajo: jóvenes de aquí, jóvenes de allá
A lo largo de la década del 90 y desde la recuperación democrática en 1983, el barrio Mitre fue escenario de luchas por la legalización del espacio urbano y el mejoramiento de la infraestructura, incluida la educación y la salud. En un sentido mas simbólico y amplio fueron disputas por el reconocimiento en la ciudad, una vez diluido el “fantasma” de la erradicación. En ese marco y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas La Compañía de María y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y algunas áreas del estado, los pobladores lograron que se instalaran a pocas cuadras instituciones educativas de nivel medio: Escuela Municipal de Enseñanza Media nº 5 (EMEM nº 5) y un centro educativo para adultos, dependientes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los reclamos se orientaban a cubrir las expectativas de que los jóvenes del barrio lograran en su mayoría concluir el nivel medio de enseñanza. Los reclamos materiales también estaban acompañados de quejas y denuncias por parte de los padres de que sus hijos eran víctimas de discriminación en las instituciones educativas por provenir del Barrio Mitre, sintéticamente por ser “villeros”. Una joven del barrio se refiere a una escuela primaria lindante: “Donde sí hay discriminación es en el República de Turquía pero en la primaria, donde están las chicas. Porque mis dos hermanas fueron ahí y las vivieron cargando porque vivían en el barrio, les decían negritas villeras, vos vivís en la villa, y por ese motivo las hemos cambiado de colegio" (Rosario, 20 años).
Con
respecto a si hubo cambios desde que ella fue allí, afirmaba:
"Sí (enfático), ahora están yendo muchos chicos de fuera del barrio, y según lo que me cuenta mi hermana menor discriminan mucho. Como son chicas que no son de pelear tampoco, venían llorando a mi casa y decían que estaban cansadas que les decían negras villeras, que les decían de todo, entonces mi mamá las sacó (…) Pero en tiempos que yo iba al colegio iba mucha gente del barrio (Mitre), y por eso no había discriminación, no nos íbamos a cargar entre nosotros, no nos íbamos a decir villeros. Pero ahora que empezaron a ir mis hermanas ya no había tanta gente del barrio porque muchos se cambiaron porque tenían problemas con la Directora, entonces ahí empezó el problema" (Rosario, 20 años).
Como
se ve, la situación de mayoría o minoría en el aula afecta las
representaciones prejuiciosas de “los otros” chicos y la autopercepción
de los chicos del barrio Mitre. Sin embargo el clima de hostilidad
producto del estigma no fue objeto de tratamiento institucional, sino que
se resuelve por la escisión, por una suerte de limpieza de los “chicos
con problemas” por parte de la directora.
De
este modo la EMEM nº 5 se consolidó de hecho como una escuela para los jóvenes
del barrio Mitre, y en sentido mas amplio para jóvenes en situación de
vulnerabilidad social, con todas las ventajas y dificultades que ello
implica. Institución cuyo proyecto y personal, empezando por la dirección
se ha especializado en la retención de jóvenes con distintas
dificultades familiares-sociales, pero que a la vez está expuesta a ser
estigmatizada en la zona, justamente por incluir a los discriminados.
“Esa escuela es un aguantadero de chorros”, puede oírse en los
corrillos del vecindario.
Objetivamente,
y en base a datos de una encuesta que realizara en el año 2003, los años
de escolarización han aumentado entre los jóvenes en relación a sus
mayores, coincidiendo con datos generales para la ciudad de Buenos Aires.
Un estudio reciente sobre el perfil de los jóvenes en la ciudad señala
que entre quienes han alcanzado a completar sus estudio secundarios, el
88,1 % están ocupados, lo que conduce a afirma que: "Recién
cuando se ha logrado completar el nivel secundario parece haber una
ventaja nítida para conseguir trabajo” (Chitarroni,
1998).
Esta
información estadística para el total de la Ciudad de Buenos Aires, es
coherente con lo manifestado por los jóvenes entrevistados en el barrio,
quienes afirman que los potenciales
empleadores cada vez demandan mas nivel de instrucción, incluso para
cubrir puestos laborales de baja calificación y remuneración. Para
aspirar a los trabajos más formales, tal como empleado o repositos en las
grandes cadenas de supermercado, les demandan nivel secundario completo e
incluso manejo de algunos programas de computación.
Sin
embargo, los jóvenes que viven en contextos urbanos estigmatizados, además
de las restricciones generales propias de las transformaciones del mercado
de trabajo y la precarización del empleo, deben lidiar con otras
dificultades derivadas de los imaginarios que los asocian al delito y la
droga por vivir en un barrio pobre. Además, esas situaciones de
discriminación vividas desde el nacimiento van afectando la autoestima de
los mismos jóvenes que comienzan a ver su destino en clave fatalista y
con menos esperanzas.
El
caso de José, un hombre del barrio que logró ascender socialmente en
virtud de potenciar un capital social que recibió de su familia (su padre
y su tío fueron referentes en el barrio), ilustra con sus palabras las
dificultades para torcer un destino marcado:
"Tuve
un circulo de gente que me pudo dar una mano muy grande en lo personal,
hacerme ver que la vida es fuera de lo común,…donde si yo me quedaba
como uno más: ´qué me van a dar laburo, si no voy a progresar porque
vivo acá´ Hay muchos que se marginan en sí, digamos, por la cuestión
cultural, lo veo, o porque no tuvo la oportunidad que alguien le diga: ´No…pará,
es otra cosa, si vos podés´. Yo tuve la varita mágica, otros por ahí
no la tuvieron" (José, 40 años).
José
se ve a sí mismo como alguien que gracias a la suerte y a ese capital
social acumulado en su familia, pero sobretodo por su voluntad y seguridad
personal logró romper con esa cultura “derrotista” y diferenciarse de
los demás. A lo largo de las entrevistas se repite un argumento que
remarca su cualidad personal y psicológica, vinculado a la autoconfianza,
a sentirse seguro de sí mismo, que le permite, en sus términos,
“plantarse ante cualquiera” consciente de sus derechos. Se refiere en
definitiva a la posibilidad de construcción de una identidad positiva, en
un contexto social desfavorable, que es interpretado como la condición
para obtener la clave de la inclusión: metafóricamente “la barita mágica”.
Unas
piedras en el camino: ¿trabajamos o “choreamos”?
En
los ámbitos más institucionalizados del barrio, el estudio, en tanto
herramienta indispensable para intentar obtener un trabajo, aparece en los
discursos como un valor importante, como parte de una moral “decente”
vinculada al trabajo y la familia, a diferencia de otras morales
“desviadas”, “ilegales” que existen en el barrio, y de las que
participan “otros jóvenes”. Este imaginario, que divide entre jóvenes
“buenos” y “malos”, aunque sus límites son en realidad difusos,
también lo manifiestan quienes trabajan socialmente en el barrio,
apuntando también a las dificultades y riesgos que supone introducirse
por esos laberintos mas peligrosos; “Por
ej, un pibe de 14 años me dice: ´mi mama se fue de vacaciones a España
y Holanda, fue a vender merca (droga)´. Y vos sabes esas cosas, quisiera
no saberlas (Rodolfo, 38 años).
En el barrio Mitre, sobre un fondo histórico denso y con gente mayor que percibe un presente que guarda poca relación con el pasado, los jóvenes aparecen desde el temor, sobretodo para los ancianos, como la encarnación de los nuevos males en la sociedad y en el barrio: inseguridad, vagancia, robos, drogas. Téngase en cuenta que hace pocas décadas muchos habitantes del barrio eran obreros de la fábrica Philips, lindante con el barrio Mitre, o de otras empresas o talleres, instancia en la que gozaron de cierta seguridad e incluso protección a través de mejoras del barrio solventados por las empresas. Esa conciencia y modo de ver el mundo de los obreros disciplinados en torno a la fábrica, mas allá de su condición objetiva de explotados, parece haber empezado a debilitarse a partir de la década de los 80s., con la crisis del modelo de economía centrada en el Estado y la reestructuración subsiguiente.
Uno
de los efectos de este clivaje histórica ha sido la crisis en la
juventud, colectivo que padece con mayor fuerza los cambios en el mercado
laboral, la pérdida de la calidad del empleo: la llamada precarización y
flexibilización, las nuevas exigencias de capacitación para intentar ser
incluidos socialmente y la seducción tanto para el consumo y/o tráfico
de drogas, como de otros circuitos delictivos para obtener “dinero fácil”,
que implican nuevos ordenes de riesgos.
No
obstante, también tenemos indicios a través de algunas entrevistas que
esos límites no son tan
claros, y que es una cuestión de supervivencia mínima deslindar
vinculaciones con jóvenes que están en circuitos ilegales o delictivos.
Lo que sí esta claro, por lo menos en el discurso de nuestros
informantes, es que ellos buscan diferenciarse de unos
otros jóvenes del barrio quienes estarían vinculados al robo y al
consumo-compra-venta de drogas. Sin embargo, entre pares, la visión suele
ser mucho más condescendiente que aquella que implica diferencias entre
generaciones. Esas prácticas “desviadas” no impiden la interacción
social en otros planos con los que no estas en ese ámbito del
“trabajo”, tal como nombran al delito de modo irónico. Los vínculos
de vecindad, amistad, noviazgo y otras relaciones de parentesco a veces
son más fuertes que la condena que la sociedad más abarcadora construye
sobre el delincuente.
Por
otra parte, otras investigaciones realizadas sobre jóvenes pobres en el
gran Buenos Aires parecen ser convergentes con nuestro trabajo, en el
sentido que en Argentina, a diferencia de los jóvenes marginales de otros
países, no habría una preeminencia de grupos juveniles excluyentes que
tiendan a cerrarse sobre sí mismos, al encapsulamiento, sino mas bien
limites laxos y permeables entre prácticas de trabajo legal y prácticas
delictivas. Gabriel Kessler (2004) habla de un tipo de conducta delictiva
muy extendida entre estos jóvenes a los que designa como “delincuentes
amateurs”, afirmando que: "En
éstos no se verifica esa separación tajante entre actividades legales e
ilegales, entre trabajo y delito. Hay una zona gris en la que, de acuerdo
a la oportunidad, trabajo y delito pueden estar concatenados (…) nada
nos permite predecir que un joven que ha cometido un delito hoy será mañana
un delincuente profesional" (entrevista en el Diario Clarín,
20/02/2005)
Mas
allá de que esta distinción entre “nosotros” y “los otros” jóvenes
que aparece en los discursos de nuestros informantes se corresponda con
las prácticas sociales, o conforme mas bien una construcción social
imaginariamente polar, es interesante el hecho que, en algunos momentos
ese grupo de “jóvenes desviados” se presente como la conducta
extendida de la mayoría. Aún cuando en otros contextos discursivos
aparezca como una minoría que perjudica al resto mayoritario de “gente
humilde” (como suele designarse a la gente trabajadora). Ello abona esta
idea de una zona gris donde se combinan prácticas legales e ilegales de
acuerdo a las oportunidades que se presentan a diario:
“…El
chabón caliente (se refiere a un amigo que buscando trabajo dio la
dirección del barrio y lo descartaron automáticamente) por culpa de dos
forros que andan jodiendo nos cagan a todos (…) Esos chicos (se refiere
a los “desviados”) algunos están en cana o en algún colegio encerrados,
ellos del barrio eran 1/4, el resto era…son gente humilde, era. Eran
gente muy buena que laburaba o estudiaba, el resto era gente que robaba,
que andaba con la falopa, que venden droga”
(Jaime,
18 años).
“…Acá
hay gente que se cría de una forma y se sabe que cuando sea grande va a
ser de una forma, por ejemplo va a seguir estudiando, va a hacer una
carrera o va a estudiar hasta ahí nomás… o va a formar una
familia”(…) “…de esos hay uno cada tres cuadras…y el barrio
tiene dos. No quiero mandar al frente a nadie, pero…” (Mateo,
21 años).
Para
comprender las trayectorias de los jóvenes del barrio Mitre resulta
esencial visualizarlas como un cruce complejo entre las especificidades de
vivir en un barrio-villa con características semi-cerradas y los
imperativos “externos” inmediatos y estructurales que condicionan su
identidad y el futuro posible para ellos. El afuera también los define
socialmente, le marca sus posibilidades, constriñe las alternativas y
estrategias de vida.
Más
allá de la investigación
A
modo de complemento quiero terminar señalando algunas cuestiones que se
suscitaron a lo largo de la investigación, que considero importante en términos
de la práctica del trabajo de campo, y sus efectos en cuanto a reflexión
compartida con los actores sociales, de demandas al investigador y
compromiso con situaciones injustas que implican hasta el riesgos de vida
para los sujetos. Todo ello surgido de la investigación pero que
interpela al antropólogo mas bien en su condición de ciudadano.
En
una relación prolongada con una población, que en este caso fue de cinco
años con interrupciones intermedias, es lógico y no es novedoso que se
genere una especie de intercambio de mutua conveniencia entre el
investigador y determinados actores sociales del barrio, una vez
consolidada una mutua confianza. Para ser sintético, solo listaré una
serie de acontecimientos que en su mayoría fueron muy gratificantes:
1.
En los inicios de la investigación hubo por parte de la ONG que
nos facilitó la entrada al barrio, una clara demanda en cuanto a entregar
los resultados de la investigación a las instituciones locales.
2.
En el proceso de conocimiento de una asociación civil de la zona
surgida para reducir la inseguridad, hubo una fuerte recusación a lo
expuesto por mí en una ponencia presentada en un Congreso, por parte de
uno de sus fundadores quien había accedido a que lo entrevistara.
3.
Los referentes de una ONG del barrio me pidieron trabajos
publicados por mí para argumentar técnicamente en las solicitudes de
subsidios a organismos del exterior.
4.
Referentes de la EMEM nº 5 tomaron conocimiento de publicaciones
de mi autoría sobre el barrio Mitre y las utilizaron como material de
discusión en distintos emprendimientos del barrio. Asimismo ellos me
facilitaron materiales sobre la propuesta educativa de la dirección.
5.
Fui invitado a distintas reuniones para aportar a la compleja
situación en el barrio.
6.
Se me solicitó que testificara en una demanda judicial iniciada a
la directora de la escuela República de Turquía por discriminación.
Finalmente la directora fue separada de la institución.
7.
Fui director de la tesis de Maestría de una Licenciada en Trabajo
Social que hace años vive y trabaja socialmente en el barrio Mitre, como
miembro de La Compañía de María.
BIBLIOGRAFÍA
CHITARRONI,
H. 1998 “Estudios sobre la estructura social de la ciudad: ocupación y
distribución del ingreso”. Documentos/10
Centro de documentación en políticas sociales. Gobiernos de la
ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires
GRASSI,
Estela 2003 Políticas y problemas
sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame (I)
Editorial Espacio. Buenos Aires.
KESSLER
Gabriel 2004 Sociología del delito
amateur. Editorial Paidós. Buenos Aires.
Mekler,
V. M. 1992
Juventud, educación y trabajo/1.
CEAL. Buenos Aires.
SABAROTS,
Horacio y Marcelo SARLINGO 1995 “Los caminos de la organización popular
barrial: límites y potencialidades de una experiencia”. En:
Gravano, Ariel (Comp.) Miradas
urbanas - Visiones barriales pp.
203-241, Editorial Nordan. Montevideo.
SABAROTS,
Horacio, Marcelo SARLINGO y Gabriela BROOK 1998 “Autoconstrucción de
viviendas en Olavarría: de la organización popular a la planificación
municipal”.En: Intersecciones. Año
II, número 2: 105-122, Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría
(UNCPBA). Olavarría.










