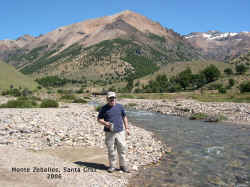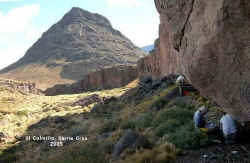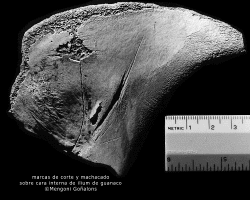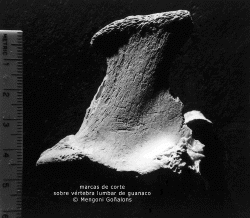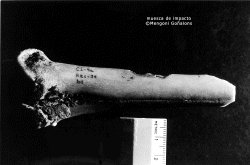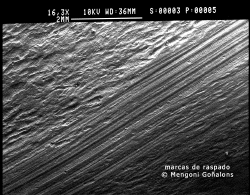|
< volver
|
Dr. Guillermo Luis Mengoni Goñalons
Actualmente es Director del Proyecto: Ocupación del paisaje por cazadores-recolectores en el borde cordillerano del noroeste de Santa Cruz, Argentina: persistencia en el uso de localidades. UBACYT F039 (2004-7). Y Co-Director del Proyecto: La producción de comida: consumo público y doméstico, rituales, ceremonias y fiestas en sociedades pre-estatales y estatales del noroeste argentino. Director: Verónica Williams. PIP2004-CONICET 5361. Integra el Proyecto: Producción y consumo de comida en el Imperio Inka: alimentos y cultura material en contextos domésticos y estatales del Noroeste Argentino. PICT2003-ANPCYT-04-14425. Director: Verónica Williams. Integrante del Grupo Responsable. Coordina el Proyecto de cooperación internacional: Zooarqueología Sudamericana: actualización metodológico-técnica y perspectivas futuras de desarrollo. Proyecto 14022-120. Fundación Antorchas (Argentina), Subsidio para la Colaboración entre Investigadores Locales y Extranjeros. Contrapartes: A. Nogueira de Queiroz (UNICAP, Recife-Brasil) y F. Mena Larraín (Universidad de Chile, Santiago-Chile). 2002-3. El Dr. Mengoni Goñalons posee una amplia trayectoria en producción científica El Dr. Mengoni Goñalons, es docente estable de la planta del Doctorado en Arqueología de la que imparte la Facultad de Cs. Sociales de la UNICEN, y durante el mes de noviembre dictó el Seminario de Postgrado denominado: “Teoría y Métodos en el análisis de Arqueofaunas: temas de discusión". El investigador explicó la particularidad temática desarrollada en el seminario que dictó durante su estadía en la ciudad de Olavarría. (link a la pag del doctorado al seminario).
El investigador presenta una síntesis del estado de la cuestión en materia de zooarqueología: "Tras la senda de los animales en arqueología".
Este es un campo científico que ha crecido notoriamente en las últimas décadas, siendo muy diversas las ópticas desde las cuales pueden hacerse este tipo de estudios. Una muestra de la rica gama de temas que convocan a los zooarqueólogos contemporáneos puede encontrarse en los contenidos de algunas de las últimas reuniones del ICAZ (International Council for Archaeozoology), organización internacional que nuclea a la gran mayoría de los interesados en esta disciplina. Este crecimiento se ha dado tanto en una escala mundial como en nuestro país, donde hay numerosos especialistas abocados a estudiar esta problemática. La zooarqueología y la tafonomía (ver también Newsletter 5) convocan los intereses de numerosos investigadores argentinos. Muchos de ellos han centrado su trabajo doctoral alrededor de estos temas. De ahí el protagonismo que tienen estas investigaciones en el contexto general de la arqueología nacional e internacional. El objetivo de este curso es reflexionar sobre varios temas teóricos y metodológicos que son medulares para los estudios arqueofaunísticos. La revisión que se ha propuesto surge de una necesidad, dada la enorme expansión que este campo ha tenido recientemente. A partir de esta discusión se busca aportar al desarrollo de líneas de investigación futura en zooarqueología que contemplen el empleo de modelos derivados del estudio de análogos modernos (etnoarqueología) o de trabajos experimentales. El tema del curso se centra alrededor de los factores culturales que contribuyen a la formación de depósitos arqueofaunísticos. Esto no significa restar importancia a los factores naturales, los que pueden aportar o sustraer materiales de distinta índole, sino tan solo concentrarse en ciertos aspectos vinculados con el comportamiento humano y sus actitudes hacia los animales y sus productos. Como punto de partida se ha planteado examinar la validez y confiabilidad de las categorías (unidades) que empleamos para describir y clasificar al material óseo. Aquí debemos considerar a los agregados de materiales que comúnmente estudiamos, generalmente denominados conjuntos y sus contextos de hallazgo. El significado del término contexto, tal como es empleado en el curso, hace referencia a las coordenadas espaciales y temporales que permiten anclar a un conjunto arqueofaunístico en el continuum espacio-temporal. La cuantificación es una etapa fundamental durante el análisis, a la hora de establecerse la abundancia y composición taxonómica de los conjuntos, la frecuencia con que están representadas las diferentes partes esqueletarias, la cantidad de modificaciones que exhiben los huesos, entre otros aspectos relevantes. Son numerosas las unidades de cuantificación de que disponemos hoy en día. Estas medidas se toman siempre en referencia a una escala. Esta última involucra el grado de detalle con que se hacen las mediciones y el rango medido durante nuestras observaciones. Por eso es que resulta siempre necesario ajustar la escala de las unidades a las escalas de nuestras preguntas. En tal sentido, se puede sostener que si bien en zooarqueología existen estándares no hay procedimientos que invariablemente deban hacerse siempre de la misma manera. Investigar es una constante toma de decisiones acerca de qué herramientas son las más convenientes para resolver el problema que tenemos en mente. Otro aspecto importante es disponer de marcos de referencia que posibiliten articular a las propiedades de los conjuntos óseos arqueofaunísticos con cuerpos de información generados a partir del estudio de variables que hacen a la naturaleza de la anatomía del animal (p.ej., la utilidad económica) o a ciertas particularidades de sus componentes (p.ej., razón lípidos/proteínas de la carne asociada con cada parte). Estos marcos ofrecen una perspectiva desde donde analizar un fenómeno particular (p.ej., la frecuencia en la representación de partes esqueletarias ), viendo si su variación guarda alguna concordancia con ese esquema de referencia. Esto no implica la búsqueda de relaciones causales sino tan solo contar con un lugar desde donde ver las cosas. Los modelos que surgen de la etnoarqueología y de la arqueología experimental permiten conocer y ponderar los factores y procesos involucrados en las distintas etapas que van desde la obtención del animal hasta su consumo final. Desde un punto de vista sistémico este continuum implica una serie de escenarios que hipotéticamente se corresponderían con diferentes contextos espaciales y temporales. De todos modos, la resolución de nuestras observaciones contemporáneas no siempre se corresponde con la escala en que los fenómenos arqueológicos pueden documentarse. De ahí que el salto entre lo descriptivo y lo interpretativo debe estar sujeto a criterios de validez y confiabilidad, entre otras consideraciones. En el transporte de los animales desde los lugares de obtención a los de consumo final intervienen una serie de factores. Estos son numerosos y todos influyen de alguna manera en las decisiones que deben tomarse acerca de si se trasladará todo o tan solo una parte de lo obtenido. Algunos de estos factores son: el tamaño y forma de las presas, la cantidad de animales capturados, la proporción existente entre productos comestibles y su desperdicio, el número de porteadores, la distancia a recorrer, los medios de transporte y otras contingencias. Sin dudas, los modelos etnoarqueológicos ofrecen un medio para ponderar cuáles son los factores de mayor peso que intervienen durante el desarrollo de estas actividades. La distribución de los productos obtenidos entre los diferentes miembros del grupo de pertenencia también dispara una serie de interacciones sociales, varias de las cuales potencialmente pueden tener correlato arqueológico. Se ha discutido de manera convincente la visibilidad arqueológica en diferentes contextos, tanto del pasado remoto como más reciente. El carácter de las formas de distribución de productos y bienes, si éstos son directos (proveedor-receptor) o indirectos (productor-distribuidor-receptor), genera expectativas diferentes dado que los actores en uno y otro caso pueden cambiar. En los sistemas directos generalmente se atienden las necesidades de los proveedores y en los indirectos los intereses de los distribuidores. Estas diferencias generalmente se asocian con distintas formas de ejercer el control. Entre los cazadores es común la presencia de individuos más exitosos en la caza, lo que los hace más prestigiosos y poseedores de ciertas ventajas por sobre sus pares (p.ej., ser quien reparte o quien tiene acceso a más mujeres). En sociedades más complejas, con otras formas de demarcación social, a veces se habla de elite y comunes. Ambas categorías suelen estar asociadas a un acceso diferencial de los recursos y sus productos, porque determinadas especies se consideran suntuarias o de lujo, o ciertas partes poseen mayor valor económico que otras, o porque hay formas de preparación de los alimentos que poseen costos mayores (p.ej., el asado se asocia con un mayor empleo de leña en comparación con el hervido, lo que puede ser restrictivo en lugares donde ésta no abunda, tiene un costo alto de obtención o su uso está controlado). Al hablar de consumo estamos considerando varios aspectos que están relacionados íntimamente. Son varias las maneras que en que nos podemos acercar en zooarqueología al tema del consumo. Por un lado, están los productos alimenticios en sí. Por otro, están las formas en que se preparan los alimentos para el consumo, las que pueden involucrar una transformación sustancial mediante su cocción (u otra técnica como la acidificación), combinación con otros productos animales y vegetales y su aderezo con condimentos u otras sustancias. En primera instancia hay que ver el balance que existe entre las necesidades, las preferencias, y las influencias de nuestro medio social en los patrones de consumo. Debemos recordar que no todo lo disponible es considerado comestible, por más que pueda accederse a ello; es decir, lo fundamental es que el “alimento” esté culturalmente aceptado como tal. De ahí el sentido que tienen frases célebres, tales como “somos lo qué comemos”. Otro asunto es cómo, dónde y con quiénes comemos. Las técnicas de preparación también son informativas de los aspectos tecnológicos (p.ej., si se emplea la cocción de los alimentos u otras formas de tratamiento de los productos en la preparación de las comidas), de los modos culinarios (o cocinas) y sus diferentes expresiones y especificidades. El consumo también involucra lo que se denomina “servicio de mesa” que es toda la cultura material asociada con el consumo de los alimentos, tales como recipientes u otros elementos empleados durante la presentación de las comidas. El contexto social que da el marco para el consumo también influye en lo que se come, porque puede haber ocasiones especiales (p.ej., festines) en los que se consume grandes cantidades de productos no habituales que salen fuera de lo que se come habitualmente en el ámbito doméstico. Estos contextos espacio-temporales también son susceptibles de ser detectados arqueológicamente dado que los eventos de este tipo suelen darse en espacios que poseen un carácter singular (p.ej., público versus privado). Una vía para acercarnos a estos temas desde un punto de vista zooarqueológico es buscando indicadores que nos orienten acerca de qué procesos y bajo qué condiciones las diferentes especies animales y sus partes anatómicas reflejan las técnicas y procedimientos empleados en su preparación y consumo. Las fracturas y marcas que exhiben los huesos son dos importantes marcadores. Algunos de los atributos que presentan las fracturas nos permiten decir si los huesos estaban frescos al momento de romperse o no, si algún proceso relacionado con la preparación de los alimentos (p.ej., el cocido) pudo haberlos alterado, entre otros aspectos. Hay también marcas que se asocian con la rotura intencional de los huesos, como impactos y otros tipos de daños que generalmente pueden ser identificados con claridad. Las marcas dejadas por los instrumentos cortantes durante el faenamiento de las presas o aquéllas que son el resultado de la rotura intencional de los huesos deben ser considerados como un epifenómeno porque no siempre una acción deja invariablemente una marca sobre el hueso. Esto es lo que han mostrado los estudios experimentales recientes. De todos modos, la frecuencia de especímenes óseos con marcas, la ubicación de éstas en la topografía de los huesos, su asociación con la inserción de ciertos tendones o músculos son aspectos que sirven para discutir el repertorio de acciones vinculadas a la preparación de los alimentos para su consumo. En síntesis, a través de este curso se recorre la trayectoria que toman los recursos de origen animal desde que son obtenidos hasta su consumo definitivo. A lo largo de este camino son numerosos los factores que intervienen, muchos de los cuales son susceptibles de ser monitoreados arqueológicamente. De ahí la importancia que poseen en la investigación zooarqueológica el aporte de los estudios etnoarqueológicos y experimentales. Además, la disciplina cuenta con herramientas propias que le permiten definir sus unidades de observación y análisis, sus unidades de medición y los indicadores de varios de los procesos culturales que intervienen de manera directa en la formación de los conjuntos óseos arqueofaunísticos. Mas allá de los objetivos señalados, el propósito último de todos estos estudios debería ser comprender en profundidad cómo la gente organiza su vida y sus actividades alrededor de aquellos animales que integran cotidianamente su paisaje sociocultural.
|