|
< volver
Departamento de Profesorados
Lic. Sella Pasquariello
 |
|
La Lic. Stella Pasquariello en su despacho de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Sociales. UNCPBA |
Reflexiones acerca de la construcción ciudadana en la escuela secundaria
Stella Pasquariello
Este trabajo plantea algunas reflexiones que surgen de la lectura del marco general del diseño curricular (DC) para la Educación Secundaria de la provincia de Bs As [1]. La fundamentación de este DC, explicita la decisión política y pedagógica de que la escuela como espacio público de formación de los jóvenes, trabaje con y desde la ciudadanía activa[2], entendida como producto de vínculos entre personas y por lo tanto conflictiva.
La propuesta curricular, lleva a la necesidad de revisar y de pensar nuevos modos de intervenir en la enseñanza de los jóvenes bonaerenses, de manera de atemperar los efectos de los modelos económicos que impactan sobre la participación social y el ejercicio de la ciudadanía, en los últimos tiempos.
La ciudadanía, como concepto clave, se refuerza en la decisión político pedagógica de creación de una nueva materia denominada Construcción de Ciudadanía" [3] en el 1° año de la Educación Secundaria, de manera de asegurar espacios escolares que favorezcan la comprensión, el aprendizaje y la práctica ciudadana como construcción sociohistórica y práctica política y contrarrestar lo que Guillermo O´Donnel denomina “ciudadanía de baja intensidad”.
La necesidad de que la escuela aborde la educación de los jóvenes, re-creando un marco de ciudadanía activa y de derechos, constituye una decisión oportuna, pero ilusoria si considera que la sola mención va a transformar las matrices institucionales y las prácticas de los actores. Los docentes, por diversos motivos, suelen tener dificultades en proponer cómo hacerlo desde las aulas.
Para que las escuelas puedan asumir y cumplir con las obligaciones de proporcionar a los estudiantes posibilidades de pensamiento crítico, de ciudadanía activa y de vida democrática, es necesario resignificar el sentido político y ético de la educación y pensar la formación de los docentes[4] como profesionales reflexivos de la educación, “intelectuales transformadores” (Giroux, 1992) que puedan asumir la tarea de “ hacer lo pedagógico más político y lo político más pedagógico” (Op,cit. pag. 177 ).
En este sentido, se considera imprescindible desplazar del campo estrictamente técnico en el que habitualmente se trata la formación de los docentes, para inventar y reinventar modos de formación inicial y continua que preparen profesores para enfrentar las transformaciones y promuevan prácticas escolares conscientes y fundamentadas.
Para que la escuela pueda convertirse en un espacio que permita "la reflexión y el cuestionamiento de la moralidad hegemónica de los valores, normas y derechos históricamente acordados, de la sociogénesis que le dio origen, de las relaciones de poder y dominio que les otorga significado cultural, de las posibilidades y límites que presentan ,,," (Gentili Pablo pág. 16)[5] es necesario que los docentes y futuros docentes comprendan la importancia de problematizar los contenidos, propiciando el desarrollo de programas orientados al fortalecimiento de los potenciales afectivo, creativo, comunicativo, ético y político de los jóvenes.
La categoría del “intelectual transformativo” nos brinda elementos para pensar en un educador reflexivo, y políticamente activo, comprometido con el medio; con conciencia de que las relaciones de enseñanza son relaciones sociales, con capacidad no sólo de análisis crítico sino de acción con propósitos de transformación no sólo en el ámbito de las prácticas áulicas sino también en el contexto; capaz de descubrir en su práctica profesional espacios y tipos de acción pedagógicas que impliquen una alternativa democratizadora.
Para ello la enseñanza, la reflexión y la acción crítica tienen que formar parte de un proyecto social, institucional y áulico, orientado a favorecer en los estudiantes una “conciencia” crítica y la capacidad de problematizar el conocimiento; que utilicen el diálogo y den contenido al conocimiento, haciéndolo crítico y en última instancia emancipador (Aronowitz, A y Giroux, H. “La enseñanza y el rol del intelectual transformador”, 1992). Esto demanda un esfuerzo, de comunicación y de concientización, de encuentros de sentido entre educador-educando (Freire, P.1973) y un educador problematizador, que pueda asumir el momento del educando, a partir de su aquí y de su ahora, para superar en términos críticos su ingenuidad (Pedagogía de la Esperanza, pág.43). Es desde esta perspectiva, que la idea de la práctica política en los ambientes pedagógicos toma validez. Así la práctica de la educación problematizadora puede situarse como punto de ruptura y de generación de nuevas contradicciones secundarias en el interior del sistema educativo (Torres, C, 1994).
En este sentido, es que resulta necesario señalar la politicidad de las acciones educativas y su ausencia de neutralidad. Politicidad que significa pensar la acción educativa como un proceso intencional y sistemático, dirigido a poner en cuestionamiento las propias suposiciones, valoraciones así como las diversas formas de control y manipulación social. Sólo cuando el educador comprende que la práctica educativa jamás es neutral, objetiva y homogénea, comienza a interrogarse acerca de opciones que son inherentemente políticas, a pesar que a menudo lucen un disfraz pedagógico para que resulten aceptables dentro de la estructura existente.
La formación de una ciudadanía crítica supone un componente intelectual o analítico de la ciudadanía y es, en la forma de una ciudadanía activa que podríamos incluir lo que Giroux denomina “coraje cívico”. El coraje está unido a la madurez intelectual y a la comprensión de los problemas/temas. El coraje necesita información y competencia analítica pero el desarrollo de esta competencia, requiere la firme decisión de los docentes de favorecerla, mediante propuestas de trabajo que brinden a los estudiantes tantas oportunidades como sea posible para tratar temas sociales y morales, en discusiones que les permitan expresiones libres y un ejercicio de capacidades críticas.
La escuela parte de una concepción limitada de la ciudadanía cuando la formación ciudadana se considera sólo en el sentido de la transmisión de los derechos y obligaciones reconocidos por ley. La construcción ciudadana tiene que superar la esfera formal de los derechos para dar cuenta de un tipo de acción social y vincularse con el reconocimiento de ciertas responsabilidades derivadas de un conjunto de valores en el sentido de una ética ciudadana (Gentili Pablo, pág, 30)[6]
Si la construcción ciudadana termina reducida al desarrollo de proyectos solidarios que tienen el propósito único de realizar "colectas" para brindar ayuda a familias y escuelas sin recursos, poco se encamina hacia el desarrollo en los jóvenes del coraje cívico. Si la solidaridad sólo es entendida como caridad o beneficencia en el sentido de tener comprensión o sensibilidad hacia, se limita la posibilidad de poder cuestionar, pensar, asumir y criticar cuestiones vinculadas a la existencia de la exclusión, de la pobreza, del desempleo, la inequidad en la distribución del capital económico, cultural y de los factores que impiden el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. La desnaturalización de estas cuestiones permitirá que los estudiantes puedan aproximarse a la comprensión de derechos que son violados y a los motivos por los cuales no tienen que acostumbrarse a ello.
Si la construcción ciudadana, se limita al abordaje de proyectos de educación sexual o de prevención de las enfermedades sexualmente transmisibles desde una concepción hegemónica de "normalidad sexual", de masculinidad o femeneidad y de "vida sexual", se silencia y margina la lucha de grupos sociales minoritarios que pugnan por su identidad , reconocimiento e inclusión.
La escuela tiene que asumir la responsabilidad de crear oportunidades pedagógicas, fortaleciendo espacios y practicas democráticas, que sobre la base de una pedagogía dialógica, colectiva y de negociación cultural "permita a los estudiantes la comprensión crítica de los componentes constitutivos de las moralidades vigentes, sus razones evidentes y sus razones ocultas, sus significados explícitos y sus silencios, sus promesas y sus amenazas" (Gentili Pablo, pág.51) .
Revisar la formación docente y los modos de hacer y de intervenir en la escuela ante la diversidad de situaciones, emergen como prioridades para pensar las condiciones de posibilidad y de sentido de una propuesta que favorezca la construcción ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.
Curriculum Vitae abreviado
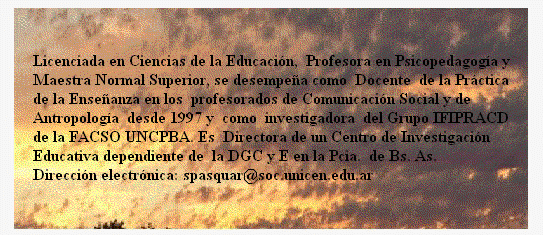 |
[1] Comenzado el siglo XXI y luego de 10 años de implementación de la Ley Federal de Educación, la DGCyE reconfigura en el marco de una nueva ley nacional, el sistema educativo provincial estructurando una secundaria que cumple con la prolongación de la educación general básica y la obligatoriedad Los cambios en la estructura se acompañan de una nueva propuesta curricular durante el año 2007 orientada a dar solución a los problemas de la educación de los púberes, adolescentes y jóvenes de la pcia.
[2] El discurso de la ciudadanía activa supone una valoración de los derechos sociales propios del Estado de Bienestar y de derechos que exceden el ámbito territorial o estatal (desde derechos humanos a derechos ecologistas.) Reconoce la responsabilidad del Estado y exige soluciones a diferencia de una ciudadanía resignada En Laudau Matías Ciudadanía y construcción de subjetividades en la Bs As. Actual
[3] Materia que no pretende" instruir sobre cómo ser ciudadano" sino que busca que los jóvenes "puedan ejercer la ciudadanía a través de la escuela" revalorizando "los intereses y prácticas juveniles y convirtiéndolos en objetos de conocimientos en contextos de enseñanza aprendizaje" DC
[4] Es en el campo de la cultura donde vamos a situar la formación docente. Desde esta perspectiva, la pedagogía crítica toma la cultura no como una categoría trascendental o como una esfera social despolitizada sino como un lugar crucial para la “producción y la lucha contra el poder” (La cultura no es despolitizada siempre recuerda los nexos con las relaciones sociales y de clase que la conforman. Grossberg, 1994 En Giruox, 2001)
[5] Pablo Gentili (Coordinador ) Códigos de ciudadanía,La formación ética como práctica de libertad Santillana Bs As, 2000.
[6] El autor vincula su desarrollo no sólo a una formación moral determinada sino a la creación de ámbitos y oportunidades de formación ética donde las moralidades existentes (y en pugna) puedan ser sometidas a cuestionamiento y comprensión.( Op. Cit pág.52)
