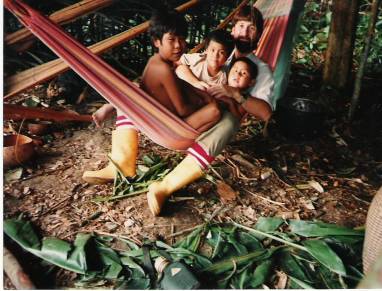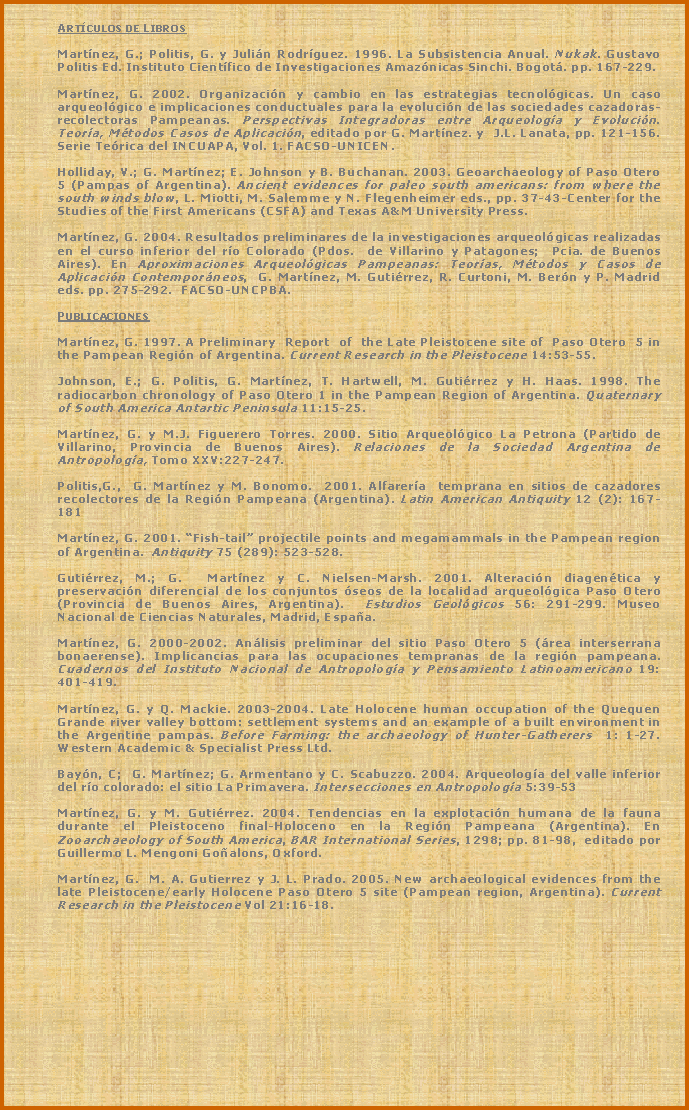| Nuestros
Docentes
Arqueología Gustavo
Martínez Arqueología de grupos cazadores recolectores en las cuencas de los ríos Quequén Grande y curso inferior del Colorado El Dr. Gustavo Martínez es Investigador Adjunto del CONICET y
Profesor Adjunto en el Seminario de Tesis de la FACSO-UNICEN.
Licenciado en Antropología, orientación Arqueología (1993) y
Doctor en Ciencias Naturales (1999) en la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo (UNLP), realiza sus estudios arqueológicos en los
cursos medio del río Quequén Grande e inferior del río Colorado.
Forma parte del núcleo de investigación consolidado INCUAPA
(Investigaciones Paleontológicas y Arqueológicas del Cuaternario
Pampeano; FACSO-UNCPBA). Como parte de su actividad docente dictó
clases en las asignaturas Seminario
de Tesis, Arqueología Argentina, Arqueología de Grupos
Cazadores-Recolectores Americanos, Seminario de Arqueología
Evolutiva y Geología y Geomorfología. Entre sus actividades de investigación a
nivel local e internacional se cuentan 6 capítulos de libros y 25
artículos publicados, así como 46 presentaciones en congresos. Ha
realizado estadías de investigación en el Departamento de
Arqueología de la Universidad de Southampton y en el Instituto de
Arqueología, University College of London (Inglaterra). Fue Becario
de CONICET (1993-1998) Obtuvo subsidios de la Wenner Gren
Foundation for Anthropological Research (2001-2003), de la Fundación
Antorchas.(2002-2005) y del CONICET (2005-2006) para el
desarrollo del proyecto “Investigaciones
arqueológicas en el valle inferior del Río Colorado (Provincia de
Buenos Aires, Argentina)”. Asimismo,
obtuvo un subsidio de la National Geographic Society (2002-2003)
para realizar investigaciones en el curso medio del río Quequén
Grande. En cuanto a la formación de recursos humanos dirije y co-dirije becarios de CONICET, tesistas de grado y de postgrado en la FACSO (UNCPBA) y en la FCNyM (UNLP).
Gustavo Martínez – Sitio arqueológico El Tigre
El vínculo del Dr. Gustavo Martínez con la Facultad de Ciencias Sociales comenzó en 1990. Mientras estudiaba la Lic. en Antropología con orientación arqueológica en el Museo de la Plata comenzó sus actividades de docencia en la FACSO como auxiliar viajero. Posteriormente, ya licenciado (1993) y como becario de CONICET, Martínez decidió radicarse en Olavarría (1996), concentrando tanto sus actividades de investigación y docencia en el departamento de Arqueología, más específicamente en el INCUAPA (Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas en el Cuaternario Pampeano). En 1999 obtuvo su doctorado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata e ingresó a la Carrera de Investigador Científico del CONICET. Este breve racconto pone de manifiesto que buena parte de la formación del Dr. Martínez estuvo estrechamente vinculada a la Facultad, dándole continuidad a su carrera docente, participando en el dictado de clases en varías cátedras, y de investigación en arqueología. Además, participó en el proyecto etnoarqueológico del Dr. Gustavo Politis entre los Nukak de la Amazonía Colombiana.
El Dr. Gustavo Martínez en un campamento Nukak.
Martínez obtuvo su doctorado estudiando desde una perspectiva arqueológica las poblaciones indígenas del curso medio del río Quequén Grande desde la transición Pleistoceno-Holoceno hasta el Holoceno tardío (ca. 10.450-500 años AP). Posteriormente,en una segunda etapa de investigaciones en el río Quequén Grande, se llevó a cabo un proyecto para el estudio del sitio arqueológico Paso Otero 5 una ocupación indígena temprana que data de ca. 10.450-10.200 años AP, donde restos de megamamíferos extintos (Megaterio, Gliptodonte, Caballo, etc.) fueron registrados asociados a artefactos de piedra muy particulares como las denominadas puntas de proyectil “cola de pescado” . Además de las reconstrucciones arqueológicas el proyecto estuvo dirigido a obtener información sobre reconstrucciones paleoambientales. En este marco, colaboraron especialistas en diferentes disciplinas y el proyecto fue financiado por un subsidio de la National Geographic Society (2002-2003). Uno de los resultados mas novedosos muestra que la colonización humana de las pampas se habría producido bajo condiciones de climáticas áridas-semiáridas y mas frías que hoy día.
|
||||||