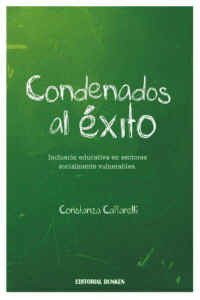|
< volver
CONDENADOS AL ÉXITO. INCLUSIÓN EDUCATIVA EN SECTORES SOCIALMENTE VULNERABLES
Dra. Constanza Caffarelli
Departamento de Profesorados - Facultad de Ciencias Sociales – UNICEN
e-mail: cvc_2282@yahoo.com
Palabras Clave: Representaciones - Prácticas - Política educativa - Inclusión - Ciudadanía
Keywords: Representations - Practices - Educational Policy - Inclusion - Citinzenship
 |
EXTRACTO DE LA INTRODUCCIÓN AL LIBRO HOMÓNIMO. En el curso de las décadas pasadas, nuestro país enfrentó un proceso de reconfiguración social y política. El modelo neoliberal adoptado por las distintas administraciones de gobierno desde 1990 impulsó una importante desregulación económica y una profunda reforma del Estado. En el marco de esta última se inscribió la Transformación Educativa, conocida también como “Reforma”. A partir de ella, tuvo lugar la modificación de la estructura del sistema educativo, trocándose la organización por niveles (primario y secundario) por una organización por ciclos (1°, 2° y 3°), en el contexto de lo que dio en llamarse Educación General Básica (EGB). |
|
Especialmente relacionada con el Tercer Ciclo de la EGB, se reeditó fuertemente en el discurso oficial la preocupación por retener e incluir en el sistema a la población de menores recursos económicos y sociales, tendiente históricamente a abandonar la escolarización una vez concluido el antiguo nivel primario. Desde el discurso político educativo, se insistió con particular intensidad en la necesidad de trabajar en pos de la permanencia en la escolaridad de esta población, bajo la premisa de que ello habría de tener pretendidos efectos en la inclusión social y en el ejercicio de una ciudadanía plena. Se esperaba, pues, que la implementación de la EGB 3 impactara positivamente en la retención de aquellos estudiantes cuya situación social se hallaba signada por la marginación e incluso la incorporación temprana y precaria al mundo del trabajo, pudiendo ofrecerles un camino diferente. Este espíritu se mantuvo en la nueva ley sancionada en 2006 (Ley de Educación Nacional n° 26.206) y en los proyectos político-pedagógicos a ella asociados. Si bien volvieron a producirse cambios –entre ellos, en la estructura, reapareciendo en escena los niveles primario y secundario-, ya en los artículos iniciales de la mencionada ley (Título I, Cap. I, arts. 2 y 3) la educación se define como “un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”, y se constituye “en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”. Se entiende asimismo que la educación habrá de brindar “las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común” (Título I, Cap. I, art. 8). Para conseguir estos objetivos, la retención en el sistema educativo y la permanencia en la escolaridad obligatoria resultan fundamentales. Así lo expresan también los lineamientos en materia de política educativa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En sus declaraciones oficiales sobre el tema, la Dirección General de Cultura y Educación (2006b) concibe la educación como “una dimensión social donde se decide una parte sustancial de las posibilidades de inclusión de los niños y los jóvenes de hoy en la sociedad argentina de mañana...” y señala a la escuela como “uno de los factores privilegiados en la construcción de las condiciones de vida que facilitan o sustraen el derecho de acceder al conocimiento y el derecho a la propia realización... donde la sociedad pone a prueba la calidad de su justicia social”, reconociendo de este modo que la escolaridad, en especial a partir de la consecución de la retención en el sistema y el efectivo cumplimiento de su obligatoriedad “será un instrumento de inclusión social si además de garantizar el acceso a toda la población logra hacer accesibles los conocimientos y los valores que la sociedad prescribe y selecciona en su currículum histórico, actual y futuro”. Sin embargo, la cotidianeidad del trabajo escolar suele enfrentar a las metas y los objetivos que se plasman en las formulaciones de la política educativa con una serie de situaciones que los interpelan. Mi experiencia profesional en instituciones educativas de distintos niveles, desarrollando tareas de docencia, investigación, transferencia de conocimiento científico en ciencias sociales, asistencia técnica y divulgación, así como también los resultados arrojados por las investigaciones de campo que he llevado adelante (Caffarelli, 2003; Caffarelli, 2008), conducen al planteo de ciertos interrogantes en torno del rol de la escuela como herramienta de inclusión y de la permanencia en ella como un aporte en este sentido. El presente volumen examina la modalidad que toman la retención y permanencia en el sistema educativo y la extensión de la obligatoriedad escolar, para analizar el significado que adquiere la inclusión escolar a la luz de las circunstancias actuales, así como también el aporte que dicha permanencia es capaz de realizar a la propia inclusión social. La premisa de retener a los estudiantes, asociada a la extensión de la escolaridad obligatoria, hizo que ingresaran al sistema una importante cantidad de alumnos de los sectores más castigados económicamente -históricamente excluidos de éste-, en un momento en que los procesos de empobrecimiento agudizaban su situación social y alcanzaban a la clase media, imprimiéndole una particular movilidad descendente a esta última. Ello produjo un impacto tanto cuantitativo como cualitativo en las instituciones y en sus actores, cuyo procesamiento social es motivo de reflexión en el texto. De las prácticas y representaciones de docentes, directivos, miembros de los equipos, auxiliares educativos resulta una estigmatización de los estudiantes de sectores desfavorecidos que se expresa bajo diferentes formas (connotación negativa, rotulación, inferiorización, patologización, magnificación de las diferencias respecto del otro) y que refuerza la conformación de una imagen estereotipada de los alumnos, con repercusión en acciones y decisiones relacionadas con su trayectoria escolar. Dichas acciones y decisiones obstaculizan el desempeño y la permanencia de los estudiantes en la escolaridad, afectando negativamente los alcances y la eficacia de los objetivos de inclusión trazados desde la política educativa. Más allá del deterioro que atraviesa y de la multiplicidad de demandas que se le plantean, la centralidad que continúa teniendo la institución educativa en nuestra vida social indica la necesidad de estudiar qué relación establecen los actores que participan en el sistema con los lineamientos políticos que se les presentan como marco de acción: qué visión tienen de estos últimos, qué prácticas instrumentan en relación con los mismos y qué efecto ello produce sobre la realidad escolar, donde día a día se construye (u obstruye) al sujeto político, aquel que podrá interpretar su época, ser parte de ella, operar en relación con ésta. (…) La perspectiva que he de adoptar, pues, es la perspectiva del actor, para evaluar luego qué efecto producen las prácticas y representaciones de docentes, directivos, miembros de los equipos de orientación escolar y auxiliares de docencia sobre la retención y permanencia en el sistema, que en los lineamientos políticos se presentan como pilares teóricos de la promesa de inclusión social y de la recreación de la ciudadanía. (…) La investigación se desarrolló bajo los cánones del trabajo antropológico, esto es, el método etnográfico. Los datos que se exponen fueron recogidos en el trabajo de campo realizado en distintas etapas, entre 1998 y 2006, en escuelas del interior de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. A esta actividad se sumaron otras tales como análisis de documentos y estadísticas nacionales, provinciales, municipales e institucionales. Se tuvo en cuenta además el marco jurídico-político y normativo que representan la Transformación Educativa de 1993 con la Ley Federal de Educación n° 24.195, la nueva Ley Nacional de Educación n° 26.206 promulgada en 2006 y la Ley Provincial de Educación n° 13.688 sancionada en 2007. Cabe agregar que el escrito se ha visto enriquecido por el conjunto de experiencias y reflexiones antecedentes a él, ya que las actividades de asesoramiento a docentes, directivos y equipos de orientación escolar; facilitación; docencia e investigación en la Universidad pública y privada promovieron mi acercamiento al y comprensión del problema que se aborda. Antes de dar paso al trabajo, quiero señalar que el mismo no representa sino el abordaje de un recorte de la realidad. No obstante, pienso que el modo y la intensidad con los que se constituye la que Svampa (2005) ha dado en llamar “sociedad excluyente” plantean una sentida demanda a la comunidad académica y educativa toda, esto es, la de explorar críticamente aquellos espacios sociales donde se construye el sujeto-ciudadano, para renovar el compromiso de hacerlos mejores. Creo pertinente, pues, reflexionar sobre el impacto de las prácticas educativas en relación con la inclusión y la construcción de la ciudadanía en sectores socialmente vulnerables. (…) Imbuido de este espíritu, el examen del problema ofrece elementos a partir de los cuales interpretar y repensar las prácticas cotidianas y las representaciones que las sostienen, cuyos efectos se proyectan en el campo social y son de alto impacto político. La puja entre la inclusión y la exclusión en los sectores desfavorecidos, la contradictoria constitución de la ciudadanía en los tiempos que corren y el papel que le cabe a la educación como práctica sociopolítica son, pues, materia de deliberación en estas páginas.
Bibliografía. ATKINSON, P. et. al. (2001) Handbook of ethnography. Thousands Oaks. CAFFARELLI, C. 2003. Amados niños: construcción del estigma y condiciones de vulnerabilidad psicosocial en contextos escolares. Tesis de Maestría. Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales, Departamento de Posgrado, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - UCES, Buenos Aires, República Argentina. CAFFARELLI, C. 2008. Impacto de la política educativa en sectores de vulnerabilidad social. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador. Buenos Aires, República Argentina. Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (2006a) “Cobertura del sistema educativo y pobreza. Tasas de escolarización por categoría de ingreso 1995 a 2006”. www.abc.gov.ar ----- (2006b) “Una mejor educación para una mejor sociedad. Definiciones de política educativa bonaerense”, www.abc.gov.ar ----- (2007a) “Nueva Ley Provincial de educación nro. 13.688”, www.abc.gov.ar Ley Federal de Educación nro. 24.195. Ley Nacional de Educación nro. 26.206. SVAMPA, M. (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus.
|
|